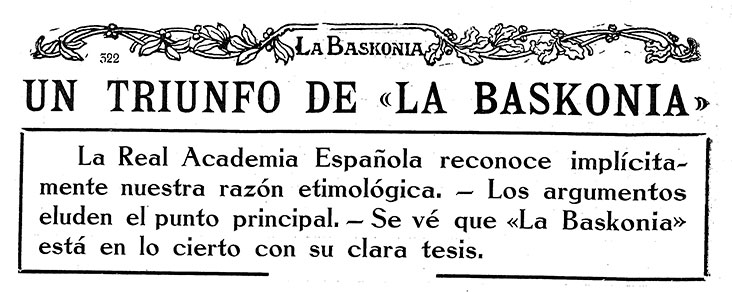KOSMOpolita
"Nuestra lengua: área espiritual de la raza": El euskera en las primeras instituciones vascas de Buenos Aires
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco
“Pretendemos rendir con esta defensa a la pureza etimológica de nuestra designación una ofrenda de justicia a nuestra lengua: área espiritual de la raza”. Así concluía José Rufo de Uriarte, director de la revista La Baskonia, su mensaje dirigido a la Real Academia Española en la edición del 4 de abril de 1928. En él argumentaba, exaltado, que la palabra “basko” debía escribirse con “be” y “ka”, en lugar de “ve” y “ce”. Ahora bien, ¿esta defensa purista del euskera tenía su reflejo en las instituciones de la diáspora vasca en la capital argentina?
Un primer ámbito donde el euskera jugó un rol preponderante fue el de la asistencia religiosa. Desde mediados del siglo XIX llegaron a Buenos Aires y Montevideo los padres bayoneses –también llamados ‘padres vascos’– ante el interés del obispado de Bayona por mantener la fe católica de la población emigrante vasca en América, que no contaba con un clero que conociera su idioma ni sus pautas devocionales. Instalados en la Iglesia de San Juan de Buenos Aires, estos sacerdotes desarrollaron numerosas actividades en euskera dirigidas a la comunidad vasca, como predicaciones, confesiones y demás actos litúrgicos. También realizaron misiones en lengua vasca, llegando a diversos barrios de la capital y a zonas más alejadas del interior bonaerense. Si bien sufrieron un breve declive en las décadas de 1860 y 1870, estas labores se reactivaron con la llegada de los misioneros de Hasparren, a fines del siglo XIX, y perduraron hasta inicios de la década de 1940 (Álvarez Gila, 1996).
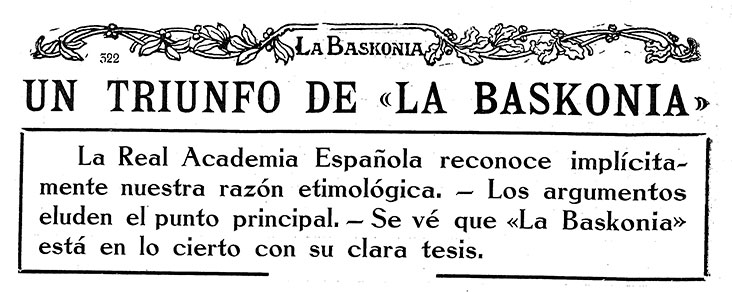
Un segundo ámbito, el del asociacionismo, resulta igualmente interesante. Hasta 1877, la comunidad vasca en Argentina no contó con asociaciones propias. Las vascas y los vascos que vivían en las ciudades participaban de sociedades españolas o francesas, como la Asociación Española de Socorros Mutuos de Rosario o el Hospital Francés de Buenos Aires. Fue recién en las últimas décadas del siglo XIX cuando comenzaron a crearse los primeros centros vascos en el Río de la Plata: en la ciudad de Buenos Aires se fundó el Laurak Bat, en 1877, al cual le siguieron el Centro Navarro y el Centre Basque-Français, ambos fundados en 1895. Si tomamos el caso del Laurak Bat, veremos que la presencia del euskera fue bastante reducida. Tanto su acta de fundación como su organismo de difusión, la revista Laurak Bat, fueron redactadas en castellano. A pesar de la creación de una biblioteca encargada de albergar y transmitir la cultura vasca, el euskera parece haber sido relegado a un rol ornamental, prevaleciendo en aspectos más bien simbólicos, como el nombre de la institución.
El Laurak Bat, el Centro Navarro y el Centre Basque-Français, de carácter más bien recreativo que asistencialista, confluyeron en un proyecto común a principios del siglo XX: la creación de una casa vasca, ‘Euskal Echea’, dirigida a toda la colectividad vasca en Argentina. Esta institución se creó finalmente en 1904 y, además de llevar a cabo tareas asistenciales –mediante la creación de un asilo y orfanato–, desarrolló una importante labor educativa. Con una marcada presencia religiosa, tanto en su sección femenina como en la masculina, el colegio Euskal Echea de Llavallol tuvo un notable prestigio en la comunidad vasca, que con los años se extendió al resto de la sociedad. Durante sus primeras décadas de existencia, el establecimiento hizo especial hincapié en el mantenimiento del idioma, las costumbres y la fe tradicional de la comunidad vasca. De esta manera, el euskera tuvo desde el principio un rol destacado en el ámbito educativo: se diseñó un programa pionero, con materias obligatorias de lengua y cultura vascas, algo que todavía no sucedía en Euskadi. Sin embargo, el mismo éxito de Euskal Echea –ante la escasez de escuelas católicas en Buenos Aires– aceleró la pérdida de su carácter étnico vasco. Por ende, el euskera fue perdiendo peso en el currículum: hacia 1920 desapareció en la sección femenina, y pasó a ser una materia optativa en la masculina (Álvarez Gila & Irianni, 2005).
Finalmente, creemos necesario incluir en el análisis a la prensa vasca, para que el mosaico de las instituciones vascas en Buenos Aires esté completo. Publicaciones como las revistas Laurak Bat y La Baskonia, creadas en 1878 y 1893 respectivamente, acompañaron el desarrollo de las asociaciones vascas en la capital, facilitando los proyectos colaborativos y promocionando sus actividades. Si tomamos el caso de La Baskonia, veremos que, al igual que Laurak Bat, gran parte de la publicación está escrita en castellano. Aun así, aparecían recurrentemente textos en euskera, como poesías, canciones o caricaturas. Además, había secciones sobre etimología o lingüística en la que destacados “euskarófilos” solían realizar una defensa encarnizada del euskera como elemento indisociable de la “raza vasca”, como el mencionado ejemplo de Uriarte. En una línea similar, otro autor argüía el 30 de marzo de 1928 que “la lengua baska debe mucho y muchísimo a nuestros guiadores de la lengua, a los puritanos, a los que se sacrifican por evitar las mistificaciones que envenenan las raíces de la legendaria lengua”. De esta manera, en la prensa vasca la presencia del euskera era más bien discursiva: si bien primaba la comunicación con un público lector alfabetizado en castellano, se defendía al euskera como elemento indisociable de “lo vasco”.
¿Práctica o discurso? ¿Herramienta de comunicación o símbolo? El rol del euskera fue diferente en las distintas instituciones vascas creadas en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Mientras que en el ámbito del asociacionismo apareció de manera meramente decorativa, en la prensa se le dio gran importancia como elemento simbólico de la identidad vasca, aunque esto no se tradujo en una presencia significativa de textos en euskera. Por otro lado, en la asistencia religiosa este idioma desempeñó un papel más bien pragmático, asegurando la comunicación entre los sacerdotes y sus fieles. El caso del colegio Euskal Echea presenta una mezcla entre praxis y discurso: las clases de lengua vasca permitieron que el euskera no quedara reducido al orden de lo simbólico, al menos durante las primeras décadas del siglo XX.
Referencias:
Álvarez Gila, Ó. (1996). La contribución europea a la iglesia en el Río de la Plata: La presencia religiosa vasca (1835-1965). Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Álvarez Gila, Ó., & Irianni, M. (2005). Euskal Echea: Un intento étnico para preservar lo distinto. Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, 22, 11-44.