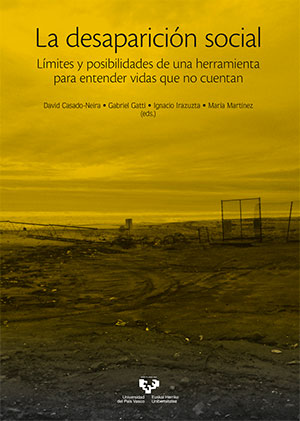Gaiak
Desapariciones. Una herramienta para entender vidas que no cuentan
MARTÍNEZ, María GATTI, Gabriel CASADO-NEIRA, David IRAZUZTA, Ignacio
Desaparición y desaparecido/desaparecida forman hoy parte de nuestro lenguaje cotidiano. Se usan para nombrar la desaparición forzada por parte de Estados (en el Cono Sur de América Latina en los años setenta), o de agentes paraestatales en contextos dictatoriales o no (México es quizás el ejemplo más claro en este momento), de quienes (niños, jóvenes, adultos o ancianos, incluso animales) no vuelven a casa sin previo aviso, de quienes fueron represaliados en cualquier guerra o conflicto de las últimas décadas (la Civil española, la de la ex-Yugoslavia, Camboya, o las de Uganda, o en Sudáfrica…), para quienes son tragados por el mar o por el desierto en el cruce del sur al norte global, pero también para quienes no sabemos cómo llamar de otra manera: mujeres en situación de trata, haitianos expulsados de la ciudadanía en República Dominicana o venezolanos en la misma situación en Colombia. Millones de personas sin registro de identidad en el mundo, o cuerpos desechados en las grandes ciudades de Colombia o Brasil.
Sobre esa evidencia, el uso profuso y transnacionalizado de una categoría que emergió en un contexto muy específico, hemos trabajado entre 2016 y 2021 en el marco del proyecto Desapariciones. Estudio en perspectiva transnacional de una categoría para gestionar, habitar y analizar la catástrofe social y la pérdida[1]. Además de investigar sobre la extensión transnacional de la categoría de “desaparición” y sobre su aterrizaje particularizado en distintas situaciones y países, el producto más terminado de ese proyecto es la propuesta del concepto de “desaparición social”. De dónde emerge ese concepto, a qué refiere y cuáles son sus potencialidades para pensar vidas que no cuentan son los temas que tratamos en esta nota.
El concepto de “desaparición social” se inspira en el de desaparición forzada de personas y en la figura del desaparecido originario, ese que es producto de una acción represiva desarrollada por el Estado o fuerzas paraestatales y se orienta a un ciudadano con relación al que se incumplen las obligaciones de protección que corresponden al Estado. Nace en las dictaduras militares del Cono Sur de América Latina de los años 70 del siglo XX, especialmente la argentina, pero pronto comienza a viajar a otros lugares y a situaciones similares, pero no exactas a aquella. En su viaje llega a Ginebra, a las Naciones Unidas, que en 2006 encumbra esa categoría con la promulgación de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Desde entonces su circulación ha sido imparable. E hizo posible que esa categoría, muchas veces sin el adjetivo “forzada”, como desaparición, sin más, empezara a nombrar situaciones —como muchas de las que se listaban en el primer párrafo— que tienen limitadas similitudes con la desaparición forzada originaria. Ahora esa categoría no es privativa de dictaduras, se produce en lo que Tassin[2] llama regímenes liberales, ni refiere solo a una estrategia de eliminación del enemigo político operada por el Estado o por agentes paraestatales. Tampoco está limitado su uso a los familiares que le dieron forma, ni tampoco a expertos o universitarios. Es usada por muchos y muy diversos agentes para nombrar situaciones en las que se producen “graves vulneraciones de los derechos humanos”, esas que ponen en cuestión algunos de nuestros universales: la buena muerte, el duelo, el sentido, el lenguaje, la buena vida.
La categoría desaparición social ubica ahí su emergencia, pero su desarrollo también bebe del agotamiento de categorías de las ciencias sociales para pensar zonas de la vida social extremas. Categorías como las de pobreza o exclusión ya no sirven para dar cuenta de ese elenco de situaciones o paisajes sociales que podrían calificarse de extremos: masas de cuerpos vivos a los que les pasan cosas, cuerpos sin valor político, que no tienen cobijo, ni refugio, vidas que no caben en las categorías disponibles, que no las registran, ni siquiera en categorías que comúnmente clasifican vidas en situación precaria (refugiados, exiliados, pobres, marginales). Nuestra apuesta es la del concepto de desaparición social[3].
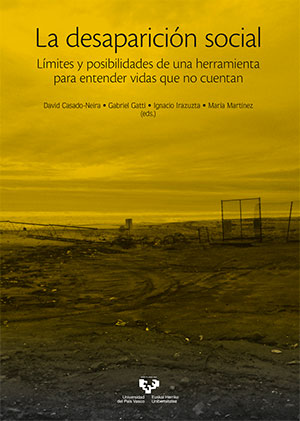
La desaparición social. Límites y posibilidades de
una herramienta para entender vidas que no cuentan.
Después de estos años de trabajo, podríamos decir que si hemos llegado a un consenso sobre la categoría de desaparición social sería aquel que la define como descuento. Con desaparición social nos referimos a la producción sistemática de vidas afectadas por un triple descuento:
- Descontadas, que no se cuentan en el sentido de que quedan fuera del relato común, que no se incluyen, pues, en las narrativas con las que imaginamos (sentimos, leemos, oímos, vemos) el mundo.
- Descontabilizadas, que no se cuentan en el sentido que están fuera de las cuentas, que no se incorporan en los dispositivos de registro de la población.
- Descuidadas, que no se cuentan en el sentido que no se cuidan, que no se tienen en cuenta, que, finalmente, no importan.
Desaparición social puede servir, para quienes trabajamos en sede académica, pero también, como veíamos en nuestro trabajo empírico, para que agentes, expertos y familiares nombren situaciones que quedan fuera de nuestras categorías, para contar historias de quien carece de palabra, para dar cuenta de paisajes extremos, para narrar situaciones de violencia y sufrimiento, para tener en cuenta a quienes han sido expulsados del espacio de aparición. Otras preguntas se abren a partir de esta propuesta. Unas tienen que ver con la noción de vida —¿es posible la vida en situación de desaparición social? ¿cómo es la vida fuera de los marcos que hacen la vida posible? ¿pueden ser, siquiera, consideradas vidas?—; otras tienen que ver con las maneras de contar: ¿es posible contabilizar a quien ha sido expulsado de nuestras categorías? ¿cómo narrar las situaciones sociales que escapan del lenguaje? ¿qué palabra puede tener quien se ha constituido carente de ella? En ellas estamos actualmente siempre con la categoría de “desaparición social” como referente.
María Martínez (UNED), Gabriel Gatti (UPV/EHU), David Casado-Neira (U. Vigo), Ignacio Irazuzta (Tec-Monterrey)
[1] Financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, adscrita entonces a MINECO (Código: CSO2015-66318-P).
[2] Tassin, E. (2017). La desaparición en las sociedades liberales. En G. Gatti (Ed.), Desapariciones. Usos locales, circulaciones globales (pp. 99-118). Bogotá: Siglo del Hombre.
[3] Y esta categoría la hemos puesto a prueba preguntando a colegas de otras disciplinas (derecho, estudios culturales, ciencia política, arqueología, antropología, etc.) si les servía para pensar esas vidas descontadas. El resultado de ese intercambio, se puede consultar en: Casado-Neira, D., Gatti, G., Irazuzta, I., y Martínez, M. (2021). La desaparición social. Límites y posibilidades de una herramienta para entender vidas que no cuentan. Leioa: EhuPress.