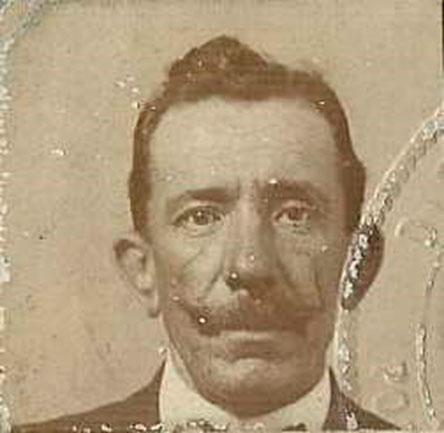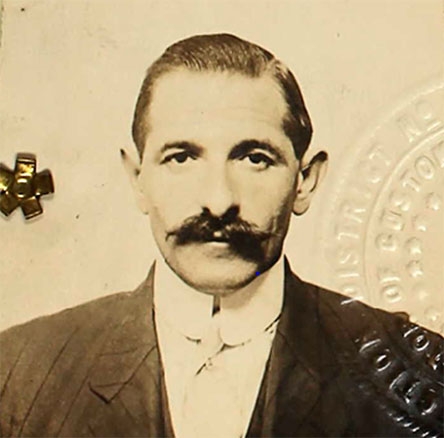KOSMOpolita
Los vascos y el nacimiento de la Marina mercante mexicana (I/II)
Hay un hecho poco conocido (y menos, estudiado) que el de la participación de los marinos mercantes vascos en el nacimiento de la Marina mercante mexicana durante el porfiriato (la dictadura de Porfirio Diaz, 1876-1911). Esa participación puede considerarse hoy como esencial. ¿Cuáles fueron las razones? En aquellos momentos, había gran cantidad de marinos vascos formados y con experiencia capaces de mandar vapores. A México, se fueron fundamentalmente, pilotos (y, claro, capitanes), maquinistas y contramaestres (y, en algunos momentos, también cocineros). Durante casi un cuarto de siglo, la mayoría de los capitanes de las navieras más importantes de México fueros vascos. Sin embargo, tras la aprobación de la Constitución de 1917, todos los vascos fueron despedidos sin ninguna opción. A partir de aquel momento los marinos no solamente debían tener la nacionalidad mexicana (que habían adquirido muchos vascos) sino que debían haber nacido el país. Por cierto, la misma exigencia que se hacía al presidente de la República.
Durante el periodo colonial se establecieron dos grandes rutas comerciales que tenían origen y destino en la Nueva España (México): la de las Flotas de Indias que surcaban el océano Atlántico entre Veracruz, Cartagena de Indias, Portobelo, La Habana y Sevilla o Cádiz. Parte de las mercancías orientales del Galeón de Manila desembarcadas en Acapulco eran a su vez transportadas por tierra hasta Veracruz, donde se embarcaban en las Flotas de Indias rumbo a la Península. Por ello, los barcos que zarpaban de Veracruz iban cargados de mercancías de Oriente procedentes de los centros comerciales de las Filipinas, más los metales preciosos y recursos naturales de México, Centroamérica y el Caribe[1].
La otra fue la conocida como el Galeón de Manila, también llamado Nao de China, era el nombre con el que se conocían las naves que cruzaban el océano Pacífico una o dos veces por año entre Manila (Filipinas) y los puertos de Nueva España en América, principalmente Acapulco, Bahía de Banderas (Nayarit), San Blas (Nayarit) y el Cabo San Lucas (Baja California Sur). El nombre del galeón variaba según la ciudad de destino.[2]
El servicio fue inaugurado en 1565 por el marino y fraile vasco Andrés de Urdaneta, tras descubrir el tornaviaje o ruta de regreso a Nueva España a través del océano Pacífico, gracias a la corriente de Kuroshio de dirección este. El sentido contrario de navegación, de América a Filipinas, ya era conocido desde los tiempos de Magallanes y Elcano en 1521. El trayecto entre Acapulco hasta las Filipinas, incluida la escala en Guam, solía durar unos tres meses. El tornaviaje entre Manila y Acapulco podía durar entre cuatro y cinco meses debido al rodeo que hacían los galeones hacia el norte, con el fin de seguir la citada corriente de Kuroshio. La línea Manila-Acapulco-Manila fue una de las rutas comerciales más largas de la historia, y funcionó durante dos siglos y medio. El último barco zarpó de Acapulco en 1815 cuando la guerra de Independencia de México interrumpió el servicio.[3]
Como recuerda Carmen Blazquez, desde el siglo XVI, el puerto de Veracruz era el único punto habilitado en la costa del golfo para carga y descarga de mercancías y pasajeros provenientes o con destino a la Península. A lo largo del siglo XVIII la ciudad fue ganando en importancia política y comercial dentro del Virreinato. Así, para 1795 el Consulado de comerciantes se independizó del de la Ciudad de México y, para 1800, concentraba la mayor actividad comercial del virreinato.[4]
Lo anterior hizo que en los puertos del entonces virreinato residiesen numerosos marinos vascos: desde capitanes y Mestres a simples marineros o calafates. Quizá por ello, cuando México alcanzó su independencia y comenzó a deportar a españoles, un porcentaje relevante de los vascos llegados a Luisiana expulsados desde Méjico tenían trabajos relacionados con la mar ocupaciones navales. Simms ha identificado hasta 89 marinos[5]. A partir de entonces, el comercio marítimo quedó, sobre todo, en manos de norteamericanos, franceses y, sobre todo británicos.[6]
En el nacimiento de la Marina mercante mexicana
Durante el “porfiriato” (1877-1911), además, el país conoció la mejora de las líneas ferroviarias, así como la ampliación y construcción de nuevos puertos, coincidiendo con la generalización de la navegación a vapor. Se creó entonces, en 1894, la Marina Mercante mexicana, estableciéndose una serie de normas referidas al abanderamiento, formación de tripulaciones, etc. A esto, además, se sumaba las facilidades para conseguir la nacionalidad por parte de los marinos extranjeros tras la entrada en vigor de la “ley Vallarta”.[7]
El proceso para conseguir la nacionalidad era muy sencillo: bastaba con que el recién llegado consiguiese cualquier empleo y, mientras tanto, iba gestionando la nacionalidad y las licencias que le habilitaban como merino en México. Así, según un certificado expedido por el Consulado español en México en 1908 se leía que León Larrauri estaba empleado como dependiente. En 1913 ya tenía en nombramiento (título) de “segundo piloto” de la Marina Mercante mexicana.
Hasta 1870 las comunicaciones marítimas con o desde México se hacían con veleros cuya carga máxima era de 400 toneladas. Una década más tarde, la mayor parte del transporte se hacía con vapores lo que, entre otras cuestiones, obligó a ampliar y mejorar el puerto de Veracruz que era la puerta de entrada y salida de México. Desde aquí, se comercia, sobre todo, con Estados Unidos y Europa, y, en menor medida, con el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Entre 1870 y 1910, entrababan en Veracruz barcos de compañías norteamericanas, inglesas, alemanas o españolas. Por otro lado, entre 1860 y 1870 México solo contaba con cuatro pequeñas compañías, hasta que, en la década siguiente, surgió la Compañía Mexicana de Navegación también llamada Compañía Nacional Mexicana[8].
Casi desde el primer momento y hasta 1917, los capitanes, la oficialidad y otros empleos esenciales de la Mexicana fueron mayoritariamente ocupados por vascos (exclusivamente vascos, en el caso de los capitanes). Muchos de estos, además, se instalaron con sus familias en el país, sobre todo en la ciudad portuaria de Veracruz, aunque también en otras ciudades mexicanas, incluidas las del Pacífico. Y en el país nacieron algunos de sus hijos. Otros se casaron con jóvenes mexicanas.
El primero del que se tienen noticias documentadas fue el capitán Victoriano Bilbao Fullaondo, de Plentzia. Se trata de un certificado de matrimonio civil con Josefa Larrazabal (natural de Lemoiz) con quien se casó en Veracruz el 7 de octubre de 1901. Josefa era hermana de Matilde de la que había enviudado. En 1906, el matrimonio seguía en la ciudad portuaria, pues el 25 de febrero, se registró la muerte de un hijo recién nacido. El capitán Bilbao aparece mandando los vapores Sonora (1913) y México (1914). A partir de 1917, trabajó en los vapores de la Ward Line de Nueva York.
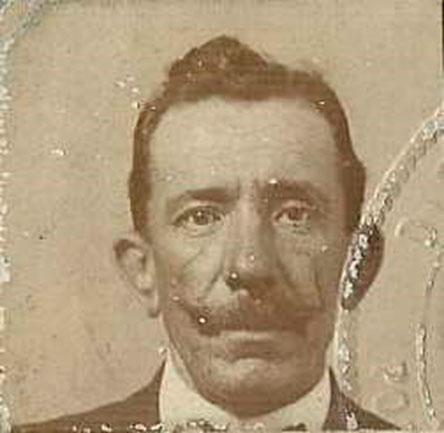
Lorenzo Ibarreta.
Otro de los capitanes que fue a México fue Lorenzo Ibarreta, de Mundaka. Se había formado en la Naviera Sota y Aznar y tenía poco más de treinta años. En 1901, estaba embarcado como piloto en uno de los barcos que hacía la ruta entre Bilbao y Liverpool (como primer oficial). Fijó su domicilio en Veracruz donde vivió con su esposa Carmen Larrauri (n. Mundaka) y donde nacieron sus dos hijos: Eduardo (1912) y María Concepción (1915). En 1917, se trasladó a Nueva Orleans con su familia. Tenía su domicilio en 1717 de Ursulinas Avenue. En 1908 estaba mandando el SS Oaxaca (el primero de los vapores de este nombre: el segundo fue hundido por un submarino alemán en los días de la II Guerra Mundial). Mandó luego el SS Sonora (1914). Residiendo en Nueva Orleans, mandó (1921) el SS Gonzaba de la Gulf Navigation Company. En 1917 también residían en Veracruz Clemente Echandía con su esposa Flora Alberdi. Aquel año falleció su hijo Jesús, de un año, a causa de una bronconeumonía. En 1917 tuvieron su domicilio en la repetida ciudad los capitanes Antonio Zalduondo (n. Mundaka) y su familia (esposa Juana Ispizua y dos hijos nacido en Veracruz), Juan Aramburu (n. Bilbao) y José Muñozguren (n. Ondarroa).
Otros fijaron su residencia en Tampico, caso de Benito Aramberri Bengoechea, de Lekeitio, Jesús Ispizua, de Mundaka, o Juan Bautista Echevarría, también de Mundaka.
También había un pequeño grupo de marinos vascos en el puerto de Progreso (Yucatán). Entre ellos los hermanos Ramiro y Enrique Garay, de Plentzia. Este último, capitán de la marina mercante, se había casado en 1906 con Agustina Acevedo (mexicana). En 1917 se fue a Nueva Orleans donde depositó uno 20.000 dólares que sacó de México ante el cariz de los acontecimientos. Falleció en Plentzia en 1919 y un año más tarde, su viuda, que se había quedado en México, inició un pleito para recuperar una parte de aquella cantidad.
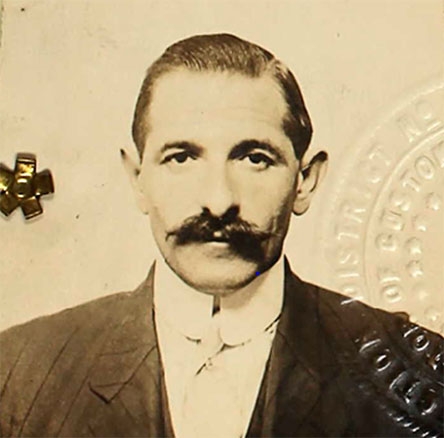
Juan Aramburu.
Algunos capitanes trabajaron en puertos del Pacífico mexicano. Este es el caso de Juan Aramburu (n. Elantxobe). Aramburu se fue a San Francisco en 1905 y, el 1917, tras solicitar la nacionalidad, convalidó su patente de capitán. Otro fue Victoriano Erezuma (n. Busturia) que residía en Santa Rosalía Baja California. Entre Veracruz y vivió (y navegó) el capitán Domingo Ajubita (n. Lekeitio) o el capitán Adrián Gorriño (n. Busturia).
Consecuencia de la Revolución fue la redacción de una nueva Constitución mexicana que va a afectar directamente a los marinos vascos. El artículo 32 se dice: “será indispensable (ser mexicano por nacimiento) en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana”.
El artículo entró en vigor el 1º de junio de 1917, el puerto de Veracruz fue testigo de la posesión por parte de los marinos mexicanos de los barcos que hasta ese momento habían sido comandados por extranjeros. Los buques mercantes México, Coahuila, Tamaulipas, Sonora, Jalisco, Tehuantepec y Puebla se asignaron a los capitanes José del Carmen Solís, Armando Ascorve, Luis G. Pliego, Luis Hurtado de Mendoza, Agustín Cendreros, Alberto Pawling y Agustín Guillé Alba, respectivamente. El mismo día 1 de junio de 1917 zarpó de Veracruz el SS Tabasco con una tripulación formada únicamente por mexicanos de nacimiento.
De esta forma, los marinos vascos, muchos de ellos nacionalizados mexicanos desde hacía una década, se quedaron sin trabajo. Fueron más de doscientos los afectados. La mitad formando las tripulaciones de la Compañía Mexicana de Navegación. El resto, en otras pequeñas compañías, como la Compañía Zamorense de Navegación (esta última tenía un porcentaje aún mayor de vascos que la Mexicana).
Se quedaron en México, sobre todo, quienes se habían casado con mexicanas. Esta fue el caso de Victoriano Erezuma. La mayoría se instaló en Nueva Orleans. Muy pocos regresaron al País Vasco.[9] Entre estos últimos, los capitanes José Muñozguren y Juan Aramburu o el jefe de máquinas Benito Arguiarro. Este último entró en la Compañía Marítima del Nervión.
[1] Ver D. A, Brading (1975), Mineros y comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México DF: Fondo de Cultura Económica.
[2] Glyn Williams(1999). The Prize of All the Oceans. Viking, New York, p. 43
[3] William A. Douglass, Basque explorers cit., p. 95 y ss. Ver asimismo, Mariano Bonialian, “Comercio y atlantización del Pacífico mexicano y sudamericano: la crisis del lago indiano y del Galeón de Manila, 1750-1821”,
[4] Carmen Blanquez Dominguez, “Comerciantes y desarrollo urbano: la ciudad y puerto de Veracruz en la segunda mitad del siglo XVIII”, pp. 21 y 24.
[5] Harold D. Sims (1984), La expulsión de los españoles de México: México DF: Fondo de Cultura Económica
[6] Oscar A. Guzman,” México en la esfera imperial británica, 1763-1848. Un bosquejo de interpretación”, en Decires, Revista del Centro de Enseñanza para Extranjeros. vol. 13, núm. 16, primer semestre, 2011, pp. 5-52.
[7] Oscar Cruz Barney (2016), El Derecho privado durante el Porfiriato, México: Instituto de Investigaciones jurídicas-UNAM, p. 24.
[8] Carmen Blazquez Dominguez, “Compañías navieras en el puerto de Veracruiz en el régimen porfirista”, Sotavento: 1, Veracruz: Universidad Veracruzana; 2001-2002, pp.39-60.
[9] En el exhaustivo trabajo de Jesús Ruiz de Gordejuela (Los vascos en el México Decimonónico, 1810-1910, Donostia (2008): Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País) las referencias a estos marinos son tangenciales.