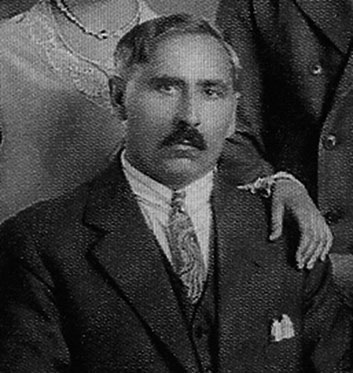KOSMOpolita
Los vascos y la ley seca: tiempo de prohibición (I/II)
Los vascos y la ley seca: tiempo de prohibición (II/II)
La mayoría de los vascos que emigraron a Estados Unidos proceden de zonas rurales o de poblaciones pequeñas, apegadas a la tradición, con un fuerte componente conservador, bajo el control de la Iglesia católica. Sin embargo, se encontraron con un país que, no solamente era conservador, sino abrumadoramente puritano, lo que se traducía en todo tipo de restricciones. Así, por ejemplo, el Idaho una ley prohibía celebrar bailes los domingos en establecimientos públicos y previo pago. Un buen día, la policía se presentó en el hotel de Pedro Anchustegui “Askartza” (la Spanish Boarding House) en Montain Home, Idaho, donde se celebraba un baile y dio cinco minutos para desalojar la sala. “Azkartza” cumplió la orden, pero pidió a los clientes que esperasen fuera. Entonces, ante el asombro del policía, fue invitándolos uno a uno a la fiesta privada que estaba organizando en su casa. Hasta la aprobación de la Volstead Act, eran numerosas las restricciones que afectaban al consumo y transporte de alcohol. La cuestión se generalizó a partir de 1919.
Entre 1919 y 1933, Estados Unidos estuvo bajo la ley seca tras la enmienda XVIII de la Constitución del país (conocida como Volstead Act). Un año después de la ratificación de dicha enmienda, quedaron prohibidas la manufactura, venta, transporte, importación y exportación de licores intoxicantes para ser usados como bebida en los Estados Unidos y en todo territorio sometido a su jurisdicción.
Los vascos vivieron intensamente aquellos años. Para muchos, fue una oportunidad de hacer negocio. Para otros, vender alcohol era casi una necesidad (si, por ejemplo, querían mantener la clientela en los ostatuak o mantener los suministros a los campamentos ovejeros. Es cierto que también se hacían entregas “a domicilio”). A esto, hay que sumar el contrabando a diferentes escalas (algo que los vascos pirenaicos conocían bien). No solo el transporte de licor desde Canadá, México, Cuba. También entre estados. Algunos ya habían decretado la “ley seca” antes de que entrase en vigor la Volstead Act. Así, durante un tiempo, vascos llevaron alcohol desde California a Nevada para suministrar a los hoteleros.
En el caso de los vascos, la mayor parte de la venta de alcohol (aunque no siempre) ilegal se reduciría a los hoteles y pensiones propias y, en el Oeste, también en los campamentos ovejeros, lo que explicaría que muchas veces las autoridades hiciesen la “vista gorda” (blind eye), aunque esto no ocurría siempre[1]: ni que los traficantes vascos restringiesen su actividad a las pensiones, ni que las autoridades hiciesen la “vista gorda”-
Cuenta la leyenda que sólo un hotelero vasco no violó las leyes de prohibición. Se llamaba Joe Arralde, de Zunzarren, que regentaba el Hotel Vascongado de Yakima, en el estado de Washington. Los demás cayeron sin excepciones en la tentación[2].
Los vascos participaron en todos los procesos relacionados con la comercialización del alcohol. Desde la “importación” desde Europa y su traslado a Estados Unidos, a la fabricación, transporte y venta al por menor (directamente en los campamentos ovejeros, en hoteles, salones de billar, gasolineras…).
Se produjeron algunos episodios dramáticos. Algunos agricultores que cultivaban viñas se encontraron con que no solo no podían vender la producción a los fabricantes, sino que tenían prohibido vender o exportar la fruta. En septiembre de 1930, Lucio Olarrea, de Elizondo, se quitó la vida de un disparo en la cabeza al no poder encontrar comprador para sus uvas debido a la dichosa ley (Woodland Daily Democrat, 1930-09-09).
Otro navarro, Cornelio Echenique, de Urdazubi-Urdax se retiró a tiempo del negocio. Tras un tiempo como pastor, se dedicó también a la venta de vino en Los Ángeles. Más tadde, en sociedad con los vinateros de Los Ángeles Max y Herman Goldschmit, había comprado 10.500 acres al norte de Los Ängeles. Tras la I Guerra Mundial, la propiedad fue dividida y los Goldschimits se quedaron los viñedos. El vasco las tierras de pastos de la franja costera, incluídos los terrenos donde hoy se levanta la ciudad de San Clemente. Cuando, en 1919, se impuso la Prohibición, los Goldschmidt tuvieron problemas financieros y vendieron las tierras a un grupo de empresarios, liderados por el millonario de Los Ángeles Hamilton H. “Ham” Cotton (Los Angeles Times, 1988-10-16).

Damas por la templanza en Boise.
Los antecedentes
En algunos estados la prohibición y restricciones al comercio del alcohol venían de atrás. Las autoridades fueron siempre muy estrictas en lo que se refería en la venta de alcohol a los indios. A esto hay que sumar determinados ambientes contrarios al consumo de bebidas espirituosas. Boise, por ejemplo, era una ciudad muy conservadora cuya moral y buenas costumbres estaban vigiladas por organizaciones del tipo de la Liga de la Ley y del Orden, Damas por la Templanza o El Comité de los Cien (One Hundred Comittee)... que habían conseguido imponer restricciones a la venta y consumo de bebidas alcohólicas mucho antes de que entrase en vigor Volstead Act aplicando todas las normas y enmiendas posibles. Los vascos estuvieron siempre en su punto de mira.
Así, Benito “Makuesa” Arego que regentaba una pensión en la ciudad fue procesado en enero de 1914 junto a su socio Pablo Arguinchona, acusados de contrabando de alcohol (Idaho Statesman, 1914-01-20). “Makuesa” se asustó porque, según cuenta Henry Alegría, a principios de 1916, se celebró en su hotel la boda de una de las criadas. Había botellas de vino encima de la mesa, pero rellenas de café (por si llegaba la policía, que llegó). Y, además, había que mantener las apariencias. Fue la primera “dry wedding” (boda seca) en Boise[3].
“Zapatero” Aguirre, otro hotelero de Boise, fue procesado por vender alcohol en domingo, otra de las restricciones impuestas por los puritanos (Idaho Statesman, 1915-03-14). Un año más tarde, volvió a ser condenado por beber y vender alcohol en su hotel (Idaho Statesman, 1916-02-08). Todavía en febrero de ese año, el ostatu de José Uberuaga sufrió una redada en busca de licor mientras los propietarios habían ido al cine (“picture theater”). En la casa, se encontraba una joven criada vasca, que no hablaba inglés, y los tres hijos del dueño. No se encontró licor, pero el caso terminó en los tribunales (Idaho Statesman, 1916-03-03).

Louis Legasse.
Desde Terranova
Durante los días de la “prohibición” (ley seca) en Estados Unidos, Saint-Pierre et Miquelon, las islas francesas situadas frente a las costas de Terranova se convirtieron en un importante centro del contrabando de licores. En aquel entonces, en las islas vivía una significativa comunidad vasca relacionadas con la pesca del bacalao. Los vascos no se quedaron al margen. Los almacenes de “La Morue Francaise” , empresa de la familia Legasse los principales armadores del territorio, se llenaron de cajas de whisky, champagne, ginebra, ron,… Los boyeros labortanos sustituyeron el bacalao seco por las bebidas espirituosas. A pesar de esto, como resalta Jean-Pierre Andrieux, en el caso de los Legasse, debido a que el centro de decisión de la empresa estaba en París, llegó tarde al que se demostraría como un más que lucrativo negocio durante tres lustros. Como resalta este autor, su cuota de mercado fue mínima cuando podía haberse llevado la parte del león[4].
Hay un curioso episodio, que como tal lo citamos. Los Legasse utilizaron uno de sus mercantes, el «Gure Herria», para trasladar las botellas desde Francia a Saint Pierre de Miquelon. En cierta ocasión el barco no aparecía, preocupados comenzaron a buscarlo y lo localizaron después de cierto tiempo con toda su tripulación amarrada con cuerdas y la carga robada. Esta historia debió de ser llamativa porque los Legasse reclamaron al seguro el importe del cargamento y este se negó a abonarlo, según los rumores, porque consideraron que todo el asunto no estaba muy claro y el cargamento había sido vendido antes de ser supuestamente asaltados.
Los destiladores
Las dificultades de conseguir suministro suficiente de alcohol y, por supuesto, la posibilidad de aumentar el beneficio, hicieron que algunos vascos decidieron elaborar el suyo propio. Los vascos de Kern (siguiendo el ejemplo de los franceses del condado) fabricaban su propio vino, y también cerveza, whisky y otros licores[5].
La prensa local se hizo eco de numerosas intervenciones policiales en destilerías clandestinas. No importaba que, en algunos casos, lo que se fabricaba fuese para consumo propio, especialmente, vino. En 1923, el ganadero Pierre Etchelet fue detenido al encontrar la policía 1000 barriles de mosto y 8 de vino en su rancho de Stanislaus. En diciembre de 1928, Aniceto Elizalde fue arrestado en Oxnard, Ventura Co. por agentes de la prohibición. Le fueron incautados 30 galones de mosto, botellas, masa de uva y todo lo necesario para la preparación del vino(Oxnard Daily Courier, Dec. 6, 1928)
Otros vascos se dedicaron a la producción industrial de alcohol, utilizando maquinaria sofisticada. En enero de 1927, Luis Ederra, de Isaba, Valle de Roncal, se encontraba en la cárcel del condado en Hayward, CA, acusado de violar las leyes de prohibición. Agentes federales habían descubierto una destilería que producía entre 75 y 90 galones de whisky diarios (un galón son 3.7 litros). El ingenio contaba con maquinaria que permitía “envejecer el licor hasta diez años”. ¡Nada menos!. El sheriff se hizo cargo de aquella maquinaria valorado en 10.000 dólares (Oakland Tribune, January, 12, 1927).
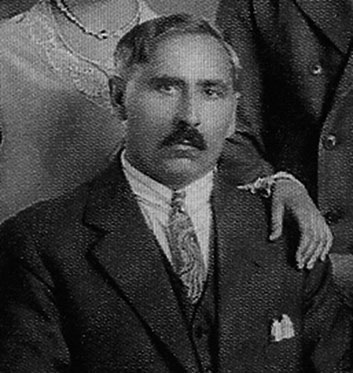
Felipe Aldape.
En 1920, el hotelero de Boise Felipe Aldape, de Bolibar, fue hallado culpable de violar las leyes de prohibición (alcohol) y condenado a 30 días de cárcel y a 100 dólares de multa. Fue descubierta una destilería clandestina (la mejor de cuantas habían sido descubiertas en el estado) a 20 millas de Boise. El asunto debió ser grave porque el juez determinó que “debía cumplir la sentencia inmediatamente” (Idaho Statesman, 1920-11-21).
[1] Nacy Zubiri (1998), A travel guide to Basque America. Families, feasts & festivals, Reno: University of Nevada Press, p. 362.
[2] Jeronima Echeverria (1999), Home away from home, Reno: University of Nevada Press: 190/ N.Zubiri: 456-457
[3] Henry Alegria (1981), 75 Years of memoirs, Caldwell, ID : The Caxton Printers, p. 40.
[4] Jean-Pierre Andrieux, Prohibition and St. Pierre, Lincoln (1983): W.F. Rannie Publisher/Geoff & Dorothy Robinson, It came by the boat load, 1993: Ed. de los autores.
[5] Mary Grace Paquette (1982): Basques to Bakersfield, Bakersfield: Kern County Historical society, pp. 88-89, 97-99/Nancy Zubiri: 156