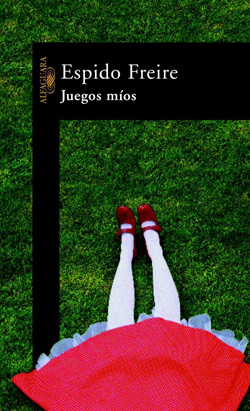Gaiak
El cuento según Espido Freire. Definición y consideraciones teóricas
“Un ángulo me basta, un libro, un sueño breve”, dijo un poeta. Yo les propongo un aperitivo más o menos apetitoso, en un espacio solitario y tranquilo, previo a la gran degustación: los cuentos de Espido Freire (Cuentos malvados, 2001, Juegos míos, 2004, y El trabajo os hará libres, 2008). Aquí me limitaré a realizar un breve recorrido por algunos aspectos teóricos del cuento propuestos por Espido Freire1.
Edgar Allan Poe fue uno de los primeros teóricos del cuento, estableciendo los principios generales de la composición del cuento literario: brevedad, intensidad y unidad de efecto2. Los críticos no han logrado trascender estas tres premisas que cuentan ya con más de siglo y medio. Los propios cuentistas actuales los retoman3. En cuanto a Espido Freire, pese a ser deudora de esta tradición, aporta aspectos nuevos e interesantes a la teoría y la práctica del cuento. Ésta es du definición:
El cuento es un esbozo abstracto en la nada [...]. Comienza sin saber muy bien cómo y termina sin saber muy bien cómo [...]. Lo que caracteriza principalmente al cuento es su intensidad, su brevedad y la capacidad de sorpresa4.

Cuentos malvados, 2001.
Se puede considerar que el “esbozo abstracto en la nada” remite a la producción artística que, aun partiendo de una realidad, sea ésta inmediata o no, supone siempre un ejercicio de abstracción, un planteamiento o resolución de conflictos en el espacio abierto del pensamiento. Comienza y termina sin saber muy bien cómo pues Espido Freire, al igual que Poe, considera el cuento como algo instantáneo: “es posible que de pronto se vea el principio y el final incluso fusionados, como si fuera una revelación”5. La última parte de su definición entronca directamente con los tres principios más arriba citados de Poe. En lo que respecta a la sorpresa final, Espido Freire recalca la necesidad de diferenciar entre la “capacidad de sorpresa” y el “malabarismo final”6 artificioso. En sus cuentos la sorpresa final es omnipresente y, de manera excepcional, incluso el “malabarismo”7.
En cuanto al análisis teórico del cuento, así como Cortázar asociaba el cuento a la fotografía, Espido Freire, en un nuevo ejercicio de reactualización teórica, lo compara con los anuncios publicitarios8. Esta evolución conceptual obedece sin duda a los cambios sociales producidos en las últimas décadas. Actualmente todo el mundo tiene acceso y hace uso cotidiano de la televisión, internet, el cine, los videojuegos y todo un universo audiovisual que, décadas atrás, poseía un poder limitado. Las nuevas generaciones se han educado en la palabra asociada a la imagen y dentro de este complejo audiovisual, debido a sus especiales características, el anuncio publicitario podría situarse a un nivel paralelo en el plano literario con el cuento. Los anuncios “son brutalmente seductores y han de ser muy intensos”9 pues lo hemos visto todo, y deben superarse para no perder su capacidad de impacto en el espectador. Basados a veces en fábulas, a lo largo de los años nos han contado tantas historias que actualmente somos capaces de distinguir los diferentes modelos de narración. Se trata, pues, de una educación metaliteraria. Las empresas están pagando por segundo, por ello los anuncios han de ser breves e intensos. Pero en publicidad encontramos el tabú de lo tolerable o no. No hay cucarachas ni sangre real en los anuncios: “estamos acostumbrados a que esas historias breves e intensas sean necesariamente complacientes”10. En palabras de la autora:
Las historias se componen, exactamente igual que en los cuentos, de atmósfera, de personajes, de intención. La gran diferencia que existe entre un cuento y un anuncio bien contado tiene que ver con la intención, tiene que ver con la manipulación del autor a quien está recibiendo esa historia. La manipulación en literatura [...] ha de ser siempre legítima [...] [teniendo] en cuenta únicamente los recursos literarios y lingüísticos y [respetando] siempre como punto de partida la inteligencia de ese lector invisible. Es decir, en un cuento el punto de encuentro ha de ser siempre el texto, independientemente del ego y del talento del autor [...] y del lector [...]. Sin embargo en publicidad la manipulación es siempre ilegítima, es decir, busca un fin determinado [como] el incremento de ventas, un lavado de imagen de ese mismo producto, o la implantación de una ideología asociada al producto [...]. Se está vendiendo algo tan abstracto que nos hace cada vez más confundir cuáles son los límites entre la idea del arte y la idea del oficio pseudoartístico11.
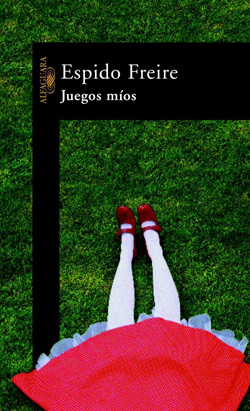
Juegos míos, 2004.
No se trata, por tanto, de una relación simbiótica entre la publicidad y el cuento, como pudiera ser la del cuento y la fotografía, sino de la hegemonía de la publicidad que, al igual que la literatura, construye valores en abstracto. Sin embargo, los de la publicidad no nos conducen a valores universales, sino hacia fines puramente comerciales y, según expliqué, “complacientes”, alejados de la reflexión y el respeto a la inteligencia del lector. Esta “manipulación ilegítima” es sin embargo “legítima” en una empresa cuyo objetivo al fin y al cabo es obtener beneficios económicos. El problema radica en el impacto mediático y la sobreexposición a estos anuncios a la que somos sometidos por todos los medios de comunicación mientras que los cuentos literarios poseen un impacto social mínimo.
Otro aspecto interesante, insinuado en el anterior apartado, es la relación entre la novela y el cuento. En Espido Freire las transmutaciones entre ambos géneros son intensas y abundantes, pero se mantienen claras diferencias.
La novela se convierte en una obsesión más o menos constante [...]. Una y otra vez están las tramas de la novela, una y otra vez está la construcción de los personajes. Hay que abordarla de manera fragmentaria, por secciones, capítulos o personajes para ofrecer una visión global [...]. El cuento en cambio no es así. El cuento no permite demasiada complejidad, y por lo tanto ha de estar o no estar. Ha de ser completo en sí mismo y [...] es posible que de pronto se vea el principio y el final incluso fusionados, como si fuera una revelación. Es posible que por eso Cortázar lo identificara con la fotografía12.
La novela como un ente de estructura fragmentaria frente al cuento, de carácter unitario, “completo en sí mismo”, podría relacionarse con los conceptos de forma abierta (novela) y forma cerrada (cuento) manejados por Enrique Anderson Imbert, quien afirma que el cuento “es una trama unitaria [...]. Los personajes no existen fuera del cuento”13. Sin embargo, los personajes de los cuentos de Espido Freire llegan incluso a rebelarse contra el narrador —o el lector— y parecen invitarnos a un juego peligroso —el de la lectura— más allá de los escasos folios del cuento14.
Otra peculiaridad del cuento frente a la novela señalado por Espido Freire es que
En el cuento se revelan todos los tics, todos los defectos y todas las virtudes de un buen escritor. En la novela nos podemos enmascarar [...]. En cambio en los cuentos no. Los cuentos además exigen un respecto y una intervención mucho mayor del lector15.
De manera que el escritor se juega aquí “el todo o el nada”, no hay lugar para lo accesorio sino que la “inspiración” —en la que no cree demasiado—, la “revelación” o el “estímulo” ha de canalizarse de la manera más directa posible sobre el papel, frente a la reflexión estructural que exige la novela, lo cual sin duda implica un mayor esfuerzo intelectual pero vela también los resortes complejos de la creación literaria. De esta cita se desprende una visión particular de uno de los elementos esenciales en la comunicación literaria: el lector. Sin embargo, este término y su análisis plantea ciertos conflictos que es necesario exponer. En narratología se diferencia al autor (persona real que escribe) del narrador (voz narradora ficticia, heterodiegética u homodiegética)16 y al lector (persona real que lee el relato) del narratario, esto es, el lector implícito, ideal o abstracto, al que se dirige, directa o indirectamente, un relato. Enrique Anderson Imbert ha propugnado la pasividad del lector quien, pese a la ilusión de ser partícipe de una historia, en realidad simplemente se limita a recibir el producto terminado del escritor, y sus percepciones están al margen de la obra literaria17. Sin embargo, Gérard Genette considera que
Un tel impérialisme théorique [...] pourraient incliner à penser que le rôle du destinataire est ici purement passif, qu’il se borne à recevoir un message à prendre ou à laisser, à consommer après coup une oeuvre achevée loin de lui et sans lui. Rien en seraient plus contraire aux convictions de [l’écrivain]18.
En la misma línea de la estética de la recepción a comienzos de los setenta, Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, destacados miembros de la Escuela de Constanza, sitúan al lector como eje primordial en la comunicación literaria en tanto que intérpretes de pleno derecho del texto, estableciendo un triángulo literario entre el autor, el texto y el lector. Es sólo a través de la recepción de un texto por un destinatario que se construye la literatura. Espido Freire se adscribe claramente a esta segunda opción de escritores que consideran que la obra se articula de modo conjunto entre el autor y el lector. Evidentemente, le toca al escritor realizar el ejercicio intelectual de plasmación escrita en lo abstracto, pero la percepción de ese relato, desdeñada por Anderson Imbert, ha de ser tomada también en consideración como parte integrante de la obra literaria19.

El trabajo os hará libres, 2008.
Espido Freire ha afirmado abiertamente que “no creo tener la razón en cuanto a lo que yo escribo. Lo que escribo es una base”20. De hecho, estima que las percepciones que siente el lector en el proceso de lectura se incorporan automáticamente a la obra. En consecuencia, “no me parece una relación justa con el lector”21 que el autor pretenda tener la verdad absoluta sobre su obra. Por otra parte, confiesa no pensar en un tipo de lector específico, sino en un “lector inteligente”22 capaz de implicarse intelectualmente en su obra.
Aunque toda obra literaria supone al lector un ejercicio de recreación interna, el estilo y la técnica condicionan el grado de abstracción de la obra y, por lo tanto, la mayor o la menor apertura hacia una libre interpretación del lector. En el caso de Espido Freire la sugerencia prevalece sobre lo explícito, y esto sobresale de manera aún más notable en sus cuentos. Espido Freire confirma que
el cuento, antes que la novela, me permite ejercer una influencia sobre el lector [...] y es que el lector se involucre. [...] Yo no creo que a un lector medianamente formado le guste que le den todo hecho [...]. Entonces dejémosle [...] completar un final abierto o un inicio abierto, o entender los matices23.
El lector ha de resolver, por tanto, los conflictos planteados en el cuento, mientras que en la novela se busca un final cerrado y rotundo y el escritor conduce al lector hacia donde él quiere. El cuento ha de ser muy intenso o expandirse más allá del texto.
No menos importante es la experimentación que permite el cuento. A este respecto, la propia autora subraya el poder del cuento como universo de fantasía que, en la novela, sería muy complicado de mantener de modo verosímil. Dentro de la experimentación, otra característica esencial que favorece el cuento es la ilusión de simultaneidad temporal.
Y hasta aquí llega esta breve recopilación de algunos de los preceptos teóricos aportados por Espido Freire al cuento. Pese a su carácter general, es inevitable que se perfilen en ellos algunas de las características específicas de los cuentos escritos por Espido Freire, que —ahora sí— invito a degustar en el particular ángulo de sueños breves de cada dilecto lector.
1 Este texto es una versión abreviada del artículo firmado por esta misma pluma: “Espido Freire y la renovación del cuento literario español: Aspectos teóricos y estético-formales”. Revista Internacional de Estudios Vascos 59.2 (2014): pp. 396-419, (revisado el 28 de noviembre de 2016). En este artículo se encontrará un análisis detallado del cuento en Espido Freire.
2 POE, Edgar Allan. Ensayos y críticas. Julio Cortázar (trad. y ed.). Madrid: Alianza, 1973, p. 125 y ss.
3 Véase VV.AA. Cuento español contemporáneo. Eds. Ángeles Encinar y Anthony Percival. Madrid: Cátedra, 2008. Esta antologíarecoge veintiún relatos precedidos de una reflexión personal de cada escritor sobre lo que representa para él o ella el cuento.
4FREIRE, Espido. “El cuento”. Conferencia a cargo de Espido Freire en la Universidad Complutense de Madrid dentro del ciclo Escritores en la biblioteca, organizado por el Foro Complutense de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. 22 de enero de 2009. Presentado por Manuel Ruiz de Elvira y Ángel García Galiano. En línea: http://www.youtube.com/watch?v=eZ9vfMIQwxY (revisado el 28 de noviembre de 2016).
CORTÁZAR, Julio. “Algunos aspectos del cuento”. En: La casilla de los Morelli. Barcelona: Tusquets, 1981, pp. 137-138.
FREIRE, Espido. “El cuento”,op. cit.
5Ibid.
6Ibid.
7Véase el cuento “Voces y espejos” en FREIRE, Espido. Juegos míos. Madrid: Alfaguara, 2004, pp. 83-92. Para un análisis exhaustivo de este cuento véase RODRÍGUEZ, Samuel. “Voces y espejos de Espido Freire. Hacia una estética de la perversión en el relato especular”. Acta Hispánica 19 (2015): pp. 51-62, (revisado el 28 de noviembre de 2016).
8CORTÁZAR, Julio. “Algunos aspectos del cuento”. En: La casilla de los Morelli. Barcelona: Tusquets, 1981, pp. 137-138.
9FREIRE, Espido. “El cuento”, op. cit.
10Ibid.
11Ibid.
12Ibid.
13 ANDERSON IMBERT, Enrique. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: Ariel, 1992, p. 36.
14 Remitimos de nuevo al cuento “Voces y espejos” en Juegos míos.
15 FREIRE, Freire. “El cuento”, op. cit.
16 GENETTE, Gérard. Discours du récit... París: Seuil, 2007, pp. 255-272. Genette establece varios tipos de narradores: heterodiegético u homodiegético según aparezca o no como personaje en el relato y, a su vez, extradiegético o intradiegético, en función de su ausencia en la acción de la historia o su participación activa. Estos dos niveles y sus dobles correspondencias pueden combinarse, resultando así cuatro posibilidades de voces narrativas.
17ANDERSON IMBERT, Enrique.Teoría y técnica del cuento., op. cit., p. 47.
18GENETTE, Gérard. Discours du récit, op. cit., p. 272.
19Esta dualidad del relato literario se encuentra ya en Aristóteles y su Poética. Aduce que la poiesis o “creación” corresponde al escritor mientras que la aisthesis o “percepción” corresponde al espectador-lector. A estas dos características se une la kátharsis, esto es, la identificación del lector con los personajes y situaciones planteadas en la obra literaria (ARISTÓTELES. El arte poética. Madrid: Espasa Calpe, 1964, p. 45).
20Entrevista a Espido Freire en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Entrevista de Regino Mateo. 25-8-2009, (revisado el 28 de noviembre de 2016).
21Ibid.
22Ibid.
23Ibid.