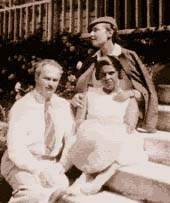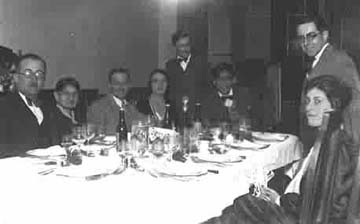KOSMOpolita
Waldo Frank y los vascos
ROSAS VON RITTERSTEIN, Raul Guillermo
Waldo Frank utiliza un título aparentemente extraño en el momento de iniciar, en ese apartado significativamente llamado “Más allá de España”, su descripción de Euskal Herria y sus gentes. En efecto, lo encabeza con el nombre de “La comedia del Vasco”. Por una parte, es muy claro que esto se encuadra en la tónica general de la obra, ya que el subtítulo general, “escenas del drama espiritual” tiene también un aura de teatro y, leyéndola, se nota constantemente que Frank muestra una clara tendencia a ver a los habitantes de la Península Ibérica como actuando en un inmenso y grandioso escenario que se extiende sobre la tierra y cruza a lo largo de los siglos; pero, por otra, es curioso que sea precisamente “el” vasco, así, en singular, el que sea considerado como jugando una comedia. Debemos entonces analizar el sentido real que el autor atribuye al euskaldun y cuál sería su comedia. Por lo demás, todo el trabajo frankiano se encuadra en una concepción general relacionada con la música y el teatro1 y, como podremos ver más adelante, pocos pueblos como el vasco, al menos en su personal concepción, se pueden integrar en tal marco.
Frank en Argentina. Fundación Victoria Ocampo. “En el Norte, en la costa del Cantábrico y al pie de los Pirineos, que orlan la bahía de Vizcaya, hay un pueblo singular en el que hasta la tierra es distinta de la de España.” Así comienza Waldo Frank a hablar del País Vasco, con un período que, considerado a fondo, hubiera bastado para tenerle por férvido adherente del separatismo2 que apenas menciona en otras partes de “España Virgen”, y aún en esas cortas ocasiones refiriéndose más bien a Catalunya (cf. por ejemplo: “El catalán español es un extranjero en casa.”), y no a Euskal Herria.
Un pueblo singular, una tierra distinta… ¿y en qué estriba esa diferencia para nuestro viajero?: en dos aspectos manifiestos que, si bien se mencionan en forma separada, constituyen un todo inextricable para los vascos, y que son lo que llamamos Ama Lur, la tierra madre, un espacio físico humanizado sobre el cual se asientan el pueblo humano y el conjunto inmaterial de sus tradiciones y creencias. Para Frank la geografía de Euskal Herria no es española, sencillamente por una razón que no puede menos que llamar la atención: porque es europea, y tanto que llega a decirlo en blanco sobre negro, como en una construcción armónica especular con el Ganivet del “Idearium”: “Estas tierras tan parecidas a Europa y tan diferentes de España…”, y las gentes que la pueblan no son por lo tanto españolas porque son… ¿qué son? Pues es innegable que, si como dice el autor, hasta la tierra es distinta, también lo serán sus pobladores, en élla enraizados desde tiempos inmemoriales.
Es en este punto cuando hace su aparición una paradoja, la primera de una serie tan cara al estilo mismo de escribir que Frank desarrolla Si bien, como veremos más adelante, no escapa a su análisis la tendencia del pueblo vasco a ser y presentarse precisamente como eso, un pueblo, un conjunto identitario que engloba en sí a todos los individuos, es decir una comunidad, tampoco pierde de vista la individualidad en las personas y en las cosas, una individualidad que a su visión resalta hasta en el paisaje, con esas ciudades pétreas “…en las que predomina un rasgo de distinción y aislamiento. [subrayado nuestro]” De allí ese “vasco” en singular al cual aludíamos más arriba como punto digno de atención. ¿Cuál es entonces esa calidad singular de las personas, que se desarrolla como una línea melódica de notas aisladas, en paralelo con la armonía planteada por la singularidad de su tierra?
Y nuevamente la referencia musical no es gratuita. Otra de las cosas que más profunda impresión ejercen en el viajero norteamericano es, precisamente, la música de los vascos, que “…se asemeja un poco a la de los celtas […] también […] a la de los bereberes.” –aquí nos hallamos de nuevo en presencia de la tema ganivetiana y la pregunta irresuelta ¿Africa, Europa…?-, y sin duda es el connubio de música y pueblo, la danza, lo que para Frank configura uno de los puntos más distintivos de esos enigmáticos vascos. Oigámosle al respecto: “…la danza es un ejercicio agradable que está cerca de su manera de andar y de hablar. Es una danza de saltos y de brincos, una ondulación de la vida carnal y del sentido, dentro de la norma fija ya de su holgura social.” Más allá de lo acertado de las definiciones, llevamos al leer, por momentos, la impresión de que la actitud de los vascos ante la vida está señalada en la obra de Frank por una especie de ligereza, de un transcurrir levemente, al modo de las danzas emblemáticas, “Nunca faltan la danza, la sonrisa y el cantar.”, dice. Pero, con todo, el autor percibe que hay en la esencia vasca algo más aparte de esa ligereza de la primera impresión, al igual que en el trasfondo aparentemente liviano de la música se oculta algo más serio: “Esta música se esparce trinando en la mañana con los primeros rayos del sol. Es una música tenaz, como el sonido de la gaita escocesa, pero más decidida, más chillona, menos flúida y de notas más alargadas. La melodía del chistu se entreteje con el golpe del tambor, y las casas parecen sonreír y danzar un poco antes de despertar.” “Cuando cesa el baile y deja de tocar la gaita[¿?], continúa solo el tambor, como encantado, ligero, frío, inhumanamente frío. Hace recordar entonces a los genios marinos de los celtas, a las ninfas verdes de cabellera rubia que vivían en las marismas del Norte. Todo parece tan lejos de España como las pendientes escocesas.”3
La búsqueda constante de Frank de modelos extrahispánicos para categorizar lo vasco, con el sentido de reforzar la idea diferencial, que ha sido por lo demás tan común entre gran parte de la intelectualidad autóctona del País desde por lo menos la Baja Edad Media, sigue presente aquí, ¡en un extranjero!, pero ya la música es algo más que el mero sostén de saltos y brincos al cual se refería antes, es ahora tenaz, decidida, densa, y hasta llega, en la poética coronación del párrafo, a hacer bailar las casas, en otros términos, a integrarse con la misma tierra y la actividad de su gente, corporeizadas en la piedra montañesa ordenada y humanizada en las viviendas, cosa especialmente destacable si no perdemos de vista que poco antes había llegado a decir que las casas de los vascos, “…aunque construidas como para resistir un sitio, son agradables y saben sonreír.” En este punto de su descripción, los dantzaris vascos de Frank ya no solamente acarician livianamente el suelo con su baile, ahora conforman una unidad con aquel. Es que, si las mismas casas sonríen y danzan con la música de su pueblo, eso se debe a que se integran un todo con la tierra, ese mismo todo que mencionábamos al principio. Y para redondear su idea, Frank llega a expresarla de nuevo en la forma que anticipamos, culminando un amplio movimiento circular que le lleva de nuevo a la imagen con la cual abrió el capítulo: “… así en los cantares vascos el ritmo ligero y flexible se sobrepone a lo patético. Es la música de un pueblo hábil y simpático, música que tiene movilidad sin ser plástica. Es como el sol que se rompe en astillas en las nubes y que se desliza sobre el agua; como el golpear rítmico de la lluvia en los tejados, como el ruido de las olas que azotan el casco de un barco de vela. Es una música de luz, de planos luminosos. No hay en el mundo otra música que esté más lejos de la música de España, del cantar plástico, escultural, profundo de España.”
En este punto es de suponerse que, al hablar de la música española se refiere el autor específicamente a la andaluza, pese a lo cual no pierde valor la comparación que, en todo caso, puede ser puesta en paralelo con aquellos conocidos versos de Rafael Mugika en “Presagios” como si a través de los años se dieran la mano los dos poetas, el vasco y el norteamericano, en la contemplación de la misma tierra.
Muy interesante al respecto es lo que sigue diciendo Frank sobre la música de los vascos: “ …[sus] distintas fases son variaciones de reflexión más bien que de creación.” En efecto, esta categorización de los vascos como un pueblo reflexivo es otro de los caballos de batalla del autor, y proviene sin duda de una observación personal muy detallada, aunque a la vez carente de la profundidad que le podría haber brindado un mayor contacto con esas gentes que por lo visto tanto le atraen como una especie de “pierre de touche” para España. Porque Frank llega a suponer que los vascos están detenidos, casi diríamos, en la línea del autor, ontológicamente condenados a permanecer en ese momento especial de la reflexión, y que el conservadurismo que les atribuye, por otra parte bastante cercano a, pero solamente un aspecto de, la realidad vasca, se perpetúa en un sempiterno mirar pasar las cosas y los hombres, que nuestro viajero ve además reafirmado en ciertos momentos de la historia de Euskal Herria que trae a colación sosteniendo su postura, como cuando habla de la actitud vasca ante los poderes externos: “Cuando los romanos hicieron de la Iberia una provincia, los vascos continuaron impasibles. Cuando el musulmán invadió el Norte, el vasco se replegó en las montañas y le resistió. Cuando el visigodo cruzó los Pirineos, el vasco se apartó y le dejó pasar.”
Es entonces en este punto cuando Frank, a nuestro juicio, confunde el bosque por culpa de los árboles. La tendencia al aislacionismo del vasco, que tan a las claras señala aquel famoso refrán en euskera recogido por Barandiarán de: “aldexko, aldexko, auzuak ondo izateko”4 , y que él mismo incorpora a su complejo distintivo de la comedia del vasco como una característica específica en innúmeras definiciones, de las cuales nos bastará citar una: “A través de las edades, España se ha movido dentro de una procesión de pueblos, y el español ha absorbido todas las creencias y todas las pasiones. El vasco, por el contrario, se ha encerrado dentro de sí mismo…”, no posibilita a Frank profundizar en lo que, más allá de la reflexión y la soledad, permitió a los vascos no desaparecer por completo de sus montañas y sus valles. Es tal vez en este momento de su análisis el único sitio en el cual la prodigiosa capacidad frankiana de comprensión, el “Verstehen” filosófico del autor evidencia cierto grado de debilidad, el único punto en el cual nuestro Zenón moderno es superado por una aporía que él mismo plantea y no puede llegar a reducir. Una aporía que se nos presenta con mucha claridad, naciendo en la dicotomía evidente e imposible de la idea dual que Frank se ve obligado a desarrollar casi sin quererlo, del vasco como singular y a la vez gregario, y ambas cosas en grado sumo, del vasco como detenido en el tiempo, al margen de la historia, y a la vez ingresando en ella “a golpes de martillo”, con la inquietante idea de violentar a España (como hubiera dicho el ya citado Mugika), del vasco “bereber” y “celta”. Veamos cómo expone el viajero norteamericano sus impresiones en torno a dicho problema, a partir del concepto tan particular que elabora para definir a los vascos como una “raza de sangre” en contraposición a las “razas de cultura”.
No podemos olvidar que estamos en presencia de un texto de mediados de la década del ´20 del pasado siglo; las tendencias a clasificar y atribuir virtudes y defectos específicos a los pueblos y las razas, que en poco tiempo más llegarían al sangriento colmo del exceso, era material común manejado por todos los intelectuales del momento, y en el ambiente peculiar de la Euskal Herria de esa época, cabe suponer que Waldo Frank se debió ver influenciado de uno u otro modo por las ideas en ese sentido. Así, el autor expone una idea nacida de su observación de los paisajes y las gentes vascas, abonada por ciertas características de la historia del País que, como sabemos hoy, no se deben precisamente a los efectos de un desarrollo social “normal”. Para nuestro autor, las razas “de sangre” presuponen, y en cierta manera se desprende de su texto que eso es un elogio, una relación más carnal con la vida, con el fenómeno biológico puro antes que con lo intelectual. Dice Frank al respecto sobre los vascos: “…un pueblo indeleble y arcaico,…, una raza forjada también de un modo arcaico…”, para establecer la separación con los otros, los pueblos, las razas, “…de cultura…”, y justifica la diferencia sosteniendo que los vascos “…parecen no haber tenido cultura…” Esta aseveración que hoy nos puede resultar algo así como chocante, y que sin duda alguna ya era atrevida en el momento en el cual escribía el ensayista, tiene un objetivo definido dentro del esquema frankiano, tan signado por las ideas que una vez estructurara Giambattista Vico y que por ese entonces recorrían España en la pluma entre otros de Eugenio d’Ors y Unamuno, este último muy admirado por Frank5. Nos referimos a la historia cíclica por supuesto, un devenir en el cual las “razas de sangre” serían las llamadas a renovar cada tanto el agotamiento creativo de las “razas de cultura”, manteniéndose mientras tanto a manera de reserva entre bambalinas, esperando la llamada a escena. Tan aferrado a dicho esquema se encuentra el escritor norteamericano, que su sinfonía de los vascos termina con un tutti en dicho sentido: “No tenía más cultura que la primitiva, ni más mundo que un girón de tierra escarpada. España le ofreció una cultura profunda, el mar y los mundos allende el mar, y el vasco despierta de su sueño espiritual y entra en España por la misma puerta que España abrió a golpes para invadirle.” Pero en este cierre se perciben otras cosas, otras matizaciones à la Frank que nos conducen a nuevas reflexiones. Por una parte, que los vascos sí tenían “cultura”, por otra la nueva coincidencia con la poesía de Mugika.
Para Frank, el vasco que sale de su tierra se “desvasquiza”, si se nos permite el término, porque se abre a la influencia de los pueblos “de cultura”, cuando su misión real es permanecer a la espera de la renovatio mundi que deberá encabezar. Esta cabriola metodológica le permite obviar la insistente e inevitable presencia de los vascos en el esfuerzo expansivo de España ya que, en tal caso, esos personajes no son propiamente vascos, sino que se han incorporado a la raza de cultura que, como otras tantas, invadiera otrora su territorio. Del mismo modo, existirán en Euskal Herria, constantemente amenazada por todos los otros pueblos que se desarrollaron sobre tierras hispanas, sectores “perdidos” para ese indefinible pero omnipresente concepto que es “lo vasco” para el autor. Lo dice con claridad: “España ha invadido a veces la tierra vasca. Hay ciudades de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, de las que Castilla se ha enseñoreado, arrasándolo todo. Tal es San Sebastián, la ciudad veraniega del rey y los aristócratas de Madrid. Y hasta hay ciudades que Castilla ha destruído…”6 Por supuesto que esa destrucción es percibida por Frank en una región inmaterial antes que en el paisaje circundante, si no, no tendría sentido lo que dice por ejemplo sobre Donostia-San Sebastián, la ciudad tal vez más “europea” y “moderna” de todo el País Vasco. Y es que el viajero siente la corrosión de lo vasco en el cambio anímico de sus gentes el cual, eso sí, se habrá de reflejar de consuno en sus pueblos -de nuevo esa ecuación frankiana entre las gentes vascas y sus ciudades-. Tal vez sea este el punto más controversial de toda la visión frankiana, propio más que nada de una recorrida que, maguer la gran capacidad artística del autor, no podía ser menos que superficial. Frank atribuye la pérdida de identidad vasca al predominio de la Iglesia entre sus gentes, si bien esto no ha de ser entendido como un ataque a la concepción cristiana del mundo o al catolicismo como religión, al cual, por otra parte, entiende como fruto del pensamiento judío; baste para comprender aquello lo que el mismo Frank sostiene en otra parte de su libro en cuanto a Iñaki de Loiola y su fundación7, sin perder jamás de vista que también aquel era vasco; lo que busca destacar el autor es que a su juicio la Iglesia ha representado en Euskal Herria el caballo de Troya, la forma de acceso de Castilla, es decir de su para él peculiar idea estatal: “La ciudad está ahogada y sombría como una manzana corrompida por la iglesia que está en su corazón. El vasco de esta ciudad ha olvidado sus danzas y no ha hecho fiestas los días de sus santos. La Iglesia, el imperio de Castilla [subrayado nuestro], ha triunfado.”8
El punto doloroso de todo esto es justamente, en la óptica de Frank, que parte de la esencia vasca, ese extraño enlace conceptual de liviandad reflexiva y de vitalidad retraída que ha venido desarrollando a lo largo de sus observaciones, ha cedido ante un ritualismo externo, visto por él, además de cómo sombrío, como una herramienta fallida que, en la concepcion de los reyes llamados católicos, sirvió para acabar con las posibilidades de desarrollo de España en su integración con Europa9 La crítica frankiana se remite, norteamericano al fin, a la impracticidad que percibe en la concepción que atribuye a Castilla, de tender hacia un ideal transcendente -por algo es que atribuye por oposición a los vascos el apego estricto a la realidad-, pero deja al mismo tiempo escapar en su expresión algo de simpatía romántica por ese desaguisado que, desde Castilla, amenaza extenderse sobre “sus” vascos: “Pero en España el Estado no es ni causa ni efecto, ni ideal, ni objeto, ni amo, ni dispensador. En España, el Estado es el instrumento de una visión hostil a la naturaleza esencial del Estado.
El Estado debe ser materialista, dominante y egoísta: pues el ideal de España es visonario, creador y altruísta. El Estado debe recoger y acaparar; pues el ideal de España gasta sin medida. El Estado debe matar para exaltarse; pues el ideal de España mata para exaltar a Cristo. El Estado debe ser antiindividualista; pues el ideal de España forja y regula los anhelos de cada alma.”10 Este Estado tan hobbesiano que presenta Frank se enfrenta en todo a la idea romántica aún vigente en la época en la cual el autor recorría el País Vasco, con respecto a las políticas de Fernando e Isabel. Hoy, años de investigación histórica mediante, sabemos que las cosas no fueron tan simples ni lineales, muy en especial en lo que toca al País Vasco, pero así se hace perceptible por fin la idea que gravitaba en todo el desarrollo escrito del viaje de Frank, para la cual Euskal Herria, entonces, cumplía con todas las condiciones para ser presentada como un ejemplo insuperable de contraste, y una posibilidad más para un camino que podría haber emprendido España bajo otras condiciones y no llegó jamás a ser. Frank en Perú. Base de datos mariateguiana.
Frank recurre a otra observación de su viaje para marcar el influjo de Castilla sobre las gentes vascas, cuando se refiere al juego de pelota, que “…es vasco y se conserva puro en todos los pueblos, donde los chicos juegan…”11, pero que, al aceptar ser reducido a un deporte moderno, con apuestas, también ha caído bajo el avance de los invasores: “Los españoles, sin embargo, se han aficionado a este juego y lo han convertido en un juego de profesionales, en el que, aunque todos los jugadores de primera son vascos, el espíritu se ha transformado… Este juego es el deporte de un pueblo sano y amante del campo abierto. Pero en manos del español, esto es secundario… Son los cobradores, las figuras principales del deporte en que España ha convertido el juego de pelota.”12 Nuevamente podemos sentir la presencia de una crítica “sabiniana” en estas palabras de Waldo Frank, y el tema se hace aún más claro en la interesante pintura de una fiesta popular vista en el curso de su viaje por tierras vascas, quizás el Iñaki Deuna13 por ciertas referencias que formula. En este caso, los vascos de Frank se asemejan, tal vez demasiado, a un grupo de yanquis en una reunión deportiva, de cualquier modo, como bien se encarga de señalar, no a los españoles. Revisemos entonces, para concluir con estas impresiones de viaje, las hermosas imágenes del autor ante una reunión popular: “Se diría que este pueblo pagano se hizo católico sólo por las innumerables ocasiones que ofrece el calendario católico con las fiestas de sus santos, para cantar y danzar. Todas las festividades de la Iglesia son fiestas y romerías para el vasco… regocijo que se celebra con carreras, regatas y concursos de fuerza que culminan en los certámenes artísticos del canto y del baile. El español no es aficionado al deporte. La corrida de toros es una prueba y un arte. Sus juegos son sólo pretextos para apostar dinero y el carnaval es una válvula para dar salida a a los instintos reprimidos por la moralidad, el prestigio y el honor. El vasco, por el contrario, es un deportista que no puede sentir el verdadero espíritu del carnaval y convierte sus días de fiesta en días de deporte.
En el frente de una casa de la plaza se ha levantado un altar. Bajo un dosel dorado, un sacerdote predica en vascuence. Diserta sobre los males del modernismo y del socialismo; sobre la codicia infernal que se esconde bajo la ambición del obrero que pide más salario… A un lado de la plaza está el palacio veraniego de un duque andaluz. De los balcones cuelgan mantones de seda pesada, que lucen bajo el sol en rosas áureas rojas. El altar da a una explanada que desciende hasta el mar. Pero la multitud vasca está lejos del sacerdote y de su llamativo altar, lejos del color español que fulgura en los muros del palacio ducal, lejos también del mar. La multitud vasca es un cuerpo macizo y elástico, un cuerpo que espera el momento de jugar. Su actitud se asemeja mucho a la actitud de la muchedumbre deportiva de Inglaterra, y no tiene nada del fervor ardiente y sombrío que España lleva a todas partes, hasta a la corrida de torros.”14
Es posible que en esta descripción magnífica, Frank, aún callando haya percibido las motivaciones profundas de eso que en el palacio ducal califica de “color español” y el desapego de la muchedumbre, lo mismo que ante la prédica del cura euskaldun, pero lo más interesante es la nueva vuelta de tuerca sobre las diferencias, ese motivo principal que en una y otra vertiente machaca a lo largo de todo el apartado dedicado a los vascos, en este caso similares a los ingleses...
Un viaje interesante, de un autor inspirado, por un territorio problemático y en una época nodal para la historia vasca y española. Waldo Frank nos deja esta rica serie de impresiones que cobra mayor valor por provenir de alguien que, más allá de su postura política del momento, no se dejaba llevar por afecciones ni a favor ni en contra de nada ni de nadie, y se dedicaba a observar y reflexionar, guiado por la atracción que sentía hacia todas las tierras hispanas. En su acercamiento a la realidad vasca se notan sin duda carencias y puntos obviados, como por ejemplo el caso navarro o la peculiaridad inevitable de que las tierras vascas posean asimismo un sector ultrapirenaico, que sin duda hubieran añadido en su concepto a la noción diferencial que, pese a todo, jamás deja de resaltar, pero más allá de esos puntos, y teniendo en cuenta que Frank era un artista antes que un historiador, un político o un sociólogo, podemos reconocer la riqueza que sus imágenes ofrecen para la interpretación actual, tanto de aquel momento cuanto de toda una evolución diacrónica que hasta hoy no ha podido encontrar su equilibrio.
Este pequeño trabajo descriptivo y reflexivo de Waldo Frank ha quedado un poco en el olvido, no por su contenido en sí, sino más bien como resultado de esos cambios que indicábamos al principio, que llevaron a su autor a una inmerecida especie de limbo de los réprobos; no es en éllo, además, el único literato estadounidense que ha sufrido esa suerte. Como sea, su obra contribuye, y mucho, a un mejor conocimiento de los hombres y las cosas que pudo relevar en el viaje por el País Vasco Peninsular. Se destacan en élla las herencias de varias corrientes de pensamiento en torno a las especificidades de la sociedad vasca, muy en especial las que se relacionan con lo que más adelante se ha venido en llamar “el hecho diferencial” el cual, por otra parte, no escapa a su visión en otras tierras de la “Piel de Toro”. Más allá de las influencias ejercidas sin duda sobre su trabajo por otros autores vascos y españoles, Frank ejercitó su propio don de observación y llegó en muchos casos a coincidir con posiciones tal vez extremas, como hemos indicado más de una vez en este corto análisis, pero indudablemente provistas de fundamentos objetivos tan gravitantes como para llegar a señalar sus escritos.
Propone Alfonso Reyes en su estudio a manera de prólogo: “Significado y actualidad de ‘Virgin Spain’ “ que ya tuvimos motivo para mencionar, que “..una cosa es el sentido hispano de la vida -.hasta hoy jamás derrotado, sino lanzado siempre en busca de otras aventuras-, y otra cosa es la configuración jurídica que se llama el Estado español, y que ha vivido secularmente en continuo vaivén de pérdidas y ganancias, como acontece con todos los estados… una confusión entre lo hispánico y el organismo político que hoy llamamos España. El concepto actual de unidad nacional sólo se populariza con la invasión napoleónica… la confusión viene de mirar las cosas pasadas a la luz de las nociones recientes. Durante los dos siglos de la dinastía de los Austrias…. No hubo una España en el sentido jurídico que hoy entendemos… ¿Qué decadencia puede significar para lo hispánico el que le fueran arrancando miembros tan artificial y violentamente atados?” Tal vez esta propuesta del autor mexicano, tan hueca de definiciones y tan utópica como pueden serlo las ideas de los grandes artistas, guarde en sí ideas más atrayentes para el futuro que todo lo ocurrido en nuestro tiempo, desde aquel ya lejano 1923, cuando un joven Waldo Frank comenzaba a descubrir Euskal Herria, el País de los vascos, y a escribir sobre él en el marco de la tempestad que se avecinaba y que, para desgracia de todos, no ha cesado aún por completo. Bibliografía:
Blake, Casey: "Waldo Frank." Dictionary of Literary Biography: Modern American Critics, 1920-1955. Gregory S. Jay, Ed. Detroit: Gale Research Co., 1988.
Eckley, Wilton: "Waldo Frank." Dictionary of Literary Biography: American Novelists, 1910-1945. James J. Martine, ed. Detroit: Gale Research Co., 1981.
Frank, Waldo: “España Virgen”, traducción de León Felipe, Aguilar, Madrid, 1.950.
Franulic, Lenka: “Cien autores contemporáneos”.
Mugika, Rafael (“Gabriel Celaya”): “Obras Completas, vol. 6 (1960-1961), Laia, Barcelona, 1.980.
Ruiz, Luis: “Diccionario de la Literatura Universal”, Raigal, Buenos Aires, 1.955. “Waldo Frank Papers”: Special Collections, Manuscript Collection Number 375, University of Delaware Library, Newark, Delaware, USA. 1 Como lo indica Alfonso Reyes en el Prólogo a “España Virgen” escrito en 1941, la clave del temperamento artístico del autor corre por el camino de lo que califica como “historia sinfónica”. Con mayor precisión será el mismo Frank quien aclare en su “Gratitud”, que los elementos constitutivos de “España Virgen” deben: “…entrar en la escena, según su turno y su valor, representando sus partes como los actores de un drama y diciendo su significado como los temas de una sinfonía. Si estuviese en mi mano, yo haría que las páginas de este libro pasaran ante los ojos del lector como un drama que se ve en una noche o como una pieza musical que se oye en una hora.” 2En especial en su vertiente “sabiniana”, aún cuando sea dudoso que Frank haya conocido algo sobre el fundador del PNV, a quien sin duda podría haber admirado como personaje de carácter aún cuando decididamente no concordara con su rígida posicion político-ideológica. 3Aquí y seguramente sin saberlo, Frank coincide con la mitopoiesis vizcaína de la Baja Edad Media en torno al Jaun Zuria y otros personajes de realidad más que dudosa aún cuando “todo lo que tiene nombre, existe”, provenientes, para los cronistas, de aquellas tierras, y cuya creación interesada buscaba solamente asegurar los privilegios de las familias principales, adjudicándoles remotísimos y nobilísimos orígenes como primeros pobladores de la región. 4Dicho por el enviado de un caserío ya existente a los miembros de otra familia que pretendía comenzar con la construcción de su nueva casa, “demasiado cerca, demasiado, para que las familias se lleven bien”. 5Existe una extensa correspondencia entre ambos albergada en la University of Delaware Library, Newark, Delaware, USA. 6 “España Virgen”, p. 287. 7“…otro místico instrumento de la voluntad de España: Iñigo López de Recalde, que fue educado con la severidad de los caballeros de su raza. Aprendió a escribir castellano [subrayado nuestro].” (“España Virgen”, pp. 190 y ss.) San Ignacio es para Frank, lógicamente, uno de los mayores factores del desarrollo de la idea imperial castellana; con todo, no le critica, es “..el ideal militante de Europa…”, aún puesto al servicio de lo que interpreta como la concepción de Isabel “la Católica”, y aquí podemos preguntarnos, ¿tal vez por ser vasco es que Iñaki queda al margen de cualquier tacha, o porque el “ideal europeo” es para Frank una cosa, y su tergiversación por parte de los Estados otra? La pregunta queda y ha de quedar abierta. 8“España Virgen”, p. 288. 9Es este uno de los “Leit-Motive” de toda “España Virgen”. Por ejemplo: “En la obra de Isabel hay tres elementos capitales: su visión, que es una teodicea; la forma de esa visión, que es la Iglesia católica, y los medios dinámicos, que es el Estado. Y en el imposible maridaje de estos tres elementos está la tragedia de España.” (“España Virgen”, p. 178) 10“España Virgen”, p. 179. 11“España Virgen”, p. 286. 12“España Virgen”, pp. 286-7. 13 Fiesta de San Ignacio. 14“España Virgen”, pp. 284-5