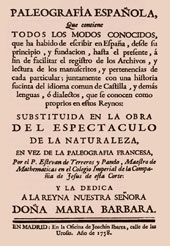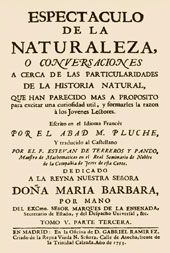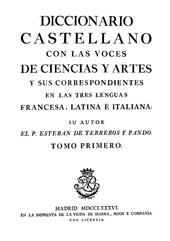
Gaiak
El jesuita vizcaíno Esteban de Terreros y las cualidades del lexicógrafo
CARRISCONDO ESQUIVEL, Francisco M.
Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filología Española i y Filología Románica. Campus de Teatinos
N o me resisto a tratar de justificar mi admiración por la actitud vital de Esteban de Terreros (1707-1782), caracterizada por una serie de rasgos que, a mi juicio, constituyen cualidades muy notables que debe tener todo lexicógrafo empeñado en redactar una obra monumental de su lengua, y que sirven para demostrarnos la posibilidad de creer en la capacidad del ser humano para emprender empresas que, en la hora actual que vivimos, sólo parecen pensarse para ser ejecutadas por parte de grandes equipos lexicográficos, especialmente preocupados por dotarse de un amplio soporte tecnológico y no, por ejemplo, de una especial sensibilidad lingüística y una discreta finura en las apreciaciones semánticas de sus miembros. Es este un aspecto de la lexicografía que me inquieta desde mi descubrimiento de la historia de lexicógrafos de la talla de Samuel Johnson, el autor de A Dictionary of the English Language (1755); o de James A.H. Murray y su más fiel colaborador, William C. Minor, en la redacción del Oxford English Dictionary (1888-1928); y, para la lexicografía hispánica, Vincencio Squarzafigo y su labor al frente de la obra por la que fue creada, en primera instancia, dicha institución: el Diccionario de autoridades (1726-39). Son todos ellos ejemplos muy representativos que nos permiten comprobar que el ejercicio de la lexicografía es, ante todo, un arte, y el que la ejerce debe tener una disposición del espíritu de la que, desgraciadamente, cada vez tenemos menos ejemplos. 2.
En varios extractos de las “Memorias para la vida y escritos del P. Estevan de Terreros”, que redactó Miguel de Manuel y Rodríguez al frente de Los tres alfabetos francés, latino e italiano (1793), se pueden reconocer varias de esas cualidades. Por ejemplo, el ardor intelectual que experimentó Esteban de Terreros desde niño, de tal manera que
no divisaba en tierra papel, ó impreso ó manuscrito, que no lo alzase para ver lo que contenía. Esa costumbre le duró toda la vida, sin que estuviese en su arbitrio hacer otra cosa; excusándola, si tal vez alguno con quien se acompañaba por las calles, se la notaba con decir que era vicio que tenía desde niño, y que no había podido enmendarlo ([Manuel y Rodríguez] 1793: v).
Dicha curiosidad le llevó a esta especie de enajenación de todo, mostrada no sólo en estos “vicios”, quizás de poca educación para quienes no los entiendan, sino incluso en la entrega de todo su caudal y beneficio a fin de satisfacerla. Así, Manuel y Rodríguez comenta cómo en el viaje de Madrid a Cartagena, tras el decreto de expulsión de 1767,
[c]on 400 reales que por casualidad tenía consigo en la noche de la expulsión, compró allí unos libros, papel, y tintero. No faltó quien le hiciese cargo de que pudiera con este dinero atender á otras necesidades más urgentes; pero su respuesta fué: Si estos pocos libros, y el modo de ocuparme en ellos no me alivian; no sé qué otra cosa pueda aliviarme en este mundo (xii).
Por aquella enajenación permaneció impertérrito ante lo que pasaba a su alrededor a la salida del puerto de Cartagena y su llegada a Córcega, con once compañeros más, en la estrechez de una pequeña embarcación que estuvo a punto de zozobrar por la gran tormenta (ibidem). 3.
Portada de su obra Paleografía Española. Otra cualidad es la constancia, como parte de la disciplina en el trabajo, que encajaba perfectamente con la observancia de las reglas de su orden. No en vano, no es esta la primera vez que debe subrayarse la importancia de la orden jesuítica en la historia de la lexicografía hispánica: ahí están los que emprendieron la labor de redactar el Diccionario de autoridades (1726-39); jesuitas son Bartolomé Alcazar y José Cassani, dos de los académicos fundadores de la Real Academia Española, además de Carlos de la Reguera, sucesor de Lorenzo Folch de Cardona. Como dice Manuel y Rodríguez,
[e]n los quatro años que se empleaban en el curso de la Teología Escolástica, Moral y Escrituraria, observó inviolablemente la distribución de las horas, y método de estudio que se propuso desde el día primero en que lo empezó (1793: vi).
Así, empleaba para su estudio seis horas antes del mediodía en invierno, y siete en verano.
Por la tarde después de la recreación común, y un poco de reposo, que duraba hasta las dos, tomaba indispensablemente dos horas de descanso ó de paseo, ó hacía algunas visitas de atención; el resto hasta la cena lo daba al estudio, después de la qual se acostaba siempre. Con esta constante distribución de horas pudo ajustar el número de horas de las que había empleado en la composición del Diccionario, y pasaban de sesenta mil (x).
En total, Terreros trabajó en su Diccionario castellano (1786-88) más de veinte años, desde 1745 hasta 1767, fecha de la expulsión de los jesuitas de España. La obra, como puede comprobarse, se publicó diecinueve años después, a pesar de estar preparada, e incluso impresos el primer tomo y parte del segundo.
Pese al control físico y mental que se impuso en todo aquello que pudiera afectar al perfecto cumplimiento de su cometido, su enajenación a veces hacía que se le olvidara. Y el trabajo, además, no era poco, hasta llegar al agotamiento. De ahí que se viera afectado de “varias dolencias, y en una de ellas el ponerse á peligro de acabar la vida por inadvertencia, é indiscreción disculpable” ([Manuel y Rodríguez] 1793: vii). No es el de Terreros un caso único al respecto, porque el suyo me hace recordar a aquel que se cuenta en las Actas de las Juntas de la Real Academia Española, donde se toma la de ayudar, en ocasión de las Pascuas, a los amanuenses de Vincencio Squarzafigo, Pedro Noriega y Jacinto García, por el tomo iv (1734) del Diccionario de autoridades (1726-39). El primero ha recogido autoridades “con dispendio de su salud”, por lo que considera que la recompensa debería ser mayor. Y así se decidió: cincuenta pesos ducados de plata para él, veinte para Jacinto García (Acta de la Junta académica de 17 de diciembre de 1733). Más adelante, Tomás Pascual de Azpeitia y Orozco cuenta cómo vio a Noriega muy enfermo. Necesitaba los aires de su patria pero no tenía dinero, y por “no podérselos dar de su amo”, pidió que la piedad de la Academia le socorriese, “acordándose de que en servicio de ella había perdido la salud”. Se acordó dar sesenta pesos para ayuda de viaje o curación (Acta de la Junta académica de 31 de agosto de 1734). Desgraciadamente, el 21 de diciembre de ese mismo año se informa de su muerte. 4.
Portada de su traducción Espectáculo de la Naturaleza del Abad M. Pluche La dedicación de Esteban de Terreros y Pando implicaba la renuncia voluntaria –y de nuevo traigo a colación su condición religiosa– a cualquier distracción mundana que le desviara del plan de trabajo previsto. Era muy consciente nuestro autor del ejercicio de soledad absoluta que debía suponer la consecución de su obra. No es de extrañar, por tanto, su presunta renuncia a ser miembro de la Real Academia Española. Y, aunque quizás sea posible otra interpretación de este gesto, como ha apuntado la crítica, la verdad es que prefiero quedarme con la interpretación más común, puesto que, además, conecta perfectamente con las cualidades que ya he comentado. Se conocen algunos atributos de los lexicógrafos como personas, atributos que nos permiten conocer su individualismo: Fernando Lázaro Carreter describe a Vincencio Squarzafigo como alguien que “no fue dócil de carácter” (1972: 97). Simon Winchester (1999 [1998]: 111) comenta la excentricidad de Samuel Johnson, quien durante la redacción de su A Dictionary of the English Language (1755), ante el acoso de sus acreedores por la demora del trabajo, puso su cama detrás de la puerta de su habitación y gritó al lechero: “¡Creedme, defenderé esta pequeña ciudadela hasta al fin!”. Por último, quizás el caso más sorprendente sea el del médico y oficial estadounidense William C. Minor, el principal colaborador de James A. H. Murray en la redacción del Oxford English Dictionary (1888-1928), el cual envió hasta diez mil fichas al Scriptorium desde el Asilo para Criminales Lunáticos de Broadmoor, en el pueblo de Crowthorne (condado de Berkshire), cercano a la capital británica, donde estuvo recluido para cumplir su condena de por vida por el asesinato a balazos del humilde fogonero George Merrett. 5.
En definitiva, todas estas cualidades, conocidas de manera consciente por parte de Esteban de Terreros, no suelen ser comentadas habitualmente por los historiógrafos de la lexicografía. Y son ellas, pienso, las que hicieron posible que nuestro autor llevara a cumplir felizmente una tarea que, como se dice en las “Memorias” de Miguel de Manuel y Rodríguez, “es trabajo de una Academia entera” (1793: xi). Referencias
Lázaro carreter, Fernando (1972): Crónica del Diccionario de autoridades (1713-1740): discurso leído el día 11 de junio de 1972, en el acto de su recepción, por el Excmo. Sr. Don Fernando Lázaro Carreter y contestación del Excmo. Sr. Don Rafael Lapesa Melgar. Madrid: Real Academia Española.
[Manuel y rodríguez, Miguel de] (1793): “Memorias para la vida y escritos del P. Estevan de Terreros”, en Terreros (1793: v-xiv).
Terreros y pando, Esteban de (1786-88): Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana, ed. al cuidado de Francisco Meseguer y Arrufat y Miguel de Manuel Rodríguez. Madrid: Imprenta de la Viuda de Ibarra, 3 vols.
––(1793): Los tres alfabetos francés, latino e italiano con las voces de ciencias y artes que le corresponden en la lengua castellana, ed. al cuidado de Miguel de Manuel Rodríguez. Madrid: Imprenta de don Benito Cano. Winchester, Simon (1999): El profesor y el loco. Una historia de crímenes, locura y amor por las palabras [1998]. Madrid: Debate.