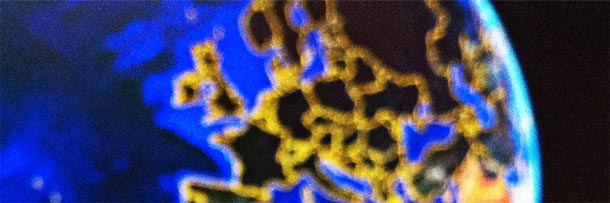Gaiak
El Consejo Europeo o el tabú de las democracias liberales europeas
St. Edmund s College. University of Cambridge, UK
Los tabús, aunque variados y abundantes, siempre tienden a seguir la misma dinámica: la del silencio atronador. El Consejo Europeo, máxima autoridad política de la Unión Europea, parece estar envuelto en la misma dinámica. Podría decirse que es el tabú democrático y liberal de la Europa del siglo XXI. Primero, porque no es democrático; segundo porque funciona sobre la lógica nacionalista de los estados (mal llamados) nación, y el nacionalismo estatal es algo que a las democracias liberales les gusta ejercer, pero no publicitar.
Estas son algunas de las razones que a mi entender podrían explicar la oscura ausencia, en el discurso académico y periodístico, del Consejo Europeo. Es innegable, en cambio, que desde la reunión inaugural en 1975, el Consejo Europeo ha sido la palanca de la construcción Europea. En la segunda mitad de la década de los 70 dinamizó el acuerdo para un Sistema Monetario Europeo (SME); en la década de los 80 hizo posible el Acta Única Europea (AUE) y en los noventa el Tratado de Maastricht por el que se creaba la Unión Europea (TUE), y así sucesivamente hasta el Tratado de Lisboa. La figura y relevancia del Consejo Europeo (tal y como se volvió a ver tras las reuniones de Deaville y Bruselas del 18 y 28 del pasado Octubre) nos cuenta la historia del fortalecimiento de los estados modernos en Europa, y en cambio, la idea de que la Unión Europea disminuye o disminuirá el poder de los estados nación a favor de entidades supraestatales, e incluso sub-estatales, sigue en pie, viva y coleante.
Recordemos que fueron el alemán Helmut Schmidt y el francés Giscard d’Estaing quienes propusieron la creación del Consejo Europeo en la famosa reunión de Paris de 1974. A pesar de las reticencias que en su momento surgieron por parte de los llamados federalistas (aquellos a favor de una Europa más Unida, es decir, de que los estados miembro cedan más soberanía reforzando así las instituciones comunes Europeas como la Comisión y el Parlamento Europeo), la institucionalización de las reuniones que los jefes (que no jefas) de estado y de gobierno llevaban años haciendo resultó ser, a pesar de todo, necesaria no sólo para que Europa pudiera algún día ser una Unión, sino para que los estados europeos pudieran hacer frente a los cambios que se vivían en el contexto internacional. El fracaso del acuerdo de Breton Woods y la crisis del petróleo de 1973 arrastraron a Europa a una prolongada recesión económica. En aquella época, la Comunidad Europea carecía de un centro de poder, de mecanismos y de tradición, para que a los problemas conjuntos derivados de la internacionalización de la economía y la política, se les pudiera dar soluciones conjuntas. El eje franco-alemán quería hacer de las reuniones informales entre los jefes de estado y de gobierno una herramienta eficaz capaz de enfrentarse a los nuevos problemas originados por la interdependencia internacional, la cual tenía como consecuencia la disminución de la capacidad de los estados de bienestar para evitar individualmente el proceso de deterioro del mismo.
El Consejo Europeo fue por tanto creado no sólo para que la Comunidad Europea tuviera una fuerte presencia en el ámbito internacional, sino para que los estados pudieran ser rescatados de su incapacidad para dirigir y controlar sus propias políticas a nivel doméstico. El Consejo Europeo se convirtió en el estratega que dirigió la reconversión económica y política de los años 70 y 80 a nivel Europeo y es así, dicho de forma breve y en palabras de Milward, como la Unión Europea se convierte en la siguiente fase en la evolución de los estados modernos.
Foto: smemon87.
El Consejo Europeo, como los tabús, no es que se omita por consenso explícito, sino que se ignora tácitamente como se hace con las realidades incómodas. Y el Consejo es una realidad incómoda, por un lado, al sentir democrático y por otro, a la esperanza liberal de que algún día el estado y la nación, como entes molestos (dicho elegantemente) en el proceso de universalización de la humanidad, desaparecerán. En cambio, siendo el Consejo Europeo la pieza central de una restructuración o integración con consecuencias sistémicas para todos y cada uno de los habitantes de Europa, no deja de sorprender su perseverante ausencia en los medios de análisis crítico.
Una respuesta podría ser la dificultad que un considerable número de intelectuales europeos encuentra en defender, por encima de todo, la democracia liberal y al mismo tiempo, y por encima de todo, su nacionalismo estatal. En la mejor tradición liberal, la disociación entre teoría y práctica vuelve a resonar por las fronteras, internas y externas, de toda Europa. Mientras los jefes de estado y de gobierno, que nunca fueron democráticamente elegidos para ser miembros del Consejo Europeo, ejercen su poder a puerta cerrada y sin dejar huellas, la Europa liberal sigue proclamando los valores universales de la libertad, la igualdad y la soberanía popular.
Si es cierto que esto convierte al Consejo Europeo en una especie de institución oligárquica guiada por los ‘intereses nacionales’ de cada estado, no lo es menos que sin él, la Unión Europea quizá ya ni existiría. Y reconocer y publicitar que son los estados los que mandan cuando se trata de integrar o desintegrar Europa me parece importante por dos razones. Primero, para saber dónde reside y cómo se articula la máxima autoridad política en la Europa del siglo XXI. Segundo, porque nos recuerda, al menos a quienes lo hayan olvidado, que las democracias liberales de los estados miembro no son incompatibles con el nacionalismo (lo cual no deja de ser un respiro), sino, en todo caso, con el nacionalismo no estatal.
Tal y como reconoce el llamado confederalismo cooperativo, y a pesar de la generalizada asunción de que el estado de bienestar es más factible integrado en la Unión Europea, es innegable que los votantes europeos siguen mostrando preferencia por su propio estado de bienestar. Si añadimos a esto que los estados miembro, por eso de la soberanía popular, han de asegurarse de que su población sienta apego preferencial por su identidad nacional (conocida también como identidad estatal, o incluso constitucional), entonces, es comprensible que los estados miembro, por muy liberales que sean tiendan a defender, no el bienestar general o universal, sino el suyo propio. Esto hace del Consejo Europeo no sólo una institución derivada de la lógica y relevancia del estado nación sino el único capaz de liderar, al menos hasta ahora, una Europa Unida donde la mayoría de sus habitantes son fundamentalmente no europeos, que también, sino franceses, escoceses, vascos españoles o ingleses.
Las cosas así, el Consejo Europeo ha sido reconocido, entre los estudiosos de la Unión, como aquél que mantiene el equilibrio entre una política de federalismo cooperativo y una política territorial, que traducido, significa una política de cooperación entre diferentes democracias liberales nacionalistas. Lo curioso del asunto es que esta traducción no ha sido reconocida, ni publicitada. Este aspecto, que por lo demás define al Consejo Europeo, ha sido exquisitamente omitido por todos aquellos que de vez en cuando lo nombran, de pasada.
Como todo tabú, el Consejo Europeo tiene ese plus de poder que adquiere todo aquello que no se publicita pero dirige buena parte de nuestras vidas. Publicitar y destripar, analíticamente, al Consejo Europeo no va a hacer que éste pierda su poder, pero el des-ocultamiento no debería dejar de ser una práctica democrática para convertirse en una práctica exótica.
Que los nacionalismos estatales de las democracias liberales nunca hayan llevado mal el vivir la vida a la Doctor Jekyll y Mister Hyde, es una cosa. Que los medios de análisis crítico lo lleven así de bien, es otra.