

| La
mutua necesidad de los medios de comunicación y la ciencia * Original en euskera |
| Inaki Irazabalbeitia |
|
Daré comienzo a este trabajo partiendo de las palabras que Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, utilizara en este mismo medio hace algunos años (1): 'Es cierto que nos enfrentamos a una situación paradójica: por un lado podemos recoger numerosos indicadores de la creciente importancia (y necesidad) de la ciencia y sus tecnologías en la sociedad actual, de la cada vez mayor relevancia de la llamada comunicación social de la ciencia (periodismo, divulgación, museos o centros de ciencia, mundo educativo… que constituyen los enlaces actuales entre la investigación científica y los ciudadanos); por otro, la valoración o apreciación social de esta misma ciencia no se ajusta con el papel que tiene en la sociedad.' El motivo de la preocupación de Armentia es la brecha que separa la sociedad y la comunidad científica, brecha que aumenta a medida que la ciencia y la tecnología van adquiriendo mayor relevancia en nuestras vidas. Y es que la sociedad moderna actual se basa en la ciencia y la tecnología; detrás de prácticamente todas nuestras actividades se encuentra el desarrollo científico, empezando incluso desde el simple gesto de calentar la leche de nuestro desayuno. ¿Acaso sabemos lo que se esconde tras ese gesto? ¿Conocemos las consecuencias que conlleva? Nos hemos familiarizado con ese gesto, lo vemos como algo natural, cuando lo cierto es que desde el punto de vista etimológico de natural tiene más bien poco. A fin de cuentas, ciencia y tecnología se han convertido en elementos indispensables para la cultura de la sociedad moderna. En esta ocasión analizaremos uno de los mecanismos de transmisión
de esa cultura. El más inmediato de los últimos cien años ha sido
la educación, medio a través del cual se han transmitido los valores
sociales y los conocimientos, y que sigue En nuestra calidad de periodistas científicos, tenemos que ser conscientes de que para la mayoría de la gente la realidad de la ciencia es la que describen los medios de comunicación. La gente no sigue el desarrollo de la ciencia desde su experiencia cotidiana o la escuela, lo hace a través del filtro que efectúan los periodistas. Y es que los medios de comunicación constituyen el único enlace o puente con la ciencia y tecnología en constante evolución, y con otros múltiples aspectos de la vida. Por tanto, una adecuada labor periodística permitirá a los ciudadanos tener una correcta imagen de la ciencia y disponer de suficientes elementos para adoptar decisiones, mientras que una inadecuada labor periodística no sólo ofrecería información incorrecta, sino que además abriría las vías a las supersticiones; piénsese si no en el desarrollo de las pseudociencias, principalmente en lo que respecta a los problemas de salud. Los ciudadanos deben tomar a diario decisiones vinculadas a la
ciencia, decisiones que requieren tener unos mínimos Dado que el periodista científico actúa como puente entre la sociedad
y la comunidad científica, la opinión que la sociedad mantiene de
la ciencia depende en buena parte de la imagen que transmite el
periodista, puesto que es a través de sus ojos como percibe la realidad
y el desarrollo de la ciencia. Y ahí existen varios riesgos. Por
ejemplo, el que supone gestionar la incertidumbre. La ciencia y
la investigación tratan de convertir lo desconocido en conocido,
de convertir lo indeterminado en determinado. No obstante, en el
campo de la ciencia predictiva los resultados científicos suelen
ser muy inciertos. Los científicos medioambientales, por ejemplo,
han demostrado que la acumulación atmosférica del óxido de carbono
(IV) emitido como consecuencia de la actividad humana dará lugar
a un cambio climático. El dato es Otro riesgo consiste en que los medios de comunicación se erijan
como agendas de la información, que sean ellas las que decidan qué
materias científicas suscitan el interés del lector. Que Mirando desde otra óptica, es evidente que los científicos tienen una creciente necesidad de socializar su actividad, y para ello necesitan contar con los medios de comunicación. Pero no se fían de los periodistas. A lo largo de mi trayectoria profesional me he encontrado en más de una ocasión con investigadores que me confesaban que lo que declararon y lo que el periodista publicó no se parecían lo más mínimo. En palabras de Hilgartner (4), 'para muchos científicos, la divulgación significa, en el mejor de los casos, simplificación, y en el peor de los casos, contaminación del conocimiento científico'. En cualquier caso, lo cierto es que necesitan a los periodistas. Y cada vez más. Los científicos deben entender que divulgar la ciencia es otra forma de desarrollar el trabajo científico, igual de digno que el trabajo de laboratorio y de lo que se publica tras un proceso peer review. De lo contrario, difícilmente dejarán los científicos de desconfiar ante los medios de comunicación. No obstante, a lo largo de esta última década la comunidad científica ha realizado importantes esfuerzos por acercarse a los medios de comunicación; los científicos han empezado a modificar su conducta con respecto a los periodistas. En la actualidad, prácticamente todas las grandes entidades investigadoras cuentan con un gabinete de comunicación propio que se ocupa de proyectar su imagen al exterior. Para tales instituciones es absolutamente necesario que la sociedad, los políticos y los contribuyentes conozcan su existencia. Necesitan disponer de fondos cada vez más cuantiosos para desarrollar su trabajo y por ello resulta fundamental transmitir una buena imagen pública. Estos gabinetes de comunicación suelen estar al servicio de los directivos, claro está, por lo que, con frecuencia, la información que transmiten no es más que pura propaganda. El periodista tiene que aprender a diferenciar el grano de la paja, pero es indudable que en cualquier caso sirven para estrechar los lazos entre los científicos y los periodistas. Los periodistas, por otra parte, además de expresar su malestar por la críptica e incomprensible terminología que emplean los científicos, inciden en el aspecto de la inaccesibilidad, en el sentido de que los científicos no quieren saber nada de los periodistas. Por otra parte, los periodistas científicos declaran que la comunidad científica protesta en exceso sobre lo publicado. Es evidente que entre la comunidad científica y los periodistas existe un problema de comunicación. Por tanto, si se desea socializar la actividad científica, será necesario organizar encuentros entre ambos colectivos para que se conozcan en más profundidad, para debatir sobre los motivos de preocupación de unos y otros, para establecer relaciones amistosas, ahondar en las sinergías y poner fin a las diferencias… De hecho, hay varios foros de este tipo. Por ejemplo, el programa EICOS impulsado por el Max-Planck-Institut für Biophysikalische Chemie, o el 'Knight Science Journalism Fellowships' que ofrece el MIT (5). Si queremos que la sociedad disponga de una adecuada información sobre la ciencia, será del todo imprescindible que los creadores y los emisores del mensaje, es decir, los científicos y los comunicadores de la ciencia, colaboren entre sí. Por otra parte, las nuevas tecnologías para la comunicación son unas magníficas herramientas para mejorar las relaciones entre los periodistas y los científicos. La red intercomunica directamente a ambos colectivos con suma facilidad bien sea para obtener información, para contrastarla, para despejar dudas, etc. Muestra de ello son los servicios de intermediación del tipo alphagalileo.org y basqueresearch.com, que ofrecen a los periodistas noticias precisas desde la propia fuente de información y la posibilidad de relacionarse directamente con los científicos y tecnólogos. Opino que durante la última década la comunicación entre la comunidad científica y la sociedad ha mejorado mucho, incluso dentro de la propia Euskal Herria, pero no olvidemos que todavía queda mucho por hacer, que tenemos por delante un largo camino. Si no formamos debidamente a los comunicadores científicos que actúan como puente, difícilmente conseguiremos crear una sociedad que cuente con una apropiada educación tecnológica y científica. ¡He ahí nuestro próximo reto! (6) (1) Armentia, J. Euskonews, 30, 1998 (2) Fahnestock, J; Written Communication, 3, 275-296, 1986 (3) Rogers, E. & Chang, S.; in Risky business: Communicaiting issues of science, riks and public policy (75-96 or.), Greenwood, New York, 1991. (4) Hilgartner, S.; Social Studies of Science, 20, 519-539, 1990 (5) EICOS, www.eicos.mpg.de MIT, web.mit.edu/knight-science/ (6) En la Fundación Elhuyar llevamos mucho tiempo pensando en ello. Precisamente ése es el motivo por el que organizamos los Premios de Divulgación Caf-Elhuyar y concedemos becas para formar a divulgadores de la ciencia. Inaki Irazabalbeitia, divulgador de la ciencia y director de la Fundación Elhuyar Fotografías: www.geocities.com/catkind23/ genoma.htm www.erdkunde-online.de/hintergrund/ gif/aids.jpg www.ine.gob.mx/dgicurg/ cclimatico/cmnucc.html www.members.es.tripod.de/gua_syrma/ astronautica/shuttlemir/ |
Euskonews & Media 211. zbk (2003 / 05 / 23-30)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |
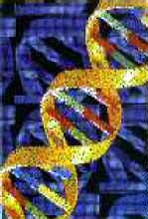 siendo
un eficaz y necesario mecanismo. Pero hoy día existe otro mecanismo
de transmisión enormemente poderoso. Se trata de los medios de comunicación
de masa. Es tal su relevancia que sin ellos resulta imposible entender
el rápido desarrollo que está teniendo lugar en nuestra sociedad.
Pero es que, además, los necesitamos. Difícilmente podríamos socializar
los conocimientos científicos que tan velozmente estamos acumulando
sin contar con los medios de comunicación de masas. Hace sólo 25
años, muchos de los conceptos científicos que hoy empleamos con
toda normalidad eran absolutamente desconocidos para la sociedad;
algunos de ellos incluso para la propia comunidad científica: clonación,
SIDA, transgénicos, RAM, genoma, chip, alzheimer, etc. La mayor
parte de la sociedad los conoce precisamente gracias a los medios
de comunicación.
siendo
un eficaz y necesario mecanismo. Pero hoy día existe otro mecanismo
de transmisión enormemente poderoso. Se trata de los medios de comunicación
de masa. Es tal su relevancia que sin ellos resulta imposible entender
el rápido desarrollo que está teniendo lugar en nuestra sociedad.
Pero es que, además, los necesitamos. Difícilmente podríamos socializar
los conocimientos científicos que tan velozmente estamos acumulando
sin contar con los medios de comunicación de masas. Hace sólo 25
años, muchos de los conceptos científicos que hoy empleamos con
toda normalidad eran absolutamente desconocidos para la sociedad;
algunos de ellos incluso para la propia comunidad científica: clonación,
SIDA, transgénicos, RAM, genoma, chip, alzheimer, etc. La mayor
parte de la sociedad los conoce precisamente gracias a los medios
de comunicación.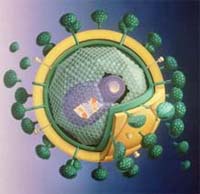 conocimientos
científicos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando en el colegio de nuestros
hijos hay un enfermo de SIDA? ¿Permitiremos que instalen un vertedero
en las proximidades de nuestra casa? ¿Qué postura debería adoptar
un habitante de Zornotza ante la planta de energía de Boroa? Cuestiones
de este tipo se pueden plantear también en un ámbito más personal:
¿estoy dispuesto a consumir alimentos transgénicos? ¿Cómo tengo
que reaccionar ante la geneterapia?
conocimientos
científicos. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando en el colegio de nuestros
hijos hay un enfermo de SIDA? ¿Permitiremos que instalen un vertedero
en las proximidades de nuestra casa? ¿Qué postura debería adoptar
un habitante de Zornotza ante la planta de energía de Boroa? Cuestiones
de este tipo se pueden plantear también en un ámbito más personal:
¿estoy dispuesto a consumir alimentos transgénicos? ¿Cómo tengo
que reaccionar ante la geneterapia? ése.
Pero lo que ignoramos es cómo será ese cambio climático, cuánto
ascenderá la temperatura, cuándo tendrá lugar, etc., precisamente
porque son datos inciertos. El periodista científico, por tanto,
debe indicar al lector el grado de certeza de tales datos. Por lo
general, los medios de comunicación de masa no gestionan bien la
incertidumbre.
ése.
Pero lo que ignoramos es cómo será ese cambio climático, cuánto
ascenderá la temperatura, cuándo tendrá lugar, etc., precisamente
porque son datos inciertos. El periodista científico, por tanto,
debe indicar al lector el grado de certeza de tales datos. Por lo
general, los medios de comunicación de masa no gestionan bien la
incertidumbre.  desarrollen
unos campos en perjuicio de otros. En los últimos años, el hit-parade
de la ciencia viene siendo ocupado por materias como la genética
(genoma), la astronáutica, la astrofísica y los dinosaurios porque
así lo han querido los medios de comunicación y los gabinetes de
prensa de determinadas entidades científicas. Rogers y
desarrollen
unos campos en perjuicio de otros. En los últimos años, el hit-parade
de la ciencia viene siendo ocupado por materias como la genética
(genoma), la astronáutica, la astrofísica y los dinosaurios porque
así lo han querido los medios de comunicación y los gabinetes de
prensa de determinadas entidades científicas. Rogers y