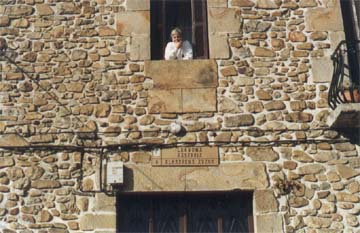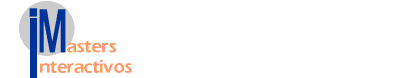

| Irudiak-Imágenes | |||||||||||
| Martha Gonzalez Zaldua | |||||||||||
|
Se llamaba Miguel. Lo recuerdo muy bien. Serio, parco, sentado junto los macetones floridos, perdido en sus recuerdos. Boina, alpargatas blancas acordonadas, bastón y saco de verano sobre una camisa bien abotonada. Por las tardes, solía ubicarse en un sillón de mimbre sobre el patio adoquinado, donde hacía tiempo habían dejado de pasar los carros de su reparto de leche. Los nietos temíamos su gesto y con nuestras travesuras provocábamos un enojo acaso fingido. Entonces sus manos, grandes y nudosas agitaban el aire imponiendo silencio. Me atrajeron siempre su actitud solemne y su mirada, que podían ser más elocuentes que las palabras.
Había nacido en el caserío Leku Ona de Legazpia, en un frío día de diciembre de 1875. Miembro de una numerosa familia, trabajó una tierra que poco daba y luego de ser convocado a filas para luchar una guerra que sintió ajena (la de Cuba), inició la aventura de América. Fue parte de esa extensa diáspora en la que los vascos se dispersaron por el mundo huyendo de guerras, en busca de aventura, gloria o mejoras económicas. En 1898 se afincó en Buenos Aires, donde se casa con una bella muchacha de Irún (abuela que no conocí), que viajó sola a encontrarse con quien sería su marido. Al año siguiente tienen su primer hijo. Iniciado el siglo, se trasladó a La Plata donde establece su familia bajo el principio de la autoridad y el respeto. Enviudó joven y no volvió a casarse. En lugar de ello llegaron a Argentina dos hermanas de su esposa para hacerse cargo de la atención de nueve niños y del manejo de la casa. Aún cuando formaran más tarde sus propias familias, qué historia la de estas mujeres que dejaron su tierra para brindar afecto a hijos ajenos... La vida del aitona estuvo signada por el trabajo. Como muchos vascos centró su actividad en la explotación tambera y en la distribución de leche, que en su época se hacía casa por casa. Fue de los primeros en abandonar el tradicional carro y utilizar un pequeño camión que conducía un vasco joven que le llamaba "amo". Abrió su casa, para todos aquellos que como él arribaban deslumbrados a una tierra que ofrecía paz y trabajo. Recuerdo especialmente a sus amigos (que le llamaban "ogi goxoa", pan dulce) cuando llegaban puntualmente una o dos veces al mes de las zonas rurales cercanas. Venían a la ciudad a realizar sus compras y luego se reunían en un almuerzo. No recuerdo a ninguna mujer participando de esos encuentros. Entonces, se ponía la mesa grande de madera blanca bien cepillada, con algún mantel importante y la mejor vajilla. Las hijas cocinaban y los hombres se daban tiempo para el ocio y la información. De haberlas, las cartas se leían una y otra vez. Conservo algunas de ellas donde se cuenta lo propio y lo ajeno en un esfuerzo por hacer sentir cercano al que estaba lejos. Asombra pensar cuán enterados estaban de lo que sucedía en sus pueblos de origen. Bodas, bautizos, muertes, altibajos o éxitos económicos, política, todo era motivo de comentario. El tiempo pasó y los negocios del abuelo prosperaron.
Volvió varias veces a su pueblo para cuidar intereses y restablecer lazos debilitados. Allí era el "indiano", el que había ido a las Américas y regresaba de traje oscuro y reloj de oro en el chaleco. A su vuelta, imponía una disciplina deslucida por su ausencia. Especialmente a los hijos varones. Contaba mi madre que cuando quería mostrar su enojo, calzaba su txapela hacia atrás. Era un claro mensaje que expresaba el estado de su humor. Y esto sucedía generalmente para Carnavales u otras fiestas a las que sabía que sus hijas deseaban concurrir. Invariablemente se negaba, pero siempre había alguien que intercedía por ellas. Muchachas llenas de vida que no podían entender sus hoscos silencios. Ya mayor, salía poco. Sólo nos visitaba para Navidad o Reyes (de rancho y saco de lustrina) dejando una moneda en la mano de los más pequeños. Su casa era el lugar de reunión de hijos y nietos. Era una casa grande, antigua, con una entrada adoquinada que originalmente fuera para carros, un pequeño jardín en el frente y un enorme terreno con gallinero, huerta y árboles frutales en la parte trasera. Del jardín recuerdo el jazmín del cabo, cuyas flores se afanaba por cortar en cuanto llegábamos, para brindarlas en apretado ramo. De la huerta, un ciruelo que daba frutos amarillos y una higuera enorme cuyas brevas eran la pasión de mamá. En esa casa permanecería toda su vida. En esa casa ya muy anciano, moriría. Allí compartí largas tardes de domingo de obligada visita. Juegos y peleas con los primos, la interminable conversación de las tías y una enorme cantidad de preguntas que no se hicieron. Como muchos de los inmigrantes que poblaron mi país tuvo el coraje de aceptar el desafío de integrarse a una sociedad nueva y vivir en ella. No se nos ocurrió pensar en sus dificultades ni entendimos de su esfuerzos para asentarse en medio de otro pueblo. Desconocimos su sentir al cambiar sus montes, sus valles, sus nieblas por una tierra plana desde donde podía ver el horizonte. Nunca preguntamos que pensó al mirar por las noches un cielo poblado de estrellas ajenas. A medida que sus hijos se dispersaban y que nosotros crecíamos, se fue quedando solo. Y un día igual a otro, pudimos hablar. Descubrí un abuelo desconocido que podía reir y bromear. El hombre adusto se fue transformando en conversador amable.
Yo le hablaba de libros que hablaban de su pueblo y él ponía color y ritmo a mis imágenes para que tuvieran vida propia. Conmigo, el tema era su país, con mi hermano, la guerra de Cuba. Sin darse cuenta fue transmitiendo aquello que atesoraba. Somos una familia de lejanías. Mi único hermano vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Mi hija pasó una importante etapa de su vida en Italia y de hecho tengo una nieta italiana. El año pasado estando de visita en casa de mi hermano, una conversación de sobremesa derivó en el tema de los motivos que habrían impulsado al abuelo a viajar a Argentina. Nos dimos cuenta que sustentábamos ideas diferentes, que sólo conocíamos fragmentos de su vida y que cada uno de nosotros tenía de él la imagen que quería tener. Urgía la necesidad de completarla, de rehacerla, tal vez para asirnos a esa raíz común que nos acerca no en el espacio que se nos niega, sino en el tiempo y el recuerdo. Nunca pensamos que una charla al calor del afecto calaría tan hondo. Decidida a mirar hacia ese atrás poco conocido, más imaginado que certero, me introduje con un puñado de datos en un mundo fascinante, donde el tiempo tiene una medida diferente. La Biblioteca Genealógica de mi ciudad, me permitió tomar contacto con documentos de pasados siglos. La consulta me acercó a situaciones no pensadas, desde problemas domésticos, religiosos y legales hasta la posibilidad de entrever el paso de los años, en la caligrafía cada vez más ilegible del párroco. El hilo conductor de la búsqueda fue su acta de bautismo donde figuran sus padres, padrinos y abuelos. Lo importante no era descubrir fechas sino aprisionar circunstancias. Comencé a desandar un camino que aún no he terminado de recorrer y que cada vez se torna más apasionante. Mi buena amiga Edurne me envió desde Euskadi las actas de bautismo de mi abuelo y de todos sus hermanos y entre ellas deslizada como un tesoro, equivocadamente, la de mi bisabuelo... Establecí contacto con los Ayuntamientos de Legazpia y Zumárraga, buscando referencias que me permitieran dar un marco histórico a los datos que iban surgiendo. Este intercambio permitió corroborar la información familiar no escrita, con la que los pueblos guardan en sus archivos. Sin querer surgió una entrañable relación con archiveros desconocidos y un poco asombrados ante mis preguntas. Hemos discrepado, confrontado fechas, equivocado situaciones, confundido ramas familiares. Pero no por ello la colaboración fue menos rica. Sentí que estaba recogiendo la memoria.
Grande fue mi alegría cuando recibí la "Lista de alistamiento de mozos para el reemplazo del ejército" de 1894, donde se menciona a mi abuelo como a un joven de 19 años, " de color sano y aire natural" , que sabía leer y escribir. Y en un relevamiento de caseríos de la época, aparece junto a primos, hermanos y vecinos con los que imagino participaría de los acontecimientos sociales de la villa. Lo ubico no sé porqué, en las fiestas de la Antigua de Zumárraga, en las de Villareal de Urretxu o en las de Legazpia. A través de estos preciosos documentos intenté seguirlo hasta su embarco para luchar en la guerra de Cuba, esa guerra que no quiso pelear y que como para tantos otros vascos fue motivo de emigración. Lentamente las piezas se ensamblaron, los espacios se completaron, las imágenes fueron tomando color y sentido. Poco a poco se fue dibujando un mapa de vida. Y entonces pude verlo niño en su confirmación, joven en su incorporación a la milicia, maduro en su decisión de vivir la aventura de América, y viejo tal como lo conocí. Las respuestas que encuentro a veces son las que espero y a veces no, pero todo detalle cuenta. De lo que estoy segura es de que el abuelo no se habría imaginado jamás como protagonista de esta historia. Solo me quedó una deuda, aprender de él su idioma. Como tantos inmigrantes, lo habló sólo en el círculo cerrado de familiares y amigos pero no lo enseñó. Tal vez fuera el precio de la integración. Tal vez la necesidad de guardar para sí lo que lo diferenciaba y distinguía. Sentí haber llegado tarde a una cita no planeada, pero no por eso incumplida. Aún hoy trato con denuedo de aprenderlo. Tuve la fortuna de conocer Euskal Herria y viajar en más oportunidades de las que nunca pensé. Pero nada puede asemejarse a la emoción de la primera vez. Fue en 1985. Conocí su pueblo, su caserío, mi familia. Recorrí el monte, paseé por la ribera del río, asistí a las fiestas del pueblo, pero no pude tomar una sola fotografía. Me parecía que de hacerlo, limitaba la imagen que necesitaba llevar dentro de mí.
| |||||||||||
Euskonews & Media 218. zbk (2003 / 07 / 11-18)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |