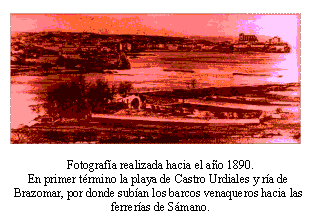| Carbón y ferrerías en Castro Urdiales: a la sombra de Vizcaya (I de III) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramón Ojeda San Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hasta bien entrado el siglo XIX el transporte y comercio marítimos y, sobre todo, la pesca constituyeron los soportes económicos principales de la comarca de Castro Urdiales. Un poco por detrás en la escala, pero también como una actividad destacada, la fabricación de hierro dulce a través de las tradicionales ferrerías estuvo muy presente durante siglos en los ríos y valles más orientales de su jurisdicción. Ferrerías castreñas que fueron, y sin razón de discontinuidad geográfica, una prolongación de las encartadas vizcaínas. En los últimos siglos medievales, abandonados definitivamente los procedimientos masuqueros, comenzaron a instalarse en las orillas de los ríos en busca de la revolucionaria energía hidráulica; aunque no fue hasta el siglo XVI cuando empezaron a tener un significado económicamente importante al amparo del notable incremento de la demanda de hierro para la construcción naval, armas, aperos de labranza y exportación en barras. Funcionaron con los mismos principios técnicos que sus hermanas y vecinas vascas, valiéndose de la cercanía minera del rico venero de Somorrostro. Y, además, se rigieron por las ordenanzas y leyes propias del Señorío de Vizcaya, al igual que otras de diferentes comarcas cántabras. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FERRERÍAS EN LA JURISDICCIÓN DE CASTRO URDIALES
Las ferrerías de Castro Urdiales, siguiendo las mismas pautas de las vascongadas, después de atravesar un funesto siglo XVII, parece que conocieron un período de expansión durante los setenta primeros años del XVIII. Luego, y ahora a diferencia de los ocurrido en el País Vasco, prolongaron el desarrollo hasta casi finales del Setecientos; muy probablemente gracias a las muchas desgravaciones recibidas de la Corona. Sin embargo, en aquellos años la siderurgia tradicional castreña comenzó a notar serios llamamientos de alerta: falta acusada de agua, que las hacía funcionar únicamente en invierno; y, sobre todo, la falta de carbón vegetal. Las anteriores apreciaciones, con ser ciertas, en realidad no hacen más que apuntar el verdadero problema por el que atravesaban todas las ferrerías de la Cornisa Cantábrica: el desfase técnico cada vez más grande en los métodos de fabricación con respecto a la Europa más desarrollada, y los paulatinamente más acusados costes de producción. Las ferrerías castreñas, lo mismo que sus vecinas de Vizcaya, además empezaron a sufrir un encorsetamiento de sus tradicionales mercados siderúrgicos hispanos, y perdían competitividad frente a muchas de las más pujante siderurgias de más allá de los Pirineos. Mal que bien, aguantaron hasta mediados del siglo XIX; pero, para el año 1875, en poco más de un cuarto de centuria, acabaron desapareciendo definitivamente. Dentro del partido o jurisdicción de la villa de Castro Urdiales, las ferrerías se encontraban repartidas en tres núcleos: la Junta de Sámano, Valle de Otañes y Agüera. En el primer caso a orillas de la ría de Brazomar, poco antes de llegar las aguas a la playa de Castro. Las del Valle de Otañes en las márgenes del angosto riachuelo de Mioño. Y las de Agüera, sobre el río del mismo nombre, al punto de abandonar Trucíos para penetrar en el Valle de Guriezo. Todas, excepto en años abundantes de lluvias, estaban catalogadas como aguacheras. Por carros, y las más de las veces con barcos venaqueros (pataches y quechemarines) se abastecían del cercanísimo mineral vizcaíno del Monte de Triano, valiéndose de las pleamares de la pequeña ría de Brazomar. Con los años, sobre todo a partir del siglo XVIII y cuando los conflictos bélicos obligaron a ello, llegaron a utilizar, casi siempre mezclado en pequeñas proporciones, el mineral de algunos yacimientos locales de Mioño y Ontón.
El combustible de las ferrerías castreñas, y este será el principal tema a abordar en este pequeño trabajo, mayoritariamente provenía de las leñas convertidas en carbón de los montes de la jurisdicción. Pues, lo mismo que en el territorio vizcaíno, los dueños de las ferrerías locales tuvieron siempre prioridad a la hora de adquirir los montazgos vendidos por las juntas y concejos. Pero la verdad es que los titulares o arrendatarios de las ferrerías sufrieron problemas muy graves a la hora conseguir combustible, ya que sobre todo en el siglo XVIII la demanda de carbón creció mucho más rápidamente que la oferta. Como veremos, a pesar de la legislación proteccionista en materia de bosques y acopio ferrón, la madera siempre fue un bien escaso. Las juntas y concejos vecinales estaban obligados a dar, una vez satisfechas sus necesidades de foguerío, leña a las ferrerías radicadas en su territorio, las llamadas "dotaciones", a un precio fijado por la costumbre, tal como señalaban las ordenanzas del Señorío de Vizcaya. Los ferrones, a su vez, se veían en la obligación de pagar en metálico y por adelantado, junto con el coste del acarreo de la madera, el precio estipulado a las comunidades de vecinos. En las "Cuatro Villas de la Costa" se sancionó en el año 1656 un compendio de "ordenanzas de montes" que desarrolló más en detalle aquel derecho de dotación de las ferrerías. Establecía que las leñas dedicadas al carboneo debían ser preferentemente las muertas y rodadas. Solamente si este procedimiento fallaba se podía recurrir, previa licencia de la autoridades y vigilancia de peritos, a la poda y entresaca de árboles inútiles; pero prohibiendo el viejo sistema vizcaíno del trasmochado. Aunque los ferrones, por razón de rendimientos, preferían las leñas de roble y encina, las ordenanzas se inclinaban más por el uso de hayas y otros tipos distintos de árboles. Las zonas y términos de los montes objeto de la dotación no podían ser utilizados de nuevo hasta transcurrido un plazo de diez años. Incluso, si se habían cortado árboles por el pié, había obligación estricta de replantar. Todas estas normativas fueron nuevamente sancionadas por las Ordenanzas de Montes del año 1748, y se mantuvieron en vigor, lógicamente con algunos vaivenes en razón del momento político, hasta el año 1851. Estamos ante una legislación que, aunque típicamente antiguorregimental y por ello a veces de complicada interpretación, era esencialmente proteccionista con el bosque, pero a la vez tolerante con los intereses de las ferrerías. Precisamente esta especie de contradicción y los dispares intereses que se generaban en torno a las leñas, ocasionaron siempre problemas muy serios a los ferrones. Especialmente visible a partir de los primeros años del Siglo de las Luces, la inelasticidad de la oferta maderera provocó una larguísima oleada de enfrentamientos entre todos los agentes interesados en el aprovechamiento del bosque. En muchas ocasiones los pueblos, argumentando necesidades propias, se negaban, directamente o a través de prácticas ocultas, a entregar la leña de las dotaciones a los ferrones, con el objetivo de buscar ingresos más suculentos con la venta a otras ferrerías competidoras de fuera de la jurisdicción. Por su parte, los ferrones, que querían aprovechar la buena coyuntura de un mercado en expansión, tuvieron que luchar constantemente por garantizarse la leña de las dotaciones y buscar, con la real amenaza de una subida en el precio del combustible (1), leña en otros montes comunales y privados. Este es el ambiente, bien detectado en otros trabajos de muchas comarcas vascas y cántabras, que intentaremos ahora desarrollar en el caso castreño, y lo haremos con un seguimiento sistemático de las escrituras de los protocolos notariales de la Villa, hoy en día depositados en el Archivo Histórico de Cantabria. Siempre en pequeñas proporciones, los propios campesinos de la comarca se solían dedicar en algunas épocas del año a la elaboración de carbón para su propio consumo o por encargo de algún ferrón. Este el caso de tres vecinos del Valle de Otañes, que en el año 1691 se obligaron por escritura notarial a cocer 140 cargas de leña en "do dicen la encina corcha" para las ferrerías de la Junta de Sámano "pena de que lo contrario queremos ser executados y además de las costas y daño le pagaremos los intereses del fuero de herrerías, que en semejantes casos se acostumbra..." (2). O, casi dos siglos después, cuando el samaniego Manuel de Ugarte se comprometía a cocer 20 cargas para la ferrería de Santullán en el año 1844 (3). Ahora bien, cuando el carbón a trabajar era ya de un considerable volumen y tamaño los ferrones contrataban a cuadrillas especializadas de carboneros. Y en la mayoría de las ocasiones artesanos provenientes del País Vasco. Aunque no abundan las escrituras que recojan contratos de este tipo hemos podido detectar algunos: por 550 reales una cudrilla de 5 vecinos del Valle de Arcentales, cuatro de ellos familiares directos, se comprometía a cocer casi 400 cargas de carbón para la ferrería de "Don Bergón" en el monte de Uzcanillo de Sámano en 1658 (4); 36 años después otro grupo de carboneros del mismo Arcentales cocía 490 cargas en el monte de Armanza para la ferrería de Don Bautista Talledo (5); y, en 1796, varios vecinos de la "Anteiglesia de Luno" en Guernica trabajaban en el carboneo en diferentes puntos del Valle de Otañes (6). La presencia de carboneros vascos se convirtió el algo muy habitual en el resto del territorio de la actual Comunidad de Cantabria. García Alonso, en un pequeño trabajo de carácter etnográfico, ha señalado que "Los mismos apellidos de algunos de estos carboneros, que son los mismos que encontramos en documentación del siglo XIX, son de clara procedencia euskalduna" (7), lo mismo que muchos de los términos técnicos de la actividad. En la mayor parte de los casos, las podas y sacas de leña se hacían entre los meses de enero y marzo. Hasta mayo o junio se dejaba secar, momento en que se hacían cortes más pequeños para disponer de trozos más manejables. Hasta el mes de septiembre u octubre seguían en proceso de secado, y a partir de entonces tenía lugar ya la cocción del carbón por el procedimiento vasco de la "hacina alta" o de las piras. Pero, sin lugar a dudas, nuestros documentos notariales recogen sobre todo el "sin fin" de enfrentamientos ocasionados por la fuerte competencia que a partir del siglo XVIII se produjo entre los diferentes agentes interesados en el aprovechamientos de las leñas en los montes, particularmente entre campesinos y ferrones, y entre ferrones y ferrerías vecinas, consecuencia directa de la escasez de la materia prima. Las ferrerías de Agüera, las más alejadas de la villa de Castro, pero dentro de su jurisdicción, tuvieron siempre multitud de enfrentamientos con otras ferrerías de Trucíos. Pongamos algunos ejemplos. En el año 1756 "Joseph Venito de Zarauz y Dn. Antonio de Otañes, ferrones en dho lugar de Agüera" se opusieron por vía judicial a la saca de carbón que hizo el clérigo Francisco Clemente de Unero desde sus propios montes para abastecer a una ferrería próxima de Trucíos (8). Diez años después "ante el Señor Ministro Ordenador de Montes" presentaron recurso los administradores de las ferrerías de "El Perujo" y "La Soledad" para que se les reconociese el derecho de dotación sobre los montes comunales de "Fuente Bosa y la Peña" y los vecinos de Agüera no vendieran leña a otros ferrones de Trucíos (9). Muchos y constantes enfrentamientos tuvieron lugar en el Valle de Otañes, en donde más número de ferrerías llegaron a funcionar, entre la casa nobiliar del mismo nombre, amparada en todas las legislaciones de montes y sobremanera en el "Derecho y Leyes del Fuero de Vizcaya", y el vecindario. Hasta que finalmente en el año 1768 los "dueños en propiedad, posesión y dominio de las ferrerías tituladas la Cabrera y la de Debajo de la Peña y el Nocedal" consiguieron por escrito un despacho del Comisario Ordenador de la Provincia en el que explícitamente se reconocía su derecho de dotación sobre el Valle "para que los regidores entregasen la leña a los precios corrientes acostumbrados" (10). Pero, sobre todo, la lucha más encarnizada la tuvieron los ferrones de Otañes con el Concejo de Ontón. En un primer pleitio los regidores de la pequeña aldea consiguieron en la Valladolid en el año 1725 el reconocimiento de que eran dueños "en posesión y propiedad de varios montes brullos que reduze a cavón para consumo de edificios fériales rematándolos en candela pública al mejor postor" (11). Pero los dueños de ferrerías, especialmente la familia Otañes que desde mediados del siglo XVIII pasaba por tremendos apuros a la hora de abastecer sus edificios en el Valle y en Alonsótegui (12), nunca se conformaron y siguieron luchando por el derecho de dotación a leñas en Ontón (13), y consiguieron tal reconocimiento en el "Real y Supremo Consejo de Guerra" en el año 1792 (14). Curiosa contradicción, que luego veremos repetida en más de una ocasión: los regidores de Ontón se endeudaron tanto en estos larguísimos pleitos, que en el año 1801 tuvieron que pedir dinero prestado a varios ferrones a cambio de futuras entregas de leña" (15). En el valle de Sámano, las dos ferrerías de "Don Gonzalo" y "Don Bergón" (sus primeros dueños de clara ascendencia banderiza), las más próximas al casco urbano de Castro Urdiales, escasamente un par de kilómetros, y también las más potentes y mejor dotadas técnicamente, tuvieron que bregar continuamente en dos frentes ya conocidos en el anterior caso: luchar contra otras ferrerías y litigar con la Junta vecinal en una guerra sin cuartel por hacerse con leña para carbonear. Ya para comienzos del siglo XVI hay pruebas documentales de pleitos entre los parzoneros de las ferrerías samaniegas y los del valle de Trucíos, en algunos fondos conservados en la Chancillería de Valladolid (16). Que todavía continuaban en una fecha tan avanzada como el año 1835, cuando el arrendatario de "Don Bergón" entablaba juicio en Castro para que la ferrería de Santullán dejara de sacar leña del Valle, "siendo dichos carbones de dotación de las expuestas ferrerías del expresado valle conocidas con los nombres de Don Gonzalo y Don Bergón" (17). La querella se repitió al años siguiente, pero esta vez contra los ferrones de Otañes (18). Pero, otra vez más, el mayor enemigo estuvo en la Junta de vecinos que se empeñaba, sobre todo en el expansivo siglo XVIII, en no reconocer el derecho de dotación y aprovechamiento ferrón de sus montes comunales. Los dueños de los establecimientos siderúrgicos no tuvieron más remedio que emprender un pleito contra el Común en el año 1773 para quede "les haian de dar precisamente las leñas de encina prezisas y necesarias" (19), haciéndoles recordar que ya antes, por sentencia de 28 de septiembre de 1703 del Consejo Real de Guerra, tenían claramente reconocido el viejo privilegio foral de leñas (20). (1) Cevallos (2001), pp. 97 y 98. (2) Archivo Histórico Provincial de Cantabria (en adelante A.H.P.C.), Manuel López, leg. 1748, fol. 40, 27 de diciembre de 1691. (3) Archivo Municipal de Castro Urdiales, Juicios verbales 1679-L.1. A una carta remitida por el Intendente de Rentas para que se pasaran los nombres de las posibles partidas de voluntarios realistas, los regidores de la Junta de Sámano contestaban negativamente en el año 1826, razonando que "no había voluntario alguno con motivo de ser localidad montuosa, de la cortedad de sus vecindarios, de la disposición de sus caseríos y ocupación en el carboneo de leñas para las ferrerías que todo les dificulta la reunión necesaria a la formación de tales cuerpos...", Bandos y otros, leg. 1229-s/n(3). (4) A.H.P.C., Sebastián del Hoyo, leg. 1724, fol. 351. (5) A.H.P.C., Simón de Capetillo, leg. 1746, 17 de enero de 1694. (6) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana, leg. 1813, fols. 184 y 185. (7) García Alonso (99), p. 100. (8) A.H.P.C., Francisco Ventura Liendo Calera, leg. 1787, fols. 774 y 775, 14 de diciembre de 1756. Con anterioridad, a raíz del establecimiento de una nueva ferrería en Santullán, su propietario pleiteó con los ferrones de "El Perujo" por el aprovechamiento de leñas en los montes de Agüera, Cevallos (2001), p. 56. (9) A.H.P.C., Joaquín de Mioño, leg. 1797, 9 de enero de 1766. (10) A.H.P.C., Joaquín de Mioño, leg. 1798, fols. 12 y 13, 11 de febrero de 1768. (11) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana, leg. 1813, 19 de enero de 1725.. (12) A.H.P.C., Joaquín de Mioño, leg. 1797, 4 de enero de 1765. (13) A.H.P.C., M. Gil Hierro Quintana, leg. 1813, fols. 123 y 124. (14) A.H.P.C., Romualdo Antonio Martínez, leg. 1836, fols. 30/34, 23 de junio de 1792. (15) A.H.P.C., Romualdo Antonio Martínez, leg. 1822, fols. 149/151. (16) Archivo Real Chancillería de Valladolid, Registros de Reales ejecutorias, C 276/1, 30 de julio de 1512. (17) A.H.P.C., Ildefonso Acha, leg. 1874, 4 de agosto de 1835.. (18) A.H.P.C., José de Llano, leg. 1866, fols. 108 y 109, 7 de abril de 1836. (19) A.H.P.C., Joaquín de Mioño, leg. 1799, fols. 162 y 163, 10 de diciembre de 1773. (20) Existió también otro tipo de problemas, como el escándalo ocurrido en 1769 a raíz de la acusación hecha a varios regidores de la Junta de Sámano, por haber permitido fraudulentamente que algunos vecinos cortaran leñas, que una vez convertidas en carbón vendían de forma oculta a los ferrones del Valle, Cevallos (2001), p. 55. Ramón Ojeda San Miguel, Universidad del País Vasco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euskonews & Media 214. zbk (2003 / 06 / 13-20)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |