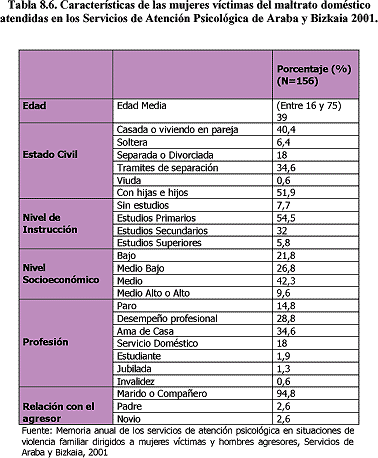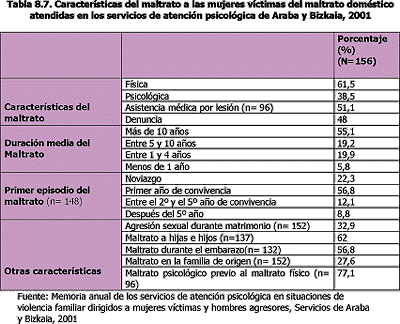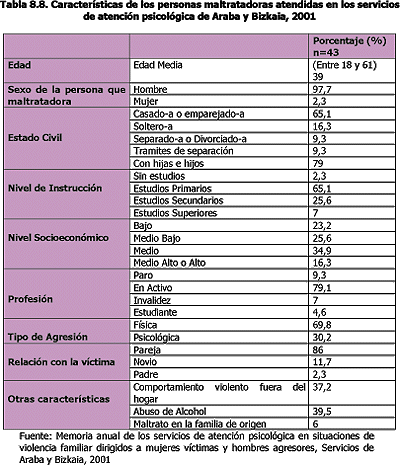| Violencia de género |
| Margarita Amigo Jaio |
|
· Concepto. La Asamblea de las Naciones Unidas - 1993 - define: Violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada. Es un fenómeno vinculado a la falta de aceptación de filosofías simétricas en el espacio convivencial; obedece a las dificultades crecientes que presentan ciertos modelos "de lo masculino" para aceptar el principio de igualdad en el ámbito privado. Por suceder esta violencia en el ámbito privado, ámbito que cada persona tiene reservado al conocimiento y la acción de los demás, se reduce al máximo la posibilidad de conocimiento por ajenos a los propios componentes del núcleo familiar.
Dentro del maltrato físico las conductas más frecuentes son: puñetazos, bofetadas, patadas, estrangulamientos, empujones y agresiones sexuales. Con respecto al maltrato psicológico, se considera las conductas más frecuentes: insultos, amenazas de agresiones físicas o muerte, humillaciones, desvalorizaciones, aislamientos social y familiar, penurias económicas en el sentido de impedir a la mujer el manejo o información sobre el dinero. · ¿Cómo se da el maltrato? · Primero: Acumulación de tensión. En esta
fase hay agresiones psicológicas y golpes menores. La mujer
suele negarlo y el hombre incrementa la agresión. · ¿Por qué se da el maltrato? Ante esta pregunta existe una respuesta popular, basada en una serie de tópicos sobre la "naturaleza masculina", que afirma que los hombres utilizan el maltrato físico como respuesta a las agresiones psicológicas, sutiles propias de "la naturaleza femenina". El hombre utiliza la violencia física por instinto, por enfermedad, por estar dominado por la ira, todo ello conlleva una actitud comprensiva que minimiza la agresión. En concordancia es una responsabilidad femenina evitar las discusiones, "no debe provocar". Estos argumentos no se dicen ya en voz alta, pero dan cuenta de la enorme permisividad social a la violencia de género. Y se evidencia de los sentimientos de culpa de las mujeres maltratadas. Las investigaciones sobre las causas del maltrato han seguido un recorrido desde el Modelo Psiquiátrico que pone el acento en la personalidad del agresor, al que se supone enfermo mental, alcohólico o drogadicto, o desempleado. Existe un vínculo entre alcohol, drogas y violencia, pero la relación exacta no esta clara. Es más probable que sujetos con dependencia química se comporten de manera más agresiva que personas que carecen de ella (2). Con respecto a la enfermedad mental, la incidencia de la violencia de género supera ampliamente la de la población afectada por enfermedad mental. El Modelo Psicosocial contempla dos aspectos: Por último, el Modelo Socio-cultural o estructural
propugna que la violencia conyugal sería el extremo y la
consecuencia al límite de aspectos estructurales de la sociedad.
Dentro de estos aspectos estructurales se contempla: Estos aspectos estructurales tendrían que ver con los valores de género que posibilitan el maltrato conyugal, es decir, los procesos de socialización genérica y sus consecuencias. Se entiende por socialización genérica el proceso de aculturación de valores, actitudes y destrezas, de forma discriminada que se da en nuestra sociedad en base al género (5) . Programas de feminización y masculinización, que contemplan valores en torno a los cuales se socializa a chicos y chicas diferenciadamente; aspectos como la agresión, el manejo del dinero, las relaciones sexuales y el tratamiento de la dependencia inciden muy directamente en la violencia de género. Esta socialización genérica concluye en una serie de situaciones límites que nos las encontramos en los perfiles del maltratador y la maltratada. · Perfiles. · El hombre maltratador: Existe en él una falta de control de impulsos. Hay distorsiones cognitivas acerca de la mujer, de la importancia del maltrato, que se infravalora y la violencia como estrategia de solución de problemas. Estas distorsiones cognitivas se asientan en sus creencias, en las conceptualizaciones que estos individuos tienen acerca de sí mismos (incluyendo su valía personal, sus roles en la vida y lo que "el mundo les debe") y acerca de los demás. "Los hombres que maltratan a sus esposas tienden a tener una orientación sobre los roles sexuales más tradicional que los hombres no agresivos". Existe una especial relación entre sexo y violencia, discriminan con dificultad "deseo sexual" y "deseo de poder". Los logros sexuales tienen que ver con un sentimiento de triunfo, su autoestima se sustenta en la capacidad de control y dominio, que exige la contrapartida de la sumisión. La presencia de la mujer es necesaria para afirmar su virilidad, pero la intimidad o proximidad emocional es vivida como una amenaza. En este contexto el sexo es una forma de descargar tensiones. La búsqueda de control de la relación y la evitación emocional son conductas típicas de los hombres golpeadores; y al ver amenazada su potencia de control recurren a la agresión. Otro aspecto es "la doble fachada", es decir, una imagen pública y otra privada. Inicialmente puede parecer una persona integrada, agradable y fácil de apreciar, esta fachada agradable es sustituida por otra que culpa a la víctima, explota en episodios violentos, expresa celos externos, abusa del alcohol, no da importancia a los abusos que comete y es incapaz de mantener relaciones emocionales y de valoración del otro. Este aspecto es muy importante por el desconcierto que crea en la víctima. · Con respecto a la mujer maltratada, L. Walker habla del "síndrome de la mujer maltratada", cuya característica fundamental sería la creciente inhibición para hacer cambios en sus vida. Otros autores (6) creen que, considerando la respuesta aguda a una situación traumática y el trastorno de estrés post-traumático, se da cuenta de esta situación. Algunos de estos síntomas -la sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad emocional reducción del reconocimiento de su entorno- son dignos de tener en cuenta a la hora de considerar las declaraciones y la capacidad de recordar detalles de una mujer que ha sufrido maltrato. Otros síntomas son: reducción importante de interés o de la participación en actividades sociales o laborales, restricción de la vida afectiva o sensación de un futuro desolador tienen un peso muy importante en la pasividad femenina a la hora de la denuncia, y en la media de años tan elevada, - en torno a los 10 años, - que se lleva padeciendo maltrato antes de denunciar. Un aspecto a tener en cuenta es la elevada tasa de retirada de denuncias y retorno con el agresor, a pesar de no haber modificado éste su conducta. Este dato apunta una tendencia a delegar la responsabilidad de su vida en otros, lo cual daría cuenta de una baja autoestima, y sería el extremo estereotipado de un determinado programa de feminización. Muchas veces una mujer golpeada está más dispuesta a soportar este tipo de vida que a resistir una nueva experiencia con mayor independencia, la separación implica una importante crisis de identidad, y si la identidad de la mujer está fundamentalmente ligada a la familia y el matrimonio, lo que conlleva su necesidad de hallarse definida como persona en función de la relación con un hombre, no puede imaginarse conformar su vida fuera del matrimonio. Además de estos aspectos psico-sociológicos de los protagonistas directos, víctima y victimario de la violencia, hay que tener en cuenta las dificultades que han rodeado a la situación de denuncia y juicio y valoración de los malos tratos por vía penal y civil. · Acuerdo Interinstitucional: Es en ese marco donde tiene una especial importancia el Acuerdo Inter Institucional para la mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato doméstico y Agresiones Sexuales. Es un acuerdo impulsado y coordinado desde Emakunde/ Instituto Vasco de la Mujer. Tiene el valor de ser un trabajo conjunto de la totalidad de las instituciones implicadas (7) . Su objetivo es garantizar a las mujeres que sufren este tipo de violencia una asistencia lo más integral y coordinada posible en sus vertientes sanitaria, policial, judicial y social. Se establecen pautas de comunicación que agilicen y eviten problemas anteriores. Por ejemplo, en la presentación de la denuncia, se dan protocolos de actuación para el ámbito sanitario, con un modelo de informe médico. A cualquiera de los lugares que acuda la mujer a efectuar la denuncia se da un itinerario de coordinación entre las diversas instancias. Se hace especial hincapié en llamar y esperar la llegada del forense y salvo en casos de urgencias graves, en el partido Judicial de Bilbao, se cuenta con el Servicio Clínico del Instituto Vasco de Medicina Legal que cuenta con personal de guardia 24 h. Este es un aspecto muy importante pues anteriormente "no había reglas generales en cuanto el lapsus de tiempo que transcurre entre la denuncia y la citación en el Juzgado para el examen del/a médico/a forense. Depende del juzgado, trabajo acumulado..." (8) . En el ámbito policial se entrega el certificado de la denuncia y se estudia dar copia de ésta para evitar la victimización secundaria de la mujer, derivada de tener que repetir la misma declaración en distintas instancias. Existen recomendaciones para el trato a la denunciante y presencia de una agente femenina. Se contempla el contacto con los Servicios Sociales, desde todas las instancias. A nivel del Colegio de Abogados, en los casos que procede el nombramiento de abogado/a de oficio se otorgará prioridad a la tramitación del expediente. En el supuesto que simultáneamente o con posterioridad se solicite por parte de la víctima asistencia letrada para un proceso de separación o divorcio, el Colegio correspondiente pondrá los medios necesarios para que la designación recaiga en el mismo letrado/a que lleva el procedimiento penal seguido como consecuencia de los malos tratos y si no fuera posible, el Colegio procurará los medios para que exista una coordinación efectiva entre ambos profesionales; creación de un turno especial compuesto por profesionales con formación específica para las designaciones de abogado, abogado de oficio, que comprende tanto las que sean necesarias para la llegada de procesos de familia como lo que precisen en procedimientos penales por las infracciones (delitos y faltas) de violencia por Maltrato doméstico y agresiones sexuales, computándose como turnos diferentes. Desde el punto de vista jurídico es novedoso el artículo 153 del Código Penal según la Ley Orgánica 14/1999 del 9 de Junio, en el cual el bien jurídico protegido trasciende de la salud física ó psíquica de las personas que por razón de parentesco o afectividad comparten o compartieron un proyecto vital, para sancionar de forma específica la creación de un clima de violencia sostenida en el núcleo familiar. La paz familiar es el específico objeto de protección penal. A este respecto se define la habitualidad, o concepto de violencia habitual, que no es asimilable al de reincidencia, sino que se precisa de contornos criminológico-sociológicos que lo asimilan a tres premisas: conductas de agresión física o psicológica, existencia de específicos destinatarios de la agresión, personas que conviven o convivieron en el hogar por parentesco o afectividad y de existencia de un hilo de continuidad cronológica y espacial entre los diversos actos de agresión. La violencia habitual es algo más y distinto que la simple suma de actos concretos en que se manifiesta, al abarcar una degradación sistemática de los miembros más débiles del entorno familiar, combinando el abuso de poder y la indefensión. Se afirma con claridad que la sanción penal prevista para el delito de violencia habitual se impondrá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en los que se hubiesen concretado los actos de violencia. La sanción penal a imponer según este artículo es de seis meses a tres años (9) . Por parte de los Servicios Sociales es de destacar sobre todo la tarea de coordinación, el aspecto de los pisos de acogida, cuyo periodo de estancia es de cuatro meses, para evitar la permanencia de las mujeres bajo la protección municipal. No obstante, este periodo se amplía siempre hasta que se resuelva el procedimiento judicial que determina la adjudicación de ceso de la vivienda familiar a la mujer acogida, o en su caso, el acceso a una vivienda municipal de alquiler. Existe un dato proveniente de los Servicios Sociales, dentro de
un servicio de charlas semanales que informan sobre cuestiones relacionadas
con la separación, malos tratos y agresiones sexuales, con
pautas básicas de actuación y recursos de interés;
que nos informa de que el 50% de las mujeres que asisten solicitan
con posterioridad una atención individualizada. Creemos
que este dato responde a la clásica pregunta de la función
de los medios de comunicación en este problema. Si la información
transmitida es veraz y facilita el acceso a esta problemática,
es altamente rentable, pues aminora el sentimiento de marginalidad
y vergüenza que inhibe a la víctima cara a la petición
de ayuda. Ahora bien, si la información es de tipo sensacionalista,
victimizando secundariamente a la mujer, haciéndole formar
parte de un circo mediático, el efecto es el inverso, pues
acrecentará el sentimiento de vergüenza.
(1) Walker. L: "The hattered woman, Hayer and Row". New York 1979 citado por Grosman, Masterman, Adamo: "Violencia en la Familia". Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona. 1989. (2) En los anexos se puede ver la incidencia del alcoholismo y el paro en los maltratadores. (3) Belen Sarasua: "Aspectos Psicológicos de la violencia doméstica" en Jornada sobre Violencia Doméstica desde Perspectiva Jurídica. Noviembre 2002. (4) Hotaling y Sugarman, 1986; Collmer et al., 1980; Kalmuss, 1984; Parker y Schumacher, 1977; Resenbachum y O'Leavy, 1981; citados por Stith, Sandra M.; Rosen, Karen; Williams, M. Beth: "Psicosociología de la violencia en el hogar. Bilbao, Desclee de Brouwer, 1992. (5) Walters M. y Otros: "La red invisible. Pautas vinculadas al género en las relaciones familiares". Barcelona Paidós , 1991. (6) Luis M. Querejeta: "Aspectos médico-legales" de la violencia doméstica. Curso sobre Violencia Doméstica desde la Perspectiva Jurídica. Noviembre 2002. Bilbao (7) En la Comunidad Autónoma Vasca: Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, Departamentos de Sanidad, Interior, Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, La Diputación Foral de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa, Asociación de Municipios Vascos, Consejo Vasco de la Abogacía y Consejo Médico Vasco. (8) Maqueira, V; Sánchez C: Violencia y Sociedad Patriarcal. Madrid. Pablo Iglesias. 1990. (9) Iñaki Subijana Zunzunegui: "Respuesta a la Violencia Doméstica desde los Juzgados y Tribunales" Jornada sobre Violencia Doméstica desde la Perspectiva Jurídica. Bilbao. Noviembre 2002. Margarita Amigo Jaio, psicóloga, psicoanalista y miembro de la APM (IPA) |
Euskonews & Media 208. zbk (2003 / 04-25 / 05-09)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |