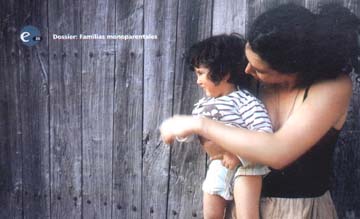| Mujeres como responsables de la salud de la familia |
| Marijo Valderrama Ponce |
|
Cuando se dirige la mirada hacia el campo de la salud-enfermedad, se remarca el protagonismo de las mujeres de forma manifiesta, tanto en el marco de los cuidados informales, esto es, de los realizados por no profesionales en el seno de la familia, entendida esta en su acepción más amplia, como en el sector profesional. En lo privado, encontramos a las mujeres desarrollando tareas tanto de prevención como de cuidado respecto de la salud familiar (1). Sobre las mujeres recae el cuidado de la descendencia (2), el de las personas ancianas, enfermas, discapacitadas, …; en suma, de quienes en la familia no son autónomos, bien porque han dejado de serlo, porque todavía no lo son o porque siempre vivirán con una merma en su autonomía. En cualquiera de estas circunstancias aparece siempre -o casi siempre- una mujer desarrollando tareas de cuidadora principal.
Aún cuando son mujeres quienes generalmente asumen y realizan este tipo de tareas, también hay algunos hombres que las realizan. Únicamente quiero constatar la existencia de una diferente valoración social -en sentidos positivo y negativo- sobre ellas y ellos respecto del desarrollo de esta tarea (Canals, 1985), y el sesgo de género que esto supone. Lo que se considera "normal" respecto del cuidado de la descendencia, esto es, que sea asumida por la madre biológica, o en su defecto por alguna otra mujer, es asimismo extrapolable y extrapolado a las otras parcelas de los cuidados informales. Así cuando se trata del cuidado de la descendencia, de los padres ancianos o de un familiar enfermo o discapacitado, si es una mujer quien lo asume, se considera como una "obligación normal"; si es un hombre, se señala lo excepcional del caso y se le otorga un valor positivo añadido. Pero, cuando por la circunstancia que sea, un hombre no asume el cuidado se considera su postura como normal mientras que si se trata de una mujer se considera su decisión como una dejación de responsabilidades y en consecuencia se le culpabiliza (3). Asimismo, en el sector profesional encontramos también un importante número de mujeres desarrollando tareas profesionales en el espacio sanitario, como profesionales de la enfermería, medicina, farmacia, … (4). En esta ocasión y dado lo extenso del tema, me circunscribiré a algunos aspectos de las funciones que realizan las mujeres respecto de los cuidados informales en el ámbito familiar.
Volviendo a la familia, considero que al abordar su estudio desde las ciencias sociales se ha partido de una comprensión principalmente idílica. Ello ha desembocado en formulaciones, bajo mi punto de vista simplistas y erróneas, al obviar precisamente una de sus principales características. Me refiero al aspecto afectivo/conflictivo presente siempre en la misma. Por añadidura, cuando esta característica es tenida en cuenta, lo es en referencia única y exclusiva a sus aspectos positivos, caracterizándolos además como espontáneos, obviando los negativos. ¿Acaso éstos no son también "espontáneos"?(7). Esta comprensión limitada de las relaciones afectivas familiares, hace que en la actualidad se afirme que la familia, entendida como nuestro grupo primario de socialización, sea caracterizada como:
Estas caracterizaciones suponen, a mi entender, una referencia a los aspectos idílicos de la familia occidental, en la que las relaciones entre sus miembros suceden de forma tranquila, "natural", y exenta de conflictos, y cuando estos se manifiestan son resueltos de modo "satisfactorio"; lo antedicho puede ser considerado como característico del "mito familiar occidental" (8). Contrariamente, la literatura, la historia y nuestras propias historias familiares aportan evidencias variadas sobre historias familiares en las que el movimiento de afectos, la relaciones conflictivas o tumultuosas son patentes y manifiestas (9).
En este ámbito, en el que las relaciones entre sus miembros están fuertemente marcadas por el afecto, el hecho de asumir o no las tareas del cuidado entra en resonancia con lo que se pude considerar como un "compromiso moral" socialmente determinado; me refiero al "compromiso implícito" que la sociedad deposita en las mujeres para que las asuman. En este sentido no se puede olvidar que todo compromiso se encuentra ligado a una posible sanción, en este caso afectiva y social, la cual se produce cuando el mencionado "compromiso" impuesto deja de ser asumido, o es asumido de algún otro modo diferente al que familia y sociedad hayan previamente dictaminado; y esto con independencia de las causas que lo motiven. Ello plantea interrogantes sobre su hipotética voluntariedad. Si bien en nuestro contexto sociocultural y hasta bien entrado el siglo XX, el cuidado de la salud se asentaba mayoritariamente sobre este primer nivel de atención, es decir, por la familia (10); en la actualidad, y debido al desarrollo de políticas sociosanitarias, estas tareas asistenciales son asumidas en buena parte por los y las profesionales de este sector, bien los de la medicina privada o de la pública y tanto a nivel ambulatorio como hospitalario, así como desde otras instancias asistenciales. A pesar de ello, el mantenimiento de la salud de la población no sería posible sin el soporte de los cuidados informales. Como ejemplo decir que encontramos a mujeres desarrollando una función de intermediarias entre la persona enferma y/o dependiente, en sentido amplio, y los sanitarios que la atienden. Así en Atención Primaria, son muchas las mujeres que realizan consultas "indirectas", es decir, demandan atención o seguimiento sanitarios profesional para algún miembro de su familia, a través de la demanda de recetas o el "seguimiento" de familiares con enfermedades crónicas u otras. Esta circunstancia les hacer ser también más numerosas en las salas de espera de los Centros de Salud. Son también en un mayor grado, "las acompañantes" en las consultas ambulatorias, curas, …, y también las cuidadoras informales en los casos de hospitalización. En el hogar, son ellas quienes cuando uno de sus miembros enferma, dispensan los primeros cuidados, -incluso los únicos-, en los casos de enfermedad leve. También es mayoritariamente la madre (hija o hermana, respecto del padre, hijo o hermano), quien solicita una "baja laboral" o demanda un permiso cuando se trata de acompañar o cuidar a un familiar enfermo (11).
Es en esta circunstancia en la que se hacen visibles, en los casos en que no se puede o no se quiere realizar y deben ser asumidos desde las instituciones, puesto que se hace evidente el coste económico que ello supone. Con esto quiero remarcar, que en el único momento en que se valora el cuidado informal es a partir del momento en que deja de realizarse; por este motivo considero que se trata de una tarea evidente pero ignorada. Debido a estas circunstancias, considero que desde la promoción de la salud y la planificación de la atención realizada desde las instituciones, debe ser tomada en cuenta la sobrecarga laboral y afectiva que las tareas de cuidado suponen cuando asumidas por el entorno familiar y sobre las consecuencias que pueden tener para las "mujeres-cuidadoras (13)", puesto que, entre otras cosas, cuidar a un familiar supone:
Lo antedicho se complica cuando la cuidadora debe asumir además otro tipo de compromisos laborales cuales son, las tareas profesionales y las domésticas, además el cuidado de uno o varios familiares enfermos y/o discapacitados.
Quizá resulte demasiado obvio por conocida y habitual, señalar la implicación de las mujeres en este ámbito; no obstante considero necesario remarcarlo ya que en ella se sustenta una buen parte del cuidado de salud de nuestra sociedad. Hacerla evidente no modificará en sí misma la situación, pero quizá pueda ayudar a reflexionar sobre la misma y evitar que continúe siendo ignorada. Para finalizar quiero señalar, a modo de ejemplo, el asombro que manifestaba una de mis informantes, mujer de 18 años cuando, trabajando sobre este tema, pregunté en quién recaían en su familia las tarea de cuidar; su cara reflejó el asombro que provocaba la obviedad de mi pregunta, a la que sorprendida respondió: "Etxean?, etxean, amak zaintzen du beti!", (Valderrama, 1999). Bibliografía (1) Muestra de
ello son los trabajos sobre medicina tradicional en Euskal Herria,
entre otros los de Barriola (1979), Barandiaran (1990), Erkoreka,
(1985, 1993). Marijo Valderrama Ponce, Escuela de Enfermería de la UPV-EHU Fotografías: Mikel Arrazola, Jesús Mari Peman. Publicadas en la revista EMAKUNDE Nº46, 48 |
Euskonews & Media 208. zbk (2003 / 04-25 / 05-09)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |

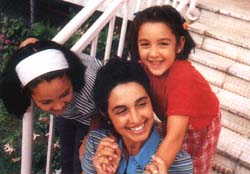 Así
pues, respecto del ámbito familiar, otra particularidad es
la división de tareas que históricamente le ha caracterizado;
no obstante, si bien la estructura familiar tanto en su composición,
en su economía y roles, ha variado de modo importante en
los últimos 50 años, las tareas del cuidado continúan
siendo
Así
pues, respecto del ámbito familiar, otra particularidad es
la división de tareas que históricamente le ha caracterizado;
no obstante, si bien la estructura familiar tanto en su composición,
en su economía y roles, ha variado de modo importante en
los últimos 50 años, las tareas del cuidado continúan
siendo 
 Los
cuidados informales están habitualmente infravalorados o
ignorados. Únicamente se hacen evidentes y se los valora,
aunque de modo indirecto, cuando por la circunstancia que sea, quien
los asume o "debiera" asumirlos deja de hacerlo. Así
el que un cierto número de mujeres, -por diversas y diferentes
causas- dejen de asumir estas tareas, o las asuman de diferente
manera, pone en evidencia la importancia de su función asistencial
y social; y aunque desde la biomedicina,
Los
cuidados informales están habitualmente infravalorados o
ignorados. Únicamente se hacen evidentes y se los valora,
aunque de modo indirecto, cuando por la circunstancia que sea, quien
los asume o "debiera" asumirlos deja de hacerlo. Así
el que un cierto número de mujeres, -por diversas y diferentes
causas- dejen de asumir estas tareas, o las asuman de diferente
manera, pone en evidencia la importancia de su función asistencial
y social; y aunque desde la biomedicina,