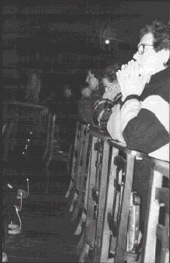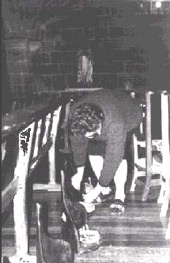|
Este
trabajo muestra unos datos recogidos mediante relatos biográficos
realizados en el contexto cultural vasco durante los años
1998 y 1999 (1), donde
presento la diferente actuación intergeneracional hacia un
gesto ritual en la cultura vasca como es la activación de
la argizaiola en el espacio eclesiástico.
Ello lo voy a presentar través de dos informantes junto
con mi trabajo de observadora participante. Por problemas de espacio
en esta publicación, esta exposición no contiene un
análisis de los datos enmarcados en un marco teórico
más amplio.
Comenzamos por los relatos biográficos de Mari Karmen Lamberri,
observamos que en ellos se refleja su vivencia y, como protagonista
de las acciones sociales, la interpretación que ella les
confiere. Estos hechos corresponden al período de su vida
transcurrido durante los años 1935 a 1948 en el caserío
(2)de la población
gipuzkoana de Aduna. Vendré al momento actual de esta investigación
en la que muestro como observadora participante en 1999, la activación
de la argizaiola en la población gipuzkoana de Aia
.
 |
| De izquierda a derecha: Mari Karmen Lamberri,
Antonio Morcillo (su esposo), Rosa Garcia (autora antropóloga
de este trabajo) Lugar: Iglesia de Santa Cruz - Rada (Nafarroa)
1999.09.04.6-13:00 antes de comenzar la misa. |
Antes de sumergirnos en las vivencias, vamos a comenzar este trabajo
con la reflexión que Claude Lévi-Strauss muestra a
Didier Eribon en la entrevista que éste último realiza
al Maestro (3).
"Les sociétés se mantiennent parce qu´elles
sont capables de transmettre d´une génération
à une autre leurs principes et leurs valeurs. A partir
du moment où elles se sentent incapables de rien transmettre,
ou ne savent plus quoi transmettre et se reposent sur les génération
qui suivent, elles sont malades." (1988: 222)
El dinamismo de la cultura vasca, se refleja durante esta investigación
en la cual me hallo con una religiosidad inmersa, en este caso,
en el mundo femenino y transmitida a nivel intergeneracional (4).
Esta breve exposición refleja un comportamiento que se
realiza en el espacio eclesiástico a consecuencia de la muerte
de una persona de la etxe, vemos el comportamiento que se genera
en el auzoa, así como el protagonismo que le corresponde
a la mujer.
La mujer y su simbolización en la ocupación
del espacio eclesiástico en dos poblaciones rurales: Aduna
y Aia (Gipuzkoa).
La casa está representada en la Iglesia mediante la silla
con las iniciales de la misma. Solamente las mujeres la pueden utilizar,
demostrando de este modo simbólicamente la relación
de pertenencia de la casa a la mujer.
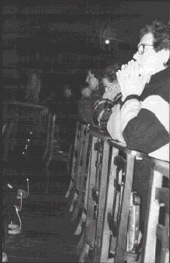 | |
Parroquia de San Sebastian Aia: 1999.12.06. Misa
de las ocho. Acudo con Ester Ibarburu. 07:40. Horas
|
La silla, junto a la activación de la argizaiola (que
simboliza al difunto de la casa), nos muestra una acción
ritual, que en 1999, en la población rural de Aia, se prolonga
durante un año entero.
En ella se va a dar la doble vertiente: la de la etxe y la
del auzoa, siendo imprescindible que sea la etxe quien
inicie dicha acción ritual.
La situación actual (año 1999) de Aia respecto a
la activación de la argizaiola, es una auténtica
excepción en el contexto cultural vasco. Este gesto simbólico
prácticamente ha desaparecido en todas las iglesias tanto
urbanas como rurales; sin embargo, en el comportamiento cultural
de la mujer vasca el difunto sigue estando en la casa.. Esto lo
expondré con su testimonio. Para ello comenzaremos por la
experiencia biográfica que se remonta al periodo 1935-1945
en la población gipuzkoana de Aduna.
1.Culto en la iglesia.- Aduna 1935-1948.
Siguiendo su memoria, Mari Karmen Lamberri nos introduce en el
diferente modo de ocupar el espacio eclesiástico los miembros
de la casa. Los hechos ocurren durante el periodo arriba citado.
Ego: Y en la Igleisa...
Mª Carmen: sí, si, allí tenían sus sillas
y todo, los reclinatorios tenían dos asientos uno para
estar de rodillas, y si te sentabas se bajaban.
Ego: ¿Dónde se ponían los hombres?.
Mª Carmen: Adelante, y las mujeres detrás, había
muy pocas familias.
Ego: ¿Tu donde te ponías?.
Mª Carmen: Donde mi tía Maritxu siempre.
Ego: En esas sillas de reclinatorios.
Mª Carmen: Los chavales teníamos otras sillas eran
de mimbre con un respaldo de madera, a los niños nunca
nos mandaban poner de rodillas, y los niños con las mujeres,
y los niños al hacerse grandes con diez, doce años
iban con los hombres, y las niñas al hacerse grandes con
las mujeres en sus reclinatorios.
Ego: Allí tenían las velas para los muertos.
Mª Carmen: Sí, yo tenía aversión a las
velas, no me gustaba nada, tanta velita, y esas de enroscar esa
llevaba mi abuela, ella llevaba sus velas, la tía Maritxu
llevaba dos blancas, pero la abuela llevaba dos amarillas que
se enroscaban e iban soltando.
Ego: Y tu madre donde se ponía.
Mª Carmen: En el sitio de la tía mayor...
Euskal Herria Informantes 1999:14
El texto refleja cómo se reproduce en el templo la ocupación
espacial que tienen en la etxe todos sus miembros.
- En la distribución espacial dentro del templo, los hombres
se sitúan delante y las mujeres detrás. Así
lo manifiesta Mari Karmen en la conversación telefónica
mantenida con ella el 2000.01.26,3 - 17:44, del mismo modo expresará
que respecto al hecho de colocarse atrás las mujeres en
la iglesia con las sillas, significa para ella, que las mujeres
eran las que mandaban y por eso estaban atrás. Este hecho
lo considero muy importante puesto que es la propia persona que
vive la ocupación de este espacio quien le da esta significación.
Realizando una mirada desde el exterior a la ocupación
de las personas en este mismo espacio se pueden señalar
otro tipo de interpretaciones, pero en esta investigación
la finalidad es la de mostrar las vivencias y la interpretación
de las mismas desde los propios actores sociales. Es ella la que
vive así esta ocupación de espacios.
- La etxekoandre, Agustina, es quien lleva las velas amarillas
de enroscar, sin embargo la tía Maritxu lleva dos velas
blancas; (Mari Karmen) no recuerda la finalidad de las velas blancas
de la tía.
- Los niños y niñas hasta los diez o doce años
están todos en el grupo de las mujeres; a partir de éstas
edades, los niños se van con los hombres y las niñas
tienen que ocupar ya su reclinatorio diferente, la biología
seguida por la norma comunitaria marcan ambas un rito de paso
establecido en el ciclo vital.
- Niños y niñas no se arrodillan, para ellos hay
una silla especial cuyo asiento es de mimbre.
- La madre de Mari Karmen, que es nuera en el baserri,
se coloca en el reclinatorio de la tía mayor, significando
de este modo su categoría relacional en el espacio eclesiástico.
2.-Hombres y Mujeres a la salida de Misa Mayor. Aduna 1935-1948.
Este relato es de gran importancia y nos muestra la diferencia
de comportamientos entre los hombres y las mujeres. Los hombres
se quedan en la plaza tomando el amaiketako (5)
y reunidos alrededor del frontón y en ellos se expresa "el
cierre" del culto en la iglesia; sin embargo las mujeres regresan
a sus casas en silencio y en actitud de continuidad con dicho culto.
Mª Karmen: ..Antes a jugar el partido, el cura rezaba
el angelus y los hombres jugaban a la pelota, y los hombres se
quedaban hasta la una o así, luego ya cogía todo
el mundo camino para su casa, y estaban en la plaza y las cuadrillas
que hacían los corritos, no entraban a los bares, había
una sidrería a la plaza, sacaban las botellas de sidrería
e iban bebiéndolas allí fuera, en la sidrería
no había asientos, había dos bancos corridos y la
gente bebía allí fuera.
Ego: Y las mujeres no bebían también.
Mª Karmen: No, no, no, las mujeres salían de misa
y sin quitar las mantillas ni nada al caserío y sin decir
nada, además era mucho respeto, la madre iba por delante,
y la hija por detrás, nunca iban a la par hablando, y eso,
iban callando, callando, no era alegre eso.
Ibid:14
Los comportamientos son consensuados en el grupo de forma jerárquica:
la etxekoandre marca la pauta a seguir por el resto de las
mujeres de la casa y los hombres tienen sus propias normas.
- Los hombres juegan a la pelota, el juego físico no es
de las mujeres, ni en este espacio ni en este momento.
- Los hombres toman la sidra en la plaza, reunidos en grupos.
- Las mujeres a la salida de misa se retiran a sus casas con las
mantillas puestas, van en fila y no se habla, la etxekoandre
va por delante y por detrás van las hijas. Una vez más,
el comportamiento cultural como miembros se manifiesta en estos
gestos tan diferenciadores en los que se desarrollan las individualidades.
3.-Culto en la iglesia de Aia año 1999.
| |
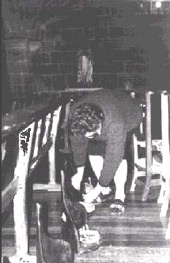 |
| Parroquia de San Sebastian Aia: 1999.12.06.1-Misa
de las ocho. Acudo con Ester Ibarburu. 08:10.Horas |
A continuación, y siguiendo mi diario etnográfico,
voy a mostrar cómo se produce el culto en la iglesia de Aia,
en una misa de sábado a las ocho de la mañana. Ester
Ibarburu, que ha nacido en Aia el año 1941, será quien
me introduzca en el grupo de mujeres y podré presenciar una
transmisión del argizaiola de una generación
a otra.
Recogido en el documento etnográfico: Pablo-Enea 1999.12.06,1.20:08
La mañana está fría y salgo de Pablo-Enea
a las siete, llego a Aia a las ocho menos cuarto. Preparo en el
coche la cinta de casete, y salgo del coche a las ocho menos diez.
Observo a dos mujeres con una bolsa de compra y zapatillas, tendrán
setenta años y a paso rápido se dirigen hacia la iglesia,
no veo a Esther, yo les saludo y voy detrás de ellas.
Entramos en el templo el suelo es todo de madera, y en la última
fila de atrás están colocadas las sillas con las iniciales
de la etxe grabadas y delante una especie de recipiente negro, que
al principio pensé que sería de hierro, luego comprobé
que era de madera donde está colocada la filomenak, una vela
cilíndrica.
Una de las mujeres, deja el bolso y se dirige al confesionario donde
coge cerillas y una velita pequeña, la enciende y comienza
a encender todas las filomenak,... Voy a salir a buscar a Esther,
pero ella viene también a buscarme a mí. Nos saludamos,
ella le explica a la mujer que me interesan estas cosas, la mujer
dice en castellano que saque tranquilamente fotos. Yo ya me dirijo
con Esther hacia el centro de la iglesia, y ambas nos ponemos de
rodillas en un banco, yo hago las mismas cosas que ella. Son las
ocho menos cinco, y delante nuestro hay mujeres y dos hombres de
unos setenta años. Viene el sacerdote a oficiar la misa...ha
sido oficiada en euskera.
Yo sigo el ritmo de Esther, al finalizar la misa ambas nos dirigimos
al resto de las mujeres. Me presentan a una mujer de treinta años,
ayer enterraron a su madre, es hija única y está con
su tía, la hermana de la madre difunta, y me dicen: Hoy ha
venido a encender el argizeiolak, ya que ayer enterraron a la madre.
Yo le doy dos besos. Esther le entrega delante de mi dos mil pesetas,
y le dice en castellano para misa, mil son de la casa de mi primo
y las otras mil de mi casa. ..Las otras mujeres están rodeando
a la más joven quien en todo momento está al lado
de la tía, le hablan en euskera, y yo le digo a Esther. ¿Teneís
silla de vuestra casa?.
Esther: Claro que tenemos, pero no nos colocamos en ella porque
no tenemos ningún difunto, cuando los hemos tenido, si viene
la madre, ella es quien se coloca, y si no viene la madre lo hago
yo, y se enciende la filomenak!. Todas las mujeres sabemos qué
difuntos tienen que tener, y si no hay una mujer de la casa las
otras te encienden, yo también he encendido por otras. Incluso
antes por difuntos ponían una tabla y allí se echaban
los responsos...Hemos tenido un cura joven que nos quiso quitar
las sillas y las velas, pero las mujeres nos negamos y yo la primera
que me negué, aquí dejé la silla en la iglesia,
aunque antes llegaban hasta la mitad de la iglesia, ahora solo están
en la última fila, pero se siguen encendiendo por todos los
difuntos un año, este cura está de acuerdo con eso,
dice que está bien que se siga la tradición.
Euskal Herria Informantes anexo: 1-2 Para comenzar la activación del argizaiola se requiere
la presencia de la representante de la casa del difunto. Una vez
iniciado este acto, el gesto del mismo recae sobre todas las mujeres
del auzoa, quienes activarán el argizaiola
en todas las celebraciones eucarísticas durante un año,
Este es el consenso aceptado.
- Es la misa de un sábado a las ocho de la mañana;
las mujeres, que acuden en zapatillas, tienen edades superiores
a los setenta años. Una mujer activa todas las argizaiolak
de la comunidad.
- A mi me presenta Esther al grupo de mujeres.
- Las mujeres de Aia no permiten que desaparezca el espacio
ritual del argizaiola.
- La mujer joven cuya madre enterraron ayer acude a esta primera
misa junto con su tía. Estamos ante la transmisión
de un gesto ritual hacia las nuevas generaciones de mujeres.
La continuadora en la etxe de la difunta es la hija,
y por ello acude a la primera misa para iniciar el argizaiola.
Si bien también está presente la hermana de la
difunta, la transmisión le corresponde a la hija como
continuadora de la casa.
- A partir de esta misa el resto de las vecinas se responsabiliza
del argizaiola de la difunta que acaba de fallecer. La
argizaiola será encendida en todas las misas que se celebren
en el templo; estamos ante una doble vertiente: la responsabilidad
de la casa iluminando el alma del difunto y también la
responsabilidad social.
- Existe la costumbre consensuada entre los vecinos de entregar
mil pesetas por cada casa para que sea la seguidora de la casa
de la difunta quien encargue las misas.
Si bien nos hallamos en una zona rural, con sus peculiaridades
propias de comportamiento en los auzoas, no obstante, al
igual que las zonas urbanas, el grupo se relaciona inmerso en dos
niveles: individual y social. Como individual entra en la posibilidades
que le proporciona el abanico social, y como social existe en función
de los gestos individuales; a ello hay que añadir que el
contexto cultural se halla inmerso tanto en la individualidad y
la diferencia como en la grupalidad y la homogeneización.
Estos hechos que aquí muestro, nos llevan a reflexionar
en la necesidad inherente al anthropos de realizar una continua
construcción de nuestro universo representativo, que, partiendo
de una ancestral diacronía y sometida a fuertes influjos
sincrónicos, nos permite renovar el diálogo que en
este caso se da ante la muerte, y que es transmitido a nivel intergeneracional.
(1)
GARCÍA-ORELLÁN Rosa: Etnografía
y relatos biográficos en Euskal Herria y Galiza 1998-1999
(sin publicar). Para una contextualización mas amplia de
la cultura vasca se halla en
GARCÍA-ORELLÁN Rosa (2001): Hacia el encuentro
de mi anthropos: la muerte dínamo estructural de la vida.
Edit. U.P.V./E.H.U. Bilbao.
(2) Mª Karmen
Lambarri nace en la población gipuzkoana de Tolosa en 1935,
y hasta 1948 va a vivir entre Tolosa -kalean- y Aduna -basarrian-.
La propia informante me pide que no se cite el nombre del caserío
donde transcurre una parte importante de su infancia.
(3) LÉVI-STRAUSS
Claude et ERIBON Didier (1988): De près et de loin.
Edit. Odile Jacob. Paris.
(4) Para estudiar la
religiosidad de la cultura vasca en la primera mitad del siglo veinte
es interesante revisar las ya clásicas obras entre otras
de:
BARANDIARAN José Miguel (1974) Obras Completas. Edit.
Gran Enciclopedia Vasca.
CARO BAROJA Julio (1971): Los Vascos. Ediciones Istmo. Madrid.
LECUONA, Manuel (1985): "La religiosidad del pueblo de Oiartzun"
nº47, Anuario de Eusko-Folklore. Vitoria. Imp., Li.
Y Enc. Del Montepío Diocesano (1ª edición 1924).
2ª ed. Anuario de la Sociedad de Eusko-Folklere.IV.
Donostia. Eusko Ikaskuntza.
(5) Amaiketako:
almuerzo.
Rosa García-Orellán,
doctora en antropología social y cultural por la U.P.V./E.H.U.
Fotografías de la autora |