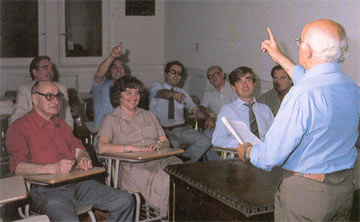| El euskera en la Argentina | ||||||||
| Gonzalo Auza | ||||||||
|
Ese fenómeno que se dio en este país entre fines del siglo XIX y comienzos del XX no era del todo novedoso. Puesto que lo que había sido una zona conquistada por expediciones al mando de coronas españolas había contado con elementos individuales de otros orígenes o lenguas. Entre los conquistadores y primeros pobladores europeos es evidente la presencia de vascoparlantes desde los primeros siglos. Ya asentada la administración española en estas tierras, los vascos comenzaron a llegar de modo más numeroso a finales del siglo XVII. Son conocidos los relatos de esos tiempos que indican que ciertas personas recién arribadas tenían dificultades para comunicarse en castellano y sólo lo hacían en euskera. Además -y este es un dato muy interesante- los que vinieron durante los siglos XVIII y XIX hablaban las diversas formas dialectales, tanto de Iparralde como de Egoalde. "Para enseñar a los vascos a hablar español" Ya informó Enrique Aramburu de la existencia de una "Gramática vasca para aprender castellano", realizada por Francisco Jauregui de San Juan y editada en Buenos Aires en 1860. Esta obra en una señal clara del problema idiomático: era necesario contar con metodologías pedagógicas para que los euskaldunes pudieran aprender el castellano y lograran desenvolverse en el medio local. Es que parece evidente el uso habitual del euskera. Esa presencia se puede rastrear a través de distintos elementos testimoniales de la historia argentina. Un ejemplo conocido es el aviso en euskera, aparecido en un diario de Buenos Aires en 1858, para anunciar la presentación artística de José María Iparraguirre. La organización colectiva Cuando aparecieron las sociedades vascas -entre fines del 1800 y comienzos del 1900- y la colectividad comenzó a organizarse, el euskera institucionalizó su presencia en Argentina. Así, en 1895 el Centro Vasco Francés abrió sus puertas con un estatuto redactado en euskera y francés; asimismo, una asamblea del Laurak Bat de 1887 indicaba la necesidad de "fundar escuelas donde además de las ramas de la primera y segunda enseñanza, se estudie el euskera"; las revistas y periódicos que se empezaron a publicar -como La Vasconia, Haritza, Euskal Herria, Laurak Bat y otras- tenían textos en euskera; y en el Centro Laurak Bat se realizaban presentaciones de bertsolaris. Estos elementos dan la pauta del uso corriente del idioma dentro del colectivo vasco. Expresiones artísticas La vida del euskera a través del arte indica una vitalidad especial. A los mencionados bertsolaris, habría que sumar las representaciones teatrales y operísticas; entre ellas se destaca el estreno en el Teatro Colón de Buenos Aires en 1927 de una ópera con música de Félix San Pelayo y letra en euskera de Pello Mari Otaño: "Artzai Mutilla". También había lugar para la poesía, sobre todo en una ciudad que ya estaba abierta al arte en todas sus expresiones. Así, en 1904 se editó en Buenos Aires la antología poética de Pello Mari Otaño titulada "Alkar". Y, sobre todo, hubo siempre una presencia fuerte de coros que cantaban en euskera: el orfeón Euskarina, el Coro Euskaro, el Coro Mixto (con más de 50 voces); y, por supuesto, el reconocido coro Lagun Onak presente en la principales actividades de la colectividad vasca argentina desde 1939. Enseñanza sistemática El año 1904 podría señalarse como el del puntapié inicial de la enseñanza sistemática del euskera en Argentina. En esa fecha se creó el Colegio Euskal Echea, donde se enseñó idioma vasco hasta 1932; y en el mismo año el Laurak Bat aprobó crear una cátedra, que inició sus clases en 1906, bajo la dirección de Pello Mari Otaño. Pero recién desde la década del '40 del siglo XX existe una enseñanza ininterrumpida hasta el presente. El impulso especial a partir de esos años se debe sobre todo al compromiso de los exiliados políticos, que desarrollaron una labor cultural inmensa. Isaac López Mendizabal dedicó tres décadas seguidas a la enseñanza en el centro Laurak Bat; y su obra fue continuada por los profesores Pablo de Archanco, Vicente Biteri, Antonio de Arza, Benito Montoya, Antonio Nazabal, Miguel de Zarate, Vicente Aguirre, Pedro María Aranoa, Kepa de Erkiaga y Juan Antonio Luzarraga, que son recordados hasta el presente. En esa misma institución se organizó la primera reunión pública realizada en euskera, en la que hablaron el diputado vasco José María de Lasarte, Joaquín de Gamboa, Michel Iriart (padre), Benito de Montoya y Miguel de Zarate, entre otros; y se leyó una adhesión y saludo del Lehendakari José Antonio de Aguirre. Además, la lengua vasca alcanzó instancias más elevadas a través de conferencias dictadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y a través de la Editorial Vasca Ekin se proveyó de obras que apoyaron la labor de enseñanza, como un diccionario y traducciones del Martín Fierro y de Hamlet. Euskaltzaleak, nació a mitad de siglo también, en 1944; y hasta el presente es responsable de la enseñanza en Buenos Aires. La situación actual Después del enorme empujón que le dieron los euskaldunes llegados a mitad de siglo, el idioma se mantuvo vivo hasta la década del '80, cuando se empezó a notar la falta de renovación, por el decrecimiento del número de hablantes nativos.
En esos años sólo había unos 40 alumnos que estudiaban en un par de locaciones del país. Pero la colectividad iba por más. Y pidió ayuda al gobierno vasco para poder incrementar y potenciar la enseñanza de la lengua. Así se inició un programa para dotar de nuevos y actualizados profesores a los centros. Quizá sin que desde Euskadi se pusiera demasiada esperanza en el éxito del proyecto se realizó en 1990 en Macachín, provincia de La Pampa, el primer curso intensivo de verano, con un formato similar al de un barnetegi, a cargo de profesores venidos desde Euskadi. Dos meses y medio con siete horas diarias de uso intensivo de euskera fueron la semilla de toda una nueva generación de docentes. Comenzaron 24 y alcanzaron el final 13. Pero es notable que después de doce años la mayoría de esos trece alumnos sigue dando clases en sus centros vascos (algunos de ellos dan clase en Euskadi, incluso), según indica Gabriela Mendía, Secretaria de la Federación de Entidades Vascas de Argentina (FEVA).
En julio del mismo año '90 se hizo un curso complementario de dos semanas con los mismos participantes y en el verano siguiente se replicó el esquema barnetegi. Pero ese año se sumó una nueva camada de futuros profesores que iniciaban la experiencia desde cero. Con esa modalidad, intensiva y escalonada por niveles, se formaron cuatro camadas de docentes, que actualmente enseñan en 20 centros de todo el país. En 1993 se cerró un ciclo. Concluyó la formación intensiva y se decidió que a partir de ese momento se utilizarían los recursos de modo remoto. Entonces, la responsabilidad quedaría en manos de docentes locales. Se estableció el programa Argentinan Euskaraz con el auspicio de HABE, la Secretaría de Acción Exterior y bajo la responsabilidad de FEVA. Lo cierto es que los tiempos de la colectividad argentina y los de Euskadi no sintonizaban. Cuando en Euskal Herria se reducía el número de adultos que necesitaban ser euskaldunizados, aquí se requerían más recursos. Llegaron materiales de diversos tipos: libros de ejercicios, videos... pero desarrollados en euskera. De modo que se obligaba a contar con un hablante, pues no permitían una aproximación autodidacta. Con esa dificultad, entre 1990 y 2001 el promedio de centros que enseñaron euskera fue de veinte, indica Mendía. En todos los casos se trató de instituciones con docentes formados en las primeras camadas.
Con esfuerzo, el programa iniciado en 1990 empezó a dar frutos y en el Congreso Mundial de Centros Vascos de 1995 fue la estrella codiciada de las colectividades del resto del mundo, que empezaron a solicitar apoyo del gobierno para replicar la experiencia. Así, al día de hoy existen iniciativas similares en Uruguay, Chile, USA, París, Barcelona y Madrid. El problema de la cantidad reducida de docentes está siendo abordado actualmente con el programa Hezinet, mediante el cual el gobierno vasco instala PCs en los centros que lo soliciten, dedicadas con exclusividad al autoaprendizaje de euskera. Así, hasta 2001 el promedio anual de alumnos era de 250; y en 2002 el número de inscriptos ha ascendido a 500.El incremento se debe a que los centros que no tenían profesores e instalaron el sistema Hezinet proveyeron un número alto de nuevos alumnos: lo que indica la existencia de una demanda no satisfecha por la falta de más hablantes y docentes. En FEVA no tienen estadísticas que den cuenta del número total de euskaldunes en Argentina, tanto nativos como nuevos; pero evidentemente desde los pasos dados a comienzo de los '90 se ha producido una renovación completa de la enseñanza que permite vislumbrar un futuro prometedor. Entre los planes de FEVA está la posibilidad de conseguir la aprobación oficial por parte del Ministerio de Educación argentino de la enseñanza del idioma, de modo de jerarquizar la actividad. Además, se han dado algunos pasos para llevar el euskera más allá de los centros vascos. Según cuentan César Arrondo y Marilu Arteche, Responsables del Programa en Argentina, "este año se puso en marcha la enseñanza del euskera en una escuela de idiomas de la localidad de José C. Paz, dependiente del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El euskera se incluyó, así, entre otras tantas lenguas a aprender, con una matrícula inicial de 33 alumnos".
Entre las aspiraciones se cuenta ampliar el desarrollo idiomático en otras áreas más allá de la enseñanza, como ser el uso en la señalética dentro de las instituciones y otros programas que permitan ampliar el alcance del euskera y lo conviertan en una lengua viva en la diáspora. Según indican Arrondo y Arteche, "se está trabajando para lograr la máxima eficiencia del programa con el fin de que el euskera se consolide y continúe avanzando". Referencias bibliográficas: Aramburu, Enrique, "Noticia sobre una gramática vasca para aprender el castellano en la Biblioteca Nacional del Uruguay", Los Vascos-Euskaldunak, N° 14 (diciembre de 1999), Fundación Vasco Argentina Juan de Garay, pag. 48-50. Gonzalo J. Auza, gonzalo@juandegaray.org.ar http://www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/Gonzalo_J_Auza |
Euskonews & Media 195. zbk (2003 / 01 / 17-24)
Dohaneko harpidetza | Suscripción gratuita | Abonnement gratuit |
Free subscription
Aurreko aleak | Números anteriores | Numéros précedents |
Previous issues
Kredituak | Créditos | Crédits | Credits
Euskomedia: Euskal Kultur Informazio Zerbitzua
Eusko Ikaskuntzaren Web Orria
webmaster@euskonews.com
| QUIENES SOMOS | Política de privacidad | Avisos Legales | Copyright © 1998 Eusko Ikaskuntza |
 L
L