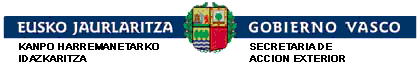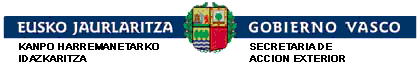|
1.- El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante
TJ) se constituyó en la década de los cincuenta,
en tanto que órgano jurisdiccional llamado a velar por
el respeto de un Derecho basado en un objetivo de integración
y en la cesión a instituciones comunes de porciones significativas
de soberanía. En el epicentro de tendencias centrífugas
(RASMUSSEN), propias de una organizacoión internacional
de corte clásico, y centrípetas, tributarias de
una perspectiva parafederal, el TJ disfruta de un amplio abanico
de competencias, que van del contencioso administrativo (recursos
interpuestos por particulares, contencioso en materia de función
pública) al constitucional (conflictos entre el porder
comunitario central y los entes estatales, cuestiones prejudiciales,
contencioso interinstitucional, Dictámenes), pasando por
el civil (cláusula compromisoria) y el estrictamente internacional
(art. 239 CE).
Desde un principio, el TJ mostró una voluntad decidida de potenciar su perfil de Tribunal Constitucional de la Comunidad, primando la vía prejudicial como instrumento de control de la legalidad de los actos comunitarios y relegando a las instancias jurisdiccionales nacionales una parte sustancial del contencioso económico-administrativo comunitario, gracias a una interpretación exorbitante del concepto de afectación individual (art. 230,4 CE) y a la exigencia de unos requisitos particularmente rigurosos en materia de responsabilidad extracontractual.
La entrada en escena del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
(en adelante TPI), surgido con una marcada vocación contencioso-administrativa,
pareció colmar esta aspiración del TJ, especialmente
tras la sentencia de 18 de mayo de 1994, dictada en el asunto
C-309/89 Codorniu. Sin embargo, la evolución ulterior de
la jurisprudencia y, en concreto, la manera cómo la sentencia
de 25 de julio de 2002, dictada en el asunto C-50/00 P UNION DE
PEQUEÑOS AGRICULTORES, ha cortado en seco el cambio radical
de criterio que, en la interpretación del ya mencionado
concepto de afectación individual, quiso impulsar la sentencia
del TPI de 3 de mayo de 2002, en el asunto T-177/01 Jégo-Quéré.
Y, sin embargo, la evolución del sistema jurisdiccional
comunitario no puede ser ajena a una flexibilización de
las condiciones de legitimación activa en los recursos
interpuestos por particulares en vía de anulación.
Este objetivo se vería sin duda facilitado con la previsión
en los Tratados constitutivos de una jerarquía nítida
de fuentes del Derecho y la consiguiente clarificación
del panorama normativo comunitario (en la actualidad y junto a
materias de contenido claramente legislativo, los Tratados preven
la adopción de Reglamentos en determinados ámbitos
tradicionalmente reservados a la actuación administrativa,
incluso de mera ejecución, mientras que algunas Decisiones
merecerían a nivel interno el rango de Ley).
Dentro de esta tarea de flexibilización merece especial
interés el estatus contencioso y procesal de los entes
periféricos con competencias legislativas. Dada la importancia
creciente de la perspectiva regional en el proceso de construcción
comunitaria, cabe plantear la conveniencia de modificar una normativa
que equipara dichos entes a los meros particulares, abriendo una
vía de acceso al Juez comunitario no sujeta a condición
alguna de legiitimación activa distinta de la defensa de
sus propias competencias.
2.- La principal misión del TJ consiste en propiciar una interpretación
correcta y uniiforme de la normativa comunitaria. El principal
obstáculo que se opone a esta tarea es una carga de auntos
pendientes exponencialmente en alza y que compromete seriamente
la celeridad de la Justicia comunitaria. La creación del
TPI, que ya padece una sobrecarga comparable, apenas sí
ha contribuido a paliar mínimamente el problema. El Tratado
de Niza ha previsto una nueva instancia jurisdiccional (las Salas
Jurisdiccionales), así como la posibilidad de otorgar competencia
prejudicial al TPI "en materias específicas", pudiendo
este Tribunal remitir al TJ aquellas cuestiones que requieran
"una solución de principio que pueda afectar a la unidad
o a la coherencia del Derecho comunitario".
Insistiendo en esta orientación, cabría sugerir que un incremento significativo del número de Jueces del TPI, junto con una interpretación extensiva del concepto de "materias específicas", podría mejorar sustancialmente los términos del problema arriba apuntado. En una perspectiva de futuro, cabría incluso plantearse la generalización de la competencia prejudicial atribuida al TPI, reservando al TJ sólo aquellas cuestiones que revistan un innegable carácter constitucional (vg: interpretación y apreciación de validez de los actos de base del Consejo y de los comúnmente adoptados por el Consejo y el Parlamento Europeo), junto con el establecimiento de un mecanismo que permitiera al TJ reclamar el conocimiento de aquellas cuestiones de especial relevancia jurídico-institucional.
Por lo que respecta a los recursos directos, una evolución similar se antoja igualmente posible. La admisión a trámite de un recurso de casación podría incluso sujetarse a un sistema de certiorari, bien en su modalidad americana (filtrado discrecional), bien en otra basado en la apreciación, por un número reducido de Jueces, de las posibilidades de éxito del recurso.
Tratandose del recurso de casación, y con el objetivo de potenciar el perfil constitucional del TJ, cabría sugerir la posibilidad de que dicho recurso se interpusiese ante una Gran Sala del TPI, siguiendo el ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los litigios entablados por particulares, a no ser que el propio TJ reclamara el conocimiento del asunto o que otra instancia (el primer Abogado General, la Comisión, un Estado miembro) exigiera que el recurso se sustanciara ante aquél.
3.- Otro elemento perturbador de la celeridad de la Justicia comunitaria
es su régimen lingŁístico; concretamente, la existencia
de doce lenguas posibles de procedimiento y de una versión
de la Recopilación de la jurisprudencia en cada una de
las lenguas oficiales de la Comunidad. La cantidad de recursos
y tiempo que este sistema absorbe se multiplicará exponencialmente
con las nuevas adhesiones. Asumiendo las suceptibilidades que
sucita la problemática lingŁística, ¿sería
concebible la adopción de un régimen lingŁístico
en la linea del utilizado por el Tribunal de Estrasburgo (art.
34 de sus Reglamento de Procedimiento)?. Ello significaría
limitar la Recopilación a un determinado número
de lenguas, junto con la relativización del concepto de
lengua de procedimiento (vg: obligación de presentar las
demandas de intervención y sus escritos de formalización
en alguna de las lenguas en que se decidiera publicar la Recopilación,
sin traducción a aquélla en que se haya interpuesto
el recurso, notificación de las conclusiones de los Abogados
Generales o de las sentencias en alguna de aquellas lenguas, previamente
escogida por el demandante), salvo en el ámbito estricto
de la cuestión prejudicial. El Reglamento n. 40/94 sobre
la marca comunitaria, y sus repercusiones en el Reglamento de
Procedimiento del TPI, son un claro ejemplo de que los Estados
miembros pueden aceptar limitaciones en la utilización
en sede comunitaria de sus respectivas lenguas oficiales.
Los efectivos que semejantes cambios permitirían liberar podrían concentrarse en las labores de traducción a la lengua de trabajo de la institución.
4.- La adhesión de nuevos Estados que ya se anuncia en un horizonte
próximo elevará el número de miembros del
TJ a un nivel difícilmente compatible con la eficacia de
su actuación en pleno (el TPI actúa, de hecho, sistemáticamente
en Salas) La escisión del Gran Pleno en dos Plenos restringidos,
en cada uno de los cuáles se integraría una Gran
Sala, con un sistema de rotación de Jueces que permitiera
garantizar la coherencia jurisprudencial, podría dotar
al TJ de una dinámica satisfactoria.
Por lo que respecta al sistema de nombramiento de los miembros, la consolidación de una estructura institucional cada vez más próxima a esquemas cuasifederales, podría conducir a la participación del Parlamento Europeo en el proceso de designación de los Jueces del TJ, dado su carácter constitucional, siguiendo un modelo similar al previsto para el Tribunal de Estrasburgo. Atendiendo a las nuevas competencias que podrían serle atribuidas (ver supra n. 2), el mismo sistema podría hacerse extensivo al TPI.
En cuanto a la duración del mandato, mucho se ha escrito sobre la manera cómo su extensión a nueve o doce años, sin poibilidad de renovación, reforzaría la imagen de independencia judicial de la Jurisdicción comunitaria. Es ésta una posibilidad que permitiría reabrir el debate sobre la admisión de votos particulares, una medida que agilizaría el desarrollo de las deliberaciones.
La figura del Abogado general debe mantenerse como instrumento de balizaje e instancia impulsora de la deliberación, especialmente si se atiende al hecho de que con las nuevas adhesiones van a integrarse en el TJ un número de jueces similar al actual, no necesariamente familiarizados con la jurisprudencia y la dinámica comunitarias. Cosa distinta es que la intervención del Abogado General sea necesaria en quellos asuntos que, como los atribuidos a las Salas de cinco o tres Jueces, no anuncien una deliberación particularmente compleja.
El TPI, cuyo contencioso es de carácter eminentemente administrativo y técnico, ha sabido prescindir en la práctica, de esta figura sin merma de su eficacia. Cabe plantearse, no obstante, si las nuevas competencias que le pudieran ser transferidas aconsejarían la intervención de un Abogado General (hay quien ha sugerido la posibilidad de crear un cuerpo de Abogados Generales autónomo, adscrito a los dos Tribunales) a petición de la Sala competente.
José
Palacio González
Administrador Principal del la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas y Profesor de contencioso
comunitario del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad
de Deusto
Las opiniones vertidas en estas páginas reflejan únicamente
la opinión personal del autor |