|
Los
inmigrantes traen, incorporada a su ilusión y esperanza, una vida
de recuerdos y costumbres que entrelazan su nostalgia. Al partir,
sueñan una vida nueva, su incorporación segura a la sociedad que
los recibe y la certeza que su trabajo les traerá un futuro de
promisión y apacible. Al llegar, lo nuevo y el pasado se confunden
en una suerte de alegrías y tristezas; la confianza individual
va buscando, invariablemente, la seguridad colectiva y surgen
grupos en razón de su procedencia, fomentando el denominador común
de las tradiciones dejadas al partir.
Uruguay, no cabe duda, es un país conformado netamente
por diversos grupos de inmigrantes. En los períodos en los cuales la inmigración
tuvo su mayor afluencia, fueron creados Centros y Sociedades que superaron incluso
lo social, brindando apoyo en lo esencial a sus paisanos. Con ello lograron
incorporar, en el amor al país de origen y el respeto a las tradiciones familiares,
a los descendientes nacidos en la nueva tierra.
Para los vascos emigrados a América, el Laurak-Bat
formado en Uruguay en 1876, fue la primera institución en este continente creada
como centro nucleador. Para la particular situación que vivían los inmigrantes
del siglo XIX, fue mucho más que una sociedad costumbrista, fue el apoyo real
en la inserción al mercado laboral y la seguridad del regreso en caso de que
la permanencia fuese un imposible.
Pero las fiestas, iniciadas por el Laurak-Bat en
1879, eran el vivir vasco por excelencia; en ellas confluían las tradiciones
gastronómicas, las danzas, los deportes, los juegos y la música y cantos: la
alegría ancestral del pueblo vasco.
Cuando uno se sumerge en las amarillas páginas
de la publicación semanal del Laurak-Bat (de fines del XIX), entre las noticias
de allá y de acá, queda envuelto en el destaque colorido y entusiasta relativo
a los preparativos y descripciones del acontecer de estas fiestas. La publicación
no olvidaba difundir las letras de las canciones que serían entonadas en recuerdo
de las tradiciones ancestrales. Organizadas al calor del verano, con la inmejorable
excusa de la celebración de la fundación de la Sociedad (25.12.1876), se prolongaban
durante dos intensas jornadas de diciembre, manteniéndose fijo siempre el día
25. Incluso, en las fiestas del año 1883, debieron destinarse tres días a las
mismas, ya que el mal tiempo, persistente en los días 23 y 25, fijados inicialmente,
redujo el número de asistentes estimados, ante lo cual, los arrendatarios del
campo y de las carpas, solicitaron fijar un nuevo día para paliar los perjuicios
ocasionados. Ese diciembre, las orillas del Miguelete tuvieron jolgorio inclusive
el día 30 (1).
Los preparativos comenzaban siempre a mediados
del mes de noviembre, momento en que se constituía la Comisión encargada de
organizar y llevar a cabo las fiestas. Debían coordinar el programa de actividades,
trabajando duro para imprimir a las mismas el carácter de las costumbres vascas.
Esta Comisión estaba encargada también de enviar las invitaciones a amigos del
interior del país y a los vascos radicados en Buenos Aires, Argentina y en especial,
a los invitados de honor.
Los preparativos incluían la organización de partidos
de pelota, seleccionando a los competidores que exhibirían sus habilidades los
días de fiesta, así como la invitación a tamborileros que serían registrados
en las oficinas de la Sociedad, invitando también a los padres a inscribir a
sus hijos en el cuerpo de baile.
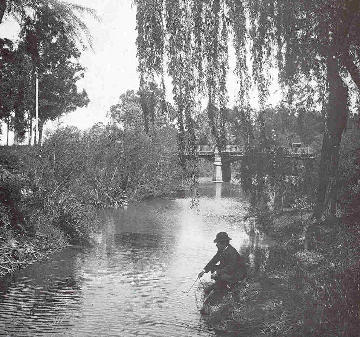 |
| Vista del Arroyo Miguelete a fines del siglo
XIX. Al fondo se observa el puente de Buschental (Foto Archivo
Cabildo de Montevideo). |
A partir del año 1879 las fiestas se realizaban generalmente
a orillas del Arroyo Miguelete, próximo al puente de las Duranas, en las quintas
de Raffo y del socio Ventura Garaicoechea. Una vez congregada la multitud en
el lugar, bajo un frondoso roble que allí crecía, se homenajeaba al histórico
de Guernica, cantando el himno "Guernicaco-arbola" de Iparraguirre, entonado
por un coro de aficionados bien dirigidos. Este coro solía cantar con intervalos
a lo largo de la jornada.
Pero la fiesta empezaba mucho más temprano, cuando
a las seis de la mañana en el local social, se reunía la Comisión de fiestas
y el público que, marcando su presencia y número con la clásica boina roja,
acompañaban la marcha acompasados por los aires vascos tocados por la banda
militar y los tamborileros.
A partir de las nueve de la mañana comenzaban las
competencias que duraban toda la mañana hasta la una de la tarde: partidos de
barra, carrera a pie y regatas, premiándose a los vencedores, ya sea con fajas
de seda, o con boinas rojas con borlas verdes, o con alguna copa. Los partidos
de pelota se jugaban por la tarde. También comenzaban de tarde, a partir de
las dos, las danzas tradicionales bailadas por el cuerpo de baile de la Sociedad.
Luego seguía un baile general, comenzado por un "Aurresco", continuado los acordes
de ariñ ariñ, jotas y fandanguillos que ponían a todos los concurrentes en movimiento.
Todas estas actividades paraban a las ocho de la
noche, dando comienzo más tarde el espectáculo de fuegos artificiales. Concluido
éste, se volvía a la sede en el mismo orden que a la partida (2).
Resultaban fiestas populares, abiertas a la participación
del público en general, congregando miles de participantes, que de acuerdo con
las distintas versiones periodísticas, variaban entre ocho, diez y hasta veinte
mil personas. La importancia de estas fiestas para la población en general,
es captada a través de los comentarios que hace la prensa capitalina. Son numerosos
los extractos reproducidos por la publicación Laurak-Bat, en los cuales, bajo
rótulos con poca variación ("Con los vascos", "Fiestas Eúskaras", "La Fiesta
Vascongada", "Bailes eúskaros"), se describía con gran ampulosidad pero con
mucho calor, las jornadas compartidas junto a los entusiastas vascos a orillas
del Miguelete. No se describía únicamente el entusiasmo por los juegos y bailes,
también había quienes describían los preparativos de la comida que humeaba los
apetitosos olores sobre el campo todo. Así, el hábil escritor costumbrista Sansón
Carrasco, nos ambienta con sus descripciones sobre costillares ensartados en
grandes parrillas, el desplume de las gallinas previo a su inserción en ollas
con suculentos picadillos, mientras pavos y patos esperan su turno colgados
de ramas (3).
Resulta interesante que para muchos participantes
la fiesta no tenía fin, a pesar que la Comisión maracara el cierre con su retirada.
Muchos concurrentes atestaban el "Restaurante Dupuy" ubicado en la quinta de
Raffo, conceptuado como uno de los mejores de los aledaños de la ciudad. Allí,
comiendo, bebiendo y cantando pasaban las horas y, aunque muchas familias habían
reservado habitaciones para dormir, se permanecía despierto disfrutando de las
serenatas que a cada instante cruzaban por el predio deleitando con cantos y
música de violines, guitarras y bandurrias. El puente de las Duranas resultaba
intransitable a la madrugada siguiente a las fiestas, debido a la multitud que
se negaba a aceptar la finalización de las mismas, lamentando su brevedad (4).
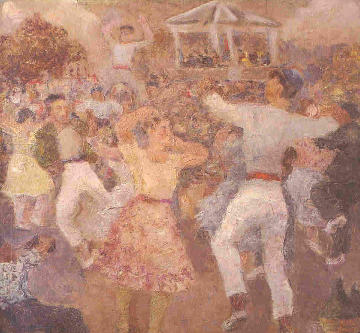 |
| "Romería", de Carmelo de Arzadún (5) |
Al igual que todo grupo humano, las sociedades
de inmigrantes se transforman, se dividen, se diluyen, se reagrupan en nuevas
sociedades, transformándose nuevamente, en un continuo devenir. Si bien estas
fiestas eúskaras se destacan por lo numeroso del público que atraían, por las
boinas rojas que formaban un sólo río de color, no eran los únicos encuentros
entre los inmigrantes vascos en los que compartían sus costumbres.
De acuerdo con una entrevista que realizara el
periodista Rómulo Rossi a Juana Deville de Casasús, sabemos que en la segunda
mitad del siglo XIX existía una fonda vasca, ubicada en el centro de la ciudad,
en la cual los días de asueto se ofrecía a los paisanos, bailes típicos al son
de chirulas y tamboriles (6).
También los numerosos vascos del Cerro se congregaban en importantes romerías.
Las fiestas comenzaban con una procesión por las calles de la Villa, reuniéndose
luego en una gran carpa donde se comía suculentamente carne asada como correspondía
a una zona de saladeros. Antes y después del almuerzo se realizaban carreras
a pie y juego de ganso. El baile, luego del almuerzo, daba a la fiesta el color
y calor del país lejano (7).
La Institución "Euskal Erría", fundada en 1912, también festejaba
sus aniversarios con fiestas al aire libre, donde la gastronomía,
la música y los bailes vascos eran rememorados entusiastamente
por los concurrentes. Estas fiestas, si bien se limitaban a la
concurrencia de los socios, contaban con la participación de invitados
especiales, entre ellos el presidente de la República y su señora.
Las fiestas se realizaban en los terrenos propiedad de la Institución
ubicados en el barrio Malvín, en aquel entonces zona de chacras
y quintas.
Un festejo a comienzos de los años 20 nos llega
a través de una filmación realizada a solicitud del socio Garmendia. En los
breves minutos filmados no puede apreciarse el opíparo menú que aparecía en
la invitación y programa, trasmitido también oralmente por los recuerdos de
los participantes. Pero sí queda plasmado el entusiasmo con que se bailaban
jotas y fandangos.
 |  |
 | Romería en el Recreo de Malvín de la Institución
Euskal Erría a comienzo de la década del 20 (Fotos tomadas
de la filmación encargada por el Ingeniero Garmedia). |
Tomando como ejemplo la fiesta de 1948, la celebración
comenzaba con partidos de pelota a las diez de la mañana, efectuados en la cancha
de la Sede Central, ubicada en una calle céntrica. Luego, a partir del mediodía,
los socios y allegados se reunían en el Recreo de Malvín, dando comienzo con
el recibimiento a autoridades, delegaciones e invitados. En el menú no faltaban
los platos vascos, ni el buen vino y la típica sidra. La música amenizaba toda
la jornada; al finalizar la comida el cuerpo de baile de la Institución, acompañado
por txistularis deleitaba a los presentes con las danzas vascas, tras lo cual
un destacado acordeonista interpretaba música regional vasca. La fiesta se cerraba
con la participación de los asistentes en un baile general (8).
Si bien las "Fiestas eúskaras" que más trascendieron,
corresponden a las organizadas por el Laurak-Bat y por Euskal Erría, por ser
las instituciones más numerosas en socios, cabe aclarar que la comunidad vasca,
además de asociarse a ellas, se reunía en grupos menores vinculados por sus
orígenes comunes, por los oficios compartidos o por simple afinidad. Los recuerdos
de estas reuniones, trasmitidos a los descendientes de los primeros inmigrantes,
están siempre enlazados a los acordes de jotas y fandangos danzados al compás
de txistus y tamboriles.
 |
| Parte de los asistentes a la fiesta en el recreo de Malvín
el 21 de abril de 1929, junto a Juan Ybarnegaray, diputado vasco (Foto publicada en la Revista Euskal Erría, N° 963-964, enero
y febrero de 1950). |
También en otras localidades del país se reunían
los vascos a recordar juntos las costumbres de su tierra. Sirva de ejemplo las
romerías en Salto, compartidas con otros inmigrantes de la península ibérica.
En los comentarios sobre las fiestas realizadas a principio del siglo XX en
el campo "Las Aromas", en la cual participaba la población de Salto, permanecen
los nombres de Larraechea, Miquelarena, Rospide, Murrugaren, Ansó, entre otros,
como activos participantes en la organización y alma de las mismas. Los diversos
grupos vestían sus trajes típicos y bailaban aires costumbristas. Luego, ese
campo de encuentro fue dividido en solares, uno de los cuales fue adquirido
por los vascos, donde construyeron un frontón y el juego de pelota fue sin duda,
una alternativa para continuar las costumbres de su tierra (9).
En el Uruguay de hoy, en comparación, son
pocos los vascos naturales, pero las tradiciones viven aún en sus descendientes
y aunque la pompa de las fiestas no sea la misma, lo es el sentimiento que vibra
en el entusiasmo de participar en comidas de confraternidad y en el dejar que
los pies se muevan al compás de los aires del país de sus mayores.
(1)
LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 5 de enero 1884,
Año VIII, Números 153, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional).
(2)
LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 1880 - 1884, Años
IV - VIII, Números 66 - 185, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional).
(3)
LAURAK-BAT. Órgano de la Sociedad Bascongada en Montevideo, 2 de enero 1883,
Año VII, Números 116, Montevideo. (Archivo de la Biblioteca Nacional)
(4)
ídem.
(5)
Cuadro de Carmelo de Arzadún, pintor uruguayo nacido en Mataojo Grande, Salto
1888, fallecido en Montevideo en 1968.
(6)
ROSSI, Rómulo, 1926 "Recuerdos y crónicas de Antaño. III", Montevideo, Imprenta
Peña Hermanos, pág.
(7)
"Las fiestas vascongadas en el Cerro", en el periódico "La Tribuna Popular",
Año XII, N° 3371, Montevideo, 15 de diciembre de 1890, pág. 2.
(8)
EUSKAL ERRIA, Revista mensual baskongada del Uruguay, Año XXXVI, N° 942, Montevideo,
abril de 1948, pág. 54.
(9)
TABORDA, Eduardo, 1955 "Salto de ayer y de hoy. Selección de charlas radiales",
Montevideo, Editorial Florenza y Lafon, pág. 29-32.
Renée Fernández
y Danilo Maytía, Uruguay |



