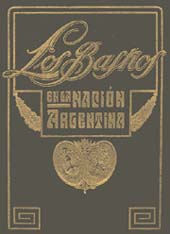A
comienzos del siglo XX un paseo por la playa de la Concha en Donostia
era un calco de un paseo por las playas de Mar del Plata, la ciudad
de veraneo de la clase alta argentina de la época. Quien
dio esta referencia fue un Presidente de la Nación, hijo
de italianos: Carlos Pellegrini. En 1905, luego de un viaje a
Europa, contó sus experiencias en el País Vasco
mediante una conferencia en la Sociedad Euskal Etxea de Buenos
Aires: "Paseándome con mi compañera por
la rambla que contornea el hermoso balneario de San Sebastián,
veíamos sobre el arenal de la playa innumerables casillas
de baño, que llevaban pintado en grandes letras el nombre
de sus dueños. Desde el primer momento esos nombres llamaron
nuestra atención y a medida que avanzábamos, nuestra
sorpresa crecía [...] Los apellidos que veíamos
desfilar eran: Arana, Aguirre, Iturraspe, Irigoyen, Elortondo,
Iraola, Anchorena, Urquiza, Alzaga... y muchos otros; si parecía
hecho a propósito; creíamos hallarnos en Mar del
Plata, rodeados por toda la más distinguida sociedad porteña"
["porteño" es el gentilicio de Buenos Aires].
Es que, efectivamente,
durante esos años en que la Argentina era la séptima
economía mundial, quienes dirigían los destinos
de este país eran los vascos. La "aristocracia
del tarro", como la dio en llamar el escritor Francisco
de Grandmontagne, aludiendo al gran número de familias
descendientes de vascos lecheros. La elite local estaba conformada
mayoritariamente -entre fines del siglo XIX y bien entrado el
siglo XX- por los descendientes de los vascos que comenzaron a
llegar a estas tierras al final del siglo XVII y que renovaron
completamente la clase alta criolla.
Los vascos como
eje de un cambio social: el dominio de la elite local
Entre los investigadores
hay un mayoritario consenso para considerar el final del siglo
XVII y el comienzo del XVIII como un período de inflexión
entre dos épocas: aquella dominada por los criollos tradicionales,
descendientes de los conquistadores de origen mayoritariamente
castellano, mezclados con indios; y otra posterior dominada por
los venidos del norte de la península ibérica: vascos,
primero; y montañeses y gallegos, después.
Esta segunda época
inició claramente un período de renovación
completa de esta parte de América, tanto en lo étnico
y social como en lo económico, cultural y político.
Las familias criollas tradicionales –la elite local- de esta parte
de los dominios españoles tendieron a desaparecer por varón
y a conservarse por las mujeres, que se casaban con los recién
llegados. En lo que fue una modalidad constante, los apellidos
tradicionalmente castellanos empezaron a ser reemplazados por
los apellidos vascos, sobre todo.
Del mismo modo, la
propiedad de la tierra pasó a manos de nuevas familias
de este último origen. Las consecuencias de estos cambios
fueron profundas para la constitución y el futuro de la
naciente Argentina. "A partir de estas fechas se renueva
la clase dirigente por la aportación de vascos (los primeros
en comenzar a llegar), santanderinos y gallegos y se blanquea
la piel de la clase dirigente, diferenciándola de las clases
populares, con las cuales compartían los ancestros del
siglo XVI", señala el periodista, escritor y genealogista
Narciso Binayán Carmona en su libro publicado en 1999,
Historia Genealógica Argentina.
Esta renovación
étnica de la elite determinó que dos siglos después
la clase dirigente argentina en todas sus facetas tuviera un
altísimo componente de apellidos vascos. "Los baskos
son, en cierto sentido, los fundadores de la energía argentina
[...] El número de los apellidos baskos es incalculable
y casi no hay en este país un hombre descollante –sea en
la política, en el arte, en las letras, en la fortuna,
en la ciencia- que no lleve en su sangre algo de basko",
señalaba el escritor Manuel Gálvez en una obra dedicada
a este colectivo y publicada con ocasión del Centenario
de la Independencia, en 1916: Los Baskos en la Nación
Argentina (dos ediciones de lujo).
En la misma obra,
se destacaba la alta participación de este pueblo en la
construcción del país; bajo la firma de Francisco
Antonio Barroetaveña, encumbrado dirigente político,
se señala: "En la Argentina, más que las
otras colonias de origen español, prosperan los rudos y
honestos montañeses baskones; y por ello los vemos figurar
dignamente entre los primeros pobladores, en el primer esfuerzo
guerrero contra las invasiones inglesas, en la revolución
de Mayo, guerras de la independencia, en la organización
nacional, y en todas las etapas posteriores del país, figurando
muchos descendientes de baskos y en primer fila, ya en la expansión
económica, en la defensa armada del país, en la
política, en las artes y en las ciencias, con un porcentaje
muy superior a los demás grupos de orígenes extranjeros".
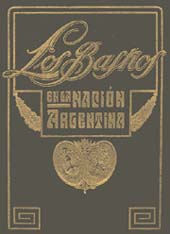 |
|
Los
Baskos en la Nación Argentina
(edición 1919). |
Las familias vascas
que llegaron entre el siglo XVII y el XVIII ya tienen, en muchos
casos, más de nueve generaciones en América; e incluso
llegan a las once o doce generaciones. Sin embargo, en la mayoría
de los casos, se siguen llamando a sí mismos "vascos";
lo que parece ser una constante. En la obra Los Baskos...
citada anteriormente, José María Salaberría
indicaba en 1916 que "tal grado de estimación alcanza
esa raza privilegiada, que aquellos que poseen un apellido baskongado,
aunque les venga su euskarismo de la tercera o cuarta ascendencia,
continúan llamándose orgullosamente baskos, como
si el pertenecer a esta raza fuese un timbre aristocrático".
Esta característica perduró en el tiempo. Así
es que hoy mismo Binayán Carmona dice que "acá
se miró a los vascos con especial simpatía siempre".
La inmigración
masiva
El primer arribo importante
de vascos, a caballo de los siglos XVII y XVIII, duró quizá
más de un siglo y tuvo una repercusión cualitativa
muy trascendente en la constitución étnica y social
argentina. Sin embargo, la mayor afluencia a estas tierras se
produjo durante el período de la inmigración masiva
entre mediados del 1800 y ya entrado el siglo XX. Esta "segunda"
corriente inmigratoria de origen vasco realizó, también,
un aporte fundamental al carácter social y a la cultura
argentina, sobre todo por ser numéricamente alta (faltan
estudios que permitan estimar con exactitud la cantidad de vascos
arribados, pues se confunden bajo la denominación español
y francés en los registros de arribo) y de destacada
actuación en todos los campos, tal como el flujo anterior.
Lo cierto es que
su carácter le permitió al vasco inmigrante integrarse
de modo armónico en la idiosincrasia de la pampa argentina
y esto le aseguró un venturoso futuro económico.
La mayor parte de los recién llegados se integraron en
el circuito económico asociado al agro, en sus diversas
formas, y forman mayoritariamente parte de la clase media y alta
argentina. Los vascos de la más remota inmigración
ya eran propietarios a fines del siglo XIX de una gran parte de
la pampa argentina. Los nuevos inmigrantes de este período
finisecular también se integraron en ese circuito económico
hasta llegar a ser, en una gran proporción de casos, propietarios
de la tierra.
El típico
vasco se llevó bien con el hombre de la campaña
de Buenos Aires (la pampa cercana a la ciudad, antes de la conquista
del desierto poblado por el indio). Su espíritu independiente
era el más apto para el trabajo en el medio del desierto
despoblado. Aceptó el vestido del gaucho dándole
un toque personal con su boina y, con el paso del tiempo, esa
boina se transformó en el símbolo del campo
argentino. Trajo la pelota y se convirtió casi en deporte
nacional, jugándose por doquier. Y así, gran cantidad
de costumbres o formas verbales se incorporaron de modo transparente
a lo argentino, al punto que hoy son elementos transparentes para
cualquiera que no indague en los orígenes de tal o cual
costumbre. Las simpatías y preferencias por los vascos
fueron siempre notables en la Argentina. Se los contrataba de
palabra, sin papel por medio. Y cumplían. Así, hoy
en día casi no hay argentino que no conozca el dicho: "Palabra
de vasco".
Las descripciones
que se daban a comienzos del 1900, cuando la mayor parte de los
que llegaron a la Argentina ya habían arribado y estaban
establecidos, son elocuentes. El presidente Pellegrini decía
en el discurso mencionado al comienzo: "Después
de aquella inmigración vasca de los tiempos coloniales,
cuya descendencia sobrevive hoy en nuestra mejor sociedad, hubo
una segunda [...] esta segunda inmigración reproduce y
confirma la acción de la primera y va en camino de perpetuar
su influencia y marcar su honda huella en nuestra sociedad futura,
por los mismo medios y cualidades"; y agregaba: "su
honradez nativa, su resistencia a la fatiga, su carácter
franco y dispuesto, le conquistan simpatías y preferencias
donde quiera que se presenta".
Los primeros vascos
en América
A pesar de lo señalado,
la realidad es que la presencia vasca en estas tierras -que son
las que más inmigrantes de éste origen han recibido
en todo el mundo- no se inicia con los que comenzaron a llegar
alrededor del 1700. Ya había vascos en esta región
antes de este período, pero eran contados. Francisco de
Aguirre, Pedro de Mendoza, Juan Ortiz de Zarate, Domingo Martínez
de Irala, Juan de Garay, Ramírez de Velasco –por línea
de varón era de una rama natural de la casa de Navarra-,
por nombrar sólo a algunos de los más destacados
conquistadores, tuvieron actuación en estas tierras desde
los primeros años. También se puede citar a Pedro
y Hernando de Zarate y Francisco de Argañaraz, todos componentes
fundamentales del elemento conquistador. Ya en esa época
el aporte de este pueblo fue sumamente considerable en esta parte
del continente.
Del mismo modo, en
la primera mitad del 1600 habían llegado los fundadores
de familias como los Ibarguren, Araoz, Lavayen y Olea. En 1664
había diez vascos en Buenos Aires, según el padrón;
sobre un total de la población blanca de todo el territorio
de entre 4.500 y 6.000 personas (cifra de 1639). El académico
Nicolás Besio Moreno calculó los habitantes de Buenos
Aires para 1680 en 5.108 habitantes, de los cuales dos tercios
serían españoles. Por lo tanto, los diez vascos
correspondían a sólo el 0,3 por ciento del total
de población europea estimada para esas fechas en la ciudad.
El comienzo del proceso
de llegada de los vascos a esta región de América
contó entre otros a Francisco Pascual de Echagüe,
de Artajona, Navarra, que ya estaba en Buenos Aires en 1680, con
31 años, según señala Binayán Carmona.
Del mismo modo este autor señala a Juan Echenique, de Vera
del Bidasoa, que se casó en 1684 en Córdoba; hacia
1690 a Antonio de Alurralde, de Andoain, Gipuzkoa, que se instaló
en Tucumán; Ambrosio de Alzugaray, de Hanarte en Navarra;
y también en el mismo período los fundadores de
las familias Allende, Igarzabal y Hereñú. "Todos
tienen algo en común. Sus esposas no sólo pertenecen
a la más alta aristocracia de la conquista, sino que son,
también, herederas de primer nivel. (No necesariamente
de fortuna pero siempre de distinción y de prestigio heredado)",
indica Binayán Carmona.
 |
|
Narciso Binayán
Carmona. |
Ya comenzado el 1700
llegaron de modo más fluido. Según detallan varios
genealogistas: Isasmendi en 1726, Astigueta para la misma fecha
aproximadamente, Usandivaras en 1727, Quintana en 1729, Basavilbaso
en 1730, Lazcano en 1743, Iturbe en 1747, Azcuenaga y Gainza en
1749, Zavaleta en 1754, Gorriti en 1758, Irigoyen en 1759, Eguren
y Vedia en 1761, Gurruchaga en 1763, Elía en 1766, Anchorena
en 1768, Gomensoro y Gorostiaga un poco después. Zapiola
en 1771, Agote en 1779, Alzaga y Achaval en 1780, Arana y Ezcurra
en 1782, Elizalde en 1783, Urquiza en 1784, Iriondo en 1785, Garmendia
y Zavalía en 1787, Unzue y Mujica en 1788, Belaustegui
y Madariaga en 1790 Uriburu y Guerrico en 1792, Helguera, Olazabal
y Zuviría en 1794, Quirno en 1799, Gondra en 1800, Durañona
en 1801.
Salvo alguna excepción
mínima, todos estos vascos se casaron con criollas y se
incorporaron a la clase alta local.
Desde aquellos comienzos,
la fuerza del aporte vasco ha sido tan arrolladora para la historia,
la economía, la cultura, la política y la constitución
étnica argentina que es inagotable la fuente de diversos
aspectos que pueden considerarse para realzar su alcance.
Una presencia
destacada en todos los ámbitos
Algunos números
son impactantes: los vascos aportaron a la nación Argentina
doce Presidentes de la Nación entre 1852 y la actualidad,
87 Ministros del Poder Ejecutivo y 299 gobernadores a lo largo
de un siglo y medio (entre 1852 y 2000); además de innumerable
legisladores nacionales y provinciales, cantidad de jueces, intelectuales,
escritores, militares, empresarios, artistas, periodistas, académicos,
deportistas, religiosos, etc. y dos premios Nobel (sobre un total
de cinco): Bernardo Houssay y Luis Federico Leloir Aguirre. Además,
Carlos Saavedra Lamas, un tercer premio Nobel argentino, también
tenía ascendencia vasca por varias ramas, como los Zavaleta,
Otalora, Riglos y Larrazabal.
La geografía
argentina –y sobre todo la pampa húmeda- está plagada
de toponímicos vascos que honran a militares, estancieros
y otros personajes destacados de la vida nacional. Las principales
ciudades de la Argentina tienen un alto porcentaje de nombres
vascos en sus calles. Tan considerable es la participación
de lo vasco en la toponimia, que el ciudadano de a pie desconoce
el origen de los nombres pues los confunde entre el resto. Esas
marcas son sólo pequeños hitos que sirven para graficar
una actuación muy destacada de este colectivo. Lo vasco
y lo argentino se confunden en lo cotidiano.
Además de
aportar a la edificación cultural del país, la misma
cultura vasca ha sido motivo de difusión y estudio constante
en este país.
El euskera se habla
en la Argentina desde –como mínimo- la época de
la inmigración masiva en el siglo XIX, momento en el cual
se llegó a editar en el Río de la Plata una gramática
castellana para enseñar ese idioma a los euskaldunes (1850).
Posteriormente, el euskera se empezó a enseñar de
modo constante e ininterrumpido desde mediados del siglo XX; aunque
el primer curso se realizó en 1906 y de 1910 a 1932 fue
una materia optativa del Colegio Euskal Etxea de Buenos Aires.
Las instituciones
vascas comenzaron a surgir pioneramente a fines del siglo XIX.
El Colegio San José, de los padres bayoneses, se creó
en 1858 y es uno de los más prestigiosos de Buenos Aires.
El Centro Vasco existente más antiguo del mundo es argentino:
el Laurak Bat, que se constituyó en 1877. En 1904 nació,
con importantes aportes de vascos acaudalados, la Asociación
Cultural y de Beneficencia Euskal Etxea, que continúa su
obra hasta el día de hoy. Asimismo, el Coro Lagun Onak,
de destacada actuación, surgió en 1939. También
es argentina la primer federación nacional de Centros Vascos
(FEVA), que inició sus actividades en 1955. Actualmente
la cantidad de centros alcanza en todo el país el número
de noventa con alrededor de 15.000 asociados.
Las publicaciones
ejercieron, también, un influjo constante en la difusión
de la cultura desde los primeros tiempos: La Vasconia (luego denominada
La Baskonia) se editó desde 1893 y hasta 1943. Además
de esta famosa edición existieron numerosas revistas y
diarios en diversos períodos. En Argentina, además,
se publicaron por primera vez las obras completas de Sabino Arana
en 1965, con gran lujo.
La inmigración
política del siglo XX dio un impulso enorme a la difusión
cultural, que alcanzó su punto máximo en las décadas
del ’40, ’50 y ’60. Esos vascos, que llegaron en el período
posterior a la guerra civil por la mediación del Comité
Pro-Inmigración Vasca –un caso prácticamente único
en el mundo-, hicieron un aporte fundamental, tanto desde lo institucional,
como por medio de publicaciones y mediante su labor personal.
La Editorial Vasca Ekin publicó desde 1941 un fondo editorial
imposible de realizar en Euskal Herria en esos momentos. El Instituto
Americano de Estudios Vascos nucleó una generación
fundamental de intelectuales mediante su fructífera actuación
desde 1943. El boletín de esta institución se publicó
desde 1950 hasta 1993 y se convirtió en una referencia
ineludible de lo vasco en la Argentina.
Es de destacar, también,
que el gobierno vasco en el exilio tuvo una representación
ininterrumpida en este país durante cuarenta años:
entre 1938 y 1978. En ese mismo período algunos centros
vascos fueron un foco político fundamental de la diáspora,
en una época de gran efervescencia.
Estos son sólo
algunos de los hitos de un proceso amplio de recuperación
cultural e identitaria enriquecido con muchos aportes a lo largo
de décadas.
Los vascos en
el futuro argentino
En el inicio del siglo
XXI los vascos con conciencia pueden esperar de su raza –como
pedía Pellegrini hace un siglo- "que la misma marcada
influencia que ha ejercido el vigor y la energía del euskaro
en nuestro progreso material y desarrollo de nuestras industrias
rurales, la ejerza también su nativa altivez y espíritu
independiente, su energía, su franqueza y su honradez en
la formación del carácter nacional, para que la
sociedad argentina del porvenir no revele ese abolengo sólo
por los apellidos, sino y principalmente por las sólidas
cualidades de ese pueblo noble, simpático y fuerte".
Una Argentina nueva
que quiere nacer de la profunda crisis actual se puede permitir
soñar con esto. Aunque, ciertamente, Mar del Plata y Donostia
hoy no puedan compararse.
Gonzlo J. Auza,
gonzalo@juandegaray.org.ar
http://www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/Gonzalo_J_Auza |