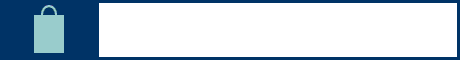| De
la potencialidad a la realidad en la franja periurbana del norte
de Pamplona-Iruñea |
| Mikel
Razkin Fraile |
La
existencia de una franja periurbana es una de las características
esenciales de la ciudad moderna. Se trata de un espacio intermedio
y sin delimitación aparente entre lo que es considerado
campo y lo que tratamos de definir como ciudad. La mezcolanza
de estos dos espacios, así como de los usos del suelo y
del tipo de organización social, viene dada a través
de la dialéctica Campo – Ciudad que tantos y tantos autores
han trabajado a lo largo de la historia.
 |
| Zona
Norte de Pamplona Iruñea 1997. |
En la actualidad
todavía tenemos dificultad para definir qué es lo
urbano, y muchas veces utilizamos el recurso de contraponerlo
con lo rural. Se trata de una delimitación del espacio
muy ambigua una vez vistos los bruscos procesos urbanísticos
que no cesan en su empeño de invadir los lugares más
inmediatos a la "ciudad". Así, las poblaciones
asentadas en estos espacios "conquistados" participan
de la vida rural por sus actividades, su entramado espacial, etcétera,
pero al mismo tiempo en otros muchos sentidos lo hacen de la urbana
por motivos tales como su localización y comportamientos
económicos, culturales y sociales.
Intentado definir
de alguna forma este concepto de franja periurbana,
deberíamos entenderlo como "un espacio de transición
que – por el momento – no es ni rural ni urbano pero en
el que coexisten ambos en razón de su plurifuncionalidad"(1).
Este el aspecto clave; la plurifuncionalidad de este tipo de espacios.
Así, podría decirse que nos vamos a encontrar con
un área periurbana allí donde se advierta la presencia
de un espacio de transición plurifuncional donde la agricultura
vaya perdiendo importancia, suelo y fuerza de trabajo. Esta inconcreción
(o escasa definición) a la hora de delimitar qué
forma parte o no de la ciudad – en el más amplio sentido
del concepto "ciudad" – físicamente podemos
paliarla analizando los usos y funcionalidad del suelo en lugares
concretos como en los casos de Aranzadi, Magdalena y Rotxapea,
todos ellos al norte de Pamplona – Iruñea.
De esta forma, para
poder analizar estos espacios es necesario tener un conocimiento
previo de cómo es la zona en cuestión sobre la que
se va a intervenir. En lo que respecta a este análisis,
la zona de estudio es el área norte de Pamplona – Iruñea,
más concretamente las zonas de Aranzadi, Magdalena y Rotxapea.
Estos tres espacios se encuentran delimitados por tres meandros
del río Arga, que baña sus orillas y riega sus huertas.
De este a oeste su ubicación concuerda con el siguiente
orden: Magdalena, Aranzadi y Rotxapea.
Para que un determinado
espacio pueda ser denominado, por regla general, como zona periurbana
debe poseer una serie de características habituales que
mantengan las siguientes pautas. Este aspecto es de vital importancia
para definir dicho espacio y, tras ello, comenzar a trabajar y
actuar sobre él. Estos aspectos que las pautas de ocupación
del suelo estén en continuo cambio, que las explotaciones
agrícolas sean de pequeño tamaño, que la
producción agrícola se realice de forma intensiva,
que la población sea muy móvil y la densidad baja
o moderada, que la expansión residencial sea rápida,
que la dotación institucional de servicios sea incompleta
y que la edificación especulativa esté al orden
del día.
Dejando ya de lado
el tema de la construcción de viviendas, cabría
señalar que la utilización del suelo para fines
tales como el transporte y las comunicaciones es algo que debe
considerarse inevitable (de la misma forma que circunscribir la
influencia de una ciudad tan sólo a su área edificada
sería como poner puertas al campo), pero igualmente la
ocupación de estos terrenos con fines recreativos sería
algo saludable y digno de fomentar en lugar de impedir su desarrollo.
Otro aspecto con el que habría que tener especial cuidado
es el de las necesidades industriales de la urbe. Las industrias
tienden en los últimos años a desplazarse al extrarradio
en unos espacios denominados genéricamente "zonas
industriales", ocupando unos terrenos que anteriormente
tuvieron una función netamente agrícola. Y es verdad
que debe ser allí donde tienen que estar, alejadas de la
ciudad debido a los ruidos y la polución que producen.
Pero igualmente por dichas razones su distanciamiento con los
espacios de los que estamos hablando debería ser igualmente
amplio.
Más específicamente,
estas tres zonas del norte de Pamplona – Iruñea poseen
una serie de características propias y determinadas que
les dan una fisonomía muy diferente las unas de las otras.
Así, sobre estos espacios por los que circula el Camino
de Santiago se podría decir lo siguiente:
Aranzadi: Se trata de un
meandro del río Arga que limita exclusivamente con parte
de las murallas de la ciudad en una zona denominada El Vergel.
A lo largo de los siglos ha sido un espacio dedicado a la producción
de hortalizas para el consumo de la ciudad. En la actualidad,
cerca del 60 % de su espacio tiene este fin, mientras que el
resto se encuentra dividido en centros especializados para ancianos,
una zona deportiva municipal, varias zonas escolares privadas
y un centro religioso, así como alguna residencia privada
de gran tamaño. La fisonomía de esta zona no ha
variado mucho en los últimos veinte años, aunque
en el futuro puede hacerlo debido al Plan Integral del Arga,
que tiene pensado para sus orillas la reconversión de
los espacios hortícolas existentes en un camino peatonal
que discurra por el río a su paso por la Comarca de Pamplona.
Uno de los aspectos más negativos de estas actuaciones
es el inadecuado tratamiento de la fauna arbórea existente
y el vaciado de los fondos del río para evitar las futuras
crecidas del mismo.
Magdalena: Este área
es una de las zonas de extramuros más antiguas de la
ciudad. Al igual que Aranzadi, la Magdalena ha sido siempre
un lugar dedicado al cultivo, aunque entremezclándose
con diversos tipos de ganadería (la Feria de ganado de
San Fermín se celebra aquí). Unida al barrio de
la Txantrea, el 80 % de su espacio está dedicado a estos
fines. Salvo algunas residencias privadas, un centro religioso
y parte de unas instalaciones deportivas, todo lo demás
es agricultura y ganadería. Es la zona en la que mayor
profesionalización hortícola existe, yendo a parar
la mayor parte de la producción al mercado pamplonica
de Santo Domingo. En la actualidad, parte de las orillas de
la Magdalena ya son parte de la peatonalización que ha
supuesto el Plan Integral del Arga, pero a pesar de ello, la
potencialidad de este espacio sigue siendo enorme. Los movimientos
vecinales de esta zona de la ciudad están siendo los
primeros en volcarse en la defensa de estos espacios.
Rotxapea: La Rotxapea es
la única de las tres zonas que puede considerarse barrio
en sí misma. Se trata asimismo del más antiguo
de la ciudad, y nace bajo la atenta mirada de las murallas.
Pescadores, lavanderas y hortelanos eran profesiones más
que habituales años atrás. En la actualidad es
uno de los barrios más poblados de Pamplona, y
en él se han desarrollado multitud de industrias de todo
tipo. Hace cinco años el espacio dedicado a la producción
agrícola no pasaba del 10 %, aunque bien es cierto que
hace cuarenta llegó a superar el 75 %. En la actualidad,
el PGOUM (2) de Pamplona
– Iruñea ha supuesto la práctica desaparición
de estos espacios, convirtiéndose estas zonas agrícolas
en zonas residenciales y viales principalmente. De igual forma,
el Plan Integral del Arga ha producido la pérdida
de las últimas huertas del barrio, cuyos vecinos las
consideran como elementos identificativos y símbolos
como lo son también el río Arga o los muchos puentes
que lo cruzan (3). Lo
acontecido en el barrio de la Rotxapea es precisamente el caso
ejemplar de cómo puede dinamitarse una zona periurbana
con multitud de espacios cuasinaturales y multitud de hectáreas
dedicadas al cultivo hortícola.
Finalizando ya, a
modo de conclusión tras esta breve exposición acerca
de la franja periurbana del norte de Pamplona – Iruñea,
habría que expresar la necesidad de la planificación
urbana como eje básico y central para intentar atajar los
problemas con que la ciudad se puede encontrar. La revitalización
y planificación para el uso y disfrute de los espacios
periurbanos por parte de la ciudadanía debería ser
un hecho que, en el caso de Aranzadi y Magdalena, aún es
posible y factible. Dicho esto, cabrían especificarse algunas
posibilidades que podrían derivarse de la potenciación
de estos espacios de las franjas periurbanas para el uso de los
diversos grupos poblaciones urbanos. Estas potencialidades serían
1) la sensación de apertura, 2) la regulación del
medio urbano, 3) la protección del medioambiente, 4) el
soporte de la conformación urbana, 5) la influencia psíquica
de su existencia, 6) el espacio relacional que conforman, 7) la
creación de recintos educativos y 8) los efectos estéticos
que producen.

De esta forma, estos
espacios libres, verdes y abiertos pertenecientes hoy a la franja
periurbana deberían caracterizarse por su continuidad con
la ciudad, dando así coherencia y contenido a la misma
y a todos los sectores poblaciones y sectoriales en que está
distribuida. Valga como epílogo que las bases de nuestra
sociedad deberían cimentarse sobre las raíces de
nuestro entorno, no sobre el cemento, los aparcamientos y el anhelo
de una ciudad que deseamos pero que no tenemos. Recordando a Ernest
Callenbach; "Una pequeña huerta, por ejemplo, especialmente
una "huerta comunal" compartida por mucha gente, no
es sólo un mero medio de producir alimento barato y sin
pesticidas. Es también el mecanismo de detraer dinero de
la industria agroalimentaria, así como una expresión
de la insatisfacción política sobre la regulación
de la calidad de los alimentos; es una forma de habituar a la
gente al corporativismo; de mejorar la salud (tanto emocional
como física) de las personas que comparten la huerta, y
ello les conducirá a tomar otras iniciativas en sus vidas
y en la política. Cuando uno comienza con la tierra y el
estiércol nunca sabe lo que puede llegar a suceder".
(1) ANDRES SARASA,
José L. Las áreas periurbanas: Espacios plurifuncionales
en crisis. En: IX Coloquio de Geógrafos Españoles.
Murcia; Centro Editorial de Servicios y Publicaciones Universitarias,
1985. (VOLVER)
(2) Plan General de Ordenación Urbana Municipal
– Plan Parcial Rotxapea de 1989. (VOLVER)
(3) LANDER, Silvia y RAZKIN, Mikel. La Rotxapea;
un barrio que se da a conocer. Estudio sociológico sobre
urbanismo, 1ª ed. Pamplona: Príncipe de Viana, 1999.
(VOLVER)
Mikel
Razkin Fraile, sociólogo
mrazkin@hotmail.com |