|
El
yacimiento arqueológico de Irikaitz fue descubierto a inicios
del año 1996 por parte de miembros del Antxieta Jakintza
Taldea de Azpeitia. Tras haber observado que en la margen izquierda
del río Urola, a su paso por el municipio de Zestoa, se
había abierto una trinchera para insertar una canalización
de agua, miembros de este grupo se acercaron a la misma para efectuar
una comprobación estratigráfica. Pronto fueron recuperando
diversos restos de industrias prehistóricas en superficie
y sobre el perfil de la zanja abierta, lo que les llevó
a ampliar el radio de los trabajos a terrenos vecinos al que había
entregado los primeros indicios. Los miembros del grupo comunicaron
su hallazgo a Jesús Altuna, en la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, quien les encargó una serie de catas perimetrales
para ir delimitando la extensión del yacimiento. Nuevos
avivados del cantil, sobre la trinchera abierta a principios de
siglo por el tendido del ferrocarril, y diversos sondeos efectuados
aleatoriamente en distintos puntos de una extensión amplia,
fueron entregando nuevos materiales arqueológicos. A finales
de 1997, la dispersión de materiales alcanzaba, por el
oeste, hasta un área más occidental que la trinchera
del ferrocarril del Urola, por el sur hasta la estación
del Balneario de Zestoa, por el norte hasta el campo de fútbol
de Zubiaurre y por el este, hasta el mismo río Urola.
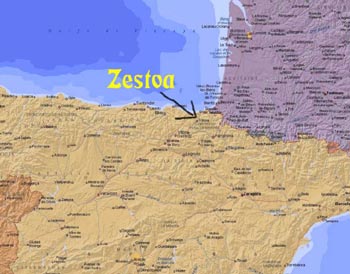
Los restos líticos
recuperados en estas primeras intervenciones apuntaban hacia una
ocupación en campamentos ocasionales durante la primera
mitad del Paleolítico superior. Sin embargo, en la llamada
Cata V efectuada por los miembros del Grupo Antxieta se reconocían
unas industrias más toscas, que recordaban al Paleolítico
inferior. Como resultado de esta observación, desde 1998
hasta la fecha venimos desarrollando sucesivas (cuatro) campañas
de excavación en esta misma zona. En las mismas, hemos
podido comprobar la existencia de varios niveles correspondientes
al Paleolítico antiguo en la zona, alguno de los cuales
(el IV) empieza a presentar ya un perfil tipológico más
definido.
Irikaitz es un
depósito al aire libre, situado en una amplia ladera que
desciende hacia el río Urola en su curso medio, entre los
actuales núcleos urbanos de Lasao y Zestoa. Aunque resulta
pronto aún para delimitar de modo definitivo el yacimiento,
sabemos que han sido recuperados restos arqueológicos (en
superficie o mediante sondeos) en una extensión de unos
80.000 metros cuadrados. La mayoría de estos testimonios
ha sido localizada en estratigrafía, por debajo de la superficie
del nivel alterado por la actividad antrópica. Los restos
han sido recuperados en diversos puntos de una amplia ladera de
pendiente moderada que desciende hacia el cauce del Urola. En
momentos recientes se han sucedido las alteraciones severas del
depósito, entre las que destacaremos el trazado del ferrocarril
de vía estrecha del Urola (hacia 1920), incluyendo la apertura
de una trinchera y la edificación de una estación
para el Balneario, así como la construcción de un
campo de fútbol sobre el propio yacimiento (hacia 1960).
Estas actuaciones nos obligan a reconstruir la dinámica
postdeposicional del depósito ya que, al incidir sobre
sedimento arqueológico, han repartido restos industriales
por una amplia superficie de terreno. A pesar de que el yacimiento
ha sido recientemente (julio de 2001) calificado con la máxima
protección jurídica y urbanística por el
Gobierno Vasco, aún persiste el proyecto de remodelar el
campo de fútbol existente en la zona, con grave riesgo
para la conservación de su depósito.
Hasta la fecha,
contamos con cerca de cuatrocientos elementos inventariados para
los niveles II a V (ambos inclusive) cuya elaboración y
presencia en el lugar obedecen con seguridad a la acción
humana. Además, otro numeroso grupo de restos plantea dudas
razonables acerca de uno o ambos aspectos arriba señalados,
probablemente debido a problemas de conservación de los
indicios en el sedimento acidificado del depósito. La distribución
de estos restos muestra grandes diferencias entre unidades, representando
con mucho el nivel IV (con más de doscientos elementos
tallados) la principal unidad a ser valorada. Será necesario
ampliar la superficie de excavación y recuperar más
indicios de los restantes niveles, como fase previa a una descripción
provisional de los niveles II, III y V. Sin embargo, comenzamos
ya a tener una impresión bastante precisa sobre las características
de la ocupación que describimos como nivel IV (Tabla I
y Tabla II).
|
IRIKAITZ.
Nivel IV (1998-2001) |
|
Materia
Prima |

|
f |
|
Arenisca |
137 |
68’5 % |
|
Nódulos
ferruginosos |
16 |
8 % |
|
Limonita |
13 |
6’5 % |
|
Sílex |
13 |
6’5 % |
|
Marga |
10 |
5 % |
|
Cuarcita |
4 |
2 % |
|
Cuarzo |
3 |
1’5 % |
|
Otros |
4 |
2 % |
Tabla I: Irikaitz
(Nivel IV). Distribución por materias primas líticas
|
IRIKAITZ.
Nivel IV (1998-2001) |
|
Restos tallados |

|
f |
| |
|
Soportes
no retocados |
140 |
70 % |
|
Lascas brutas |
87 |
43’5 % |
|
Lascas muy
pequeñas |
15 |
7’5 % |
|
Núcleos
/ matrices |
7 |
3’5 % |
|
Masivos con
extracciones |
22 |
11 % |
|
Percutores |
8 |
4 % |
|
Avivados |
1 |
0’5 % |
| |
|
Soportes
retocados |
60 |
30 % |
Tabla II: Irikaitz
(Nivel IV). Distribución por tipos de soporte de la industria
lítica
En primer lugar,
cabe destacar que los restos líticos recogidos en este
nivel han sido sometidos a un filtrado previo, según el
criterio de descartar aquellos elementos que no presentan (por
su condición o por su estado de conservación) indicios
seguros de estar manipulados por el ser humano. Sin embargo, resulta
muy probable que no sólo los aquí presentados, sino
todos ellos, hayan sido aportados al depósito por éste,
aunque todavía resulte problemático demostrar esta
hipótesis. Siguiendo este criterio (el habitual para cronologías
del Paleolítico antiguo), hemos tabulado sólo 200
restos líticos, a los que cabría sumar otras 12
piezas recuperadas en la cata inicial (cuadro G13 de nuestra excavación)
por miembros del Grupo Antxieta de Azpeitia. Para una superficie
de 35 metros cuadrados excavados hasta este nivel, obtenemos una
densidad restringida al nivel IV, superior a 6 restos trabajados
por metro cuadrado. Esta media no desentona con la presentada
por otros depósitos relevantes del Paleolítico antiguo
europeo: Clacton (0'4 a 4), Castel di Guido (0'9), Ambrona (1),
Swanscombe (1'7 a 25), Schöningen (1'8), Torralba (2'5),
Aridos (4'5 a 11), San Quirce (31'6 a 448) o Isernia (38'5 a 67'5)
(Gamble, 2001).
Siguiendo el criterio
al uso en estas cronologías (Carbonell et alii, 1999),
la clasificación de los soportes retocados se establecerá
atendiendo a temas recurrentes en la organización de las
piezas. Entre los temas que se van perfilando como relevantes
en la interpretación cronotipológica del nivel IV
de Irikaitz incluimos las grandes lascas con filo transversal
(a modo de sencillos hendidores), los denticulados sencillos (tipo
espina), los abruptos transversales o los grandes biseles en diedro.
Hasta el momento sólo se ha recuperado una pieza compatible
con la descripción de bifaz y las raederas descritas se
ajustan muy superficialmente al concepto clásico de estos
útiles. El único núcleo de aprovechamiento
centrípeto recuperado en Irikaitz se localiza en otro nivel.
En definitiva, aunque no resulta fácil encontrar paralelos
para esta industria, tanto su caracterización, como la
ausencia de determinados elementos tipológicos nos permiten
ubicarla dentro del Paleolítico antiguo, probablemente
final.
 La
relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente
buenas condiciones de conservación de sus materiales. El
hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado
por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación
de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas
las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz
nos indican que se trata de un depósito de carácter
primario, en el que los objetos no se localizan en posición
derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del
Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos
diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos
a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta
centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos
restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan
los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el
que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles
y las grietas originadas en los ciclos de desecación e
hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de
componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este
desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales
sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)
y cabe suponer que también ha podido originar la percolación
de algún resto lítico de pequeña talla. En
este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos
acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor
este efecto de percolación de materiales. La
relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente
buenas condiciones de conservación de sus materiales. El
hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado
por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación
de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas
las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz
nos indican que se trata de un depósito de carácter
primario, en el que los objetos no se localizan en posición
derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del
Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos
diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos
a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta
centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos
restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan
los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el
que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles
y las grietas originadas en los ciclos de desecación e
hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de
componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este
desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales
sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)
y cabe suponer que también ha podido originar la percolación
de algún resto lítico de pequeña talla. En
este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos
acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor
este efecto de percolación de materiales.
Como primera
premisa para el estudio de Irikaitz quisimos desde un primer momento
averiguar si el depósito correspondía a una deposición
de carácter primario o derivada. En la campaña de
1998 (y de manera reiterada en las consecutivas) fueron recopiladas
numerosas informaciones que abogan a favor de que Irikaitz es
un yacimiento en posición primaria. En primer lugar, los
restos líticos elaborados sobre materias duras, como el
cuarzo o la cuarcita, no muestran indicios de rodamiento o pulido,
mientras que el redondeamiento de materias blandas (la marga,
por ejemplo) es compatible con la evolución natural de
este material en un suelo lavado y acidificado. El registro más
numeroso (el lítico) no aparece clasificado, ni según
un criterio de talla/peso (como lo organizaría una terraza
fluvial), ni con una orientación dominante sobre el eje
mayor de la pieza (como sucedería, por ejemplo, en un glacis
u otras estructuras con movimiento de ladera). Como tercer argumento
señalaremos la gran coherencia interna (materias primas,
tipo de elementos presentes, interpretación conjunta de
los mismos, etc.) que muestran las unidades descritas, incluyendo
desde luego la posibilidad de efectuar (en varias ocasiones) remontajes
de distintas piezas líticas cuyas fracturas presentan pátina
antigua y próximas entre sí. En este mismo sentido,
la lectura e interpretación estratigráfica del propio
yacimiento también indica claramente que, con independencia
del desarrollo postdeposicional del sedimento, éste se
encuentra aproximadamente donde se depositó. Finalmente,
cada una de las unidades descritas presenta otros materiales de
contextualización, de modo muy visible, restos de carbón
vegetal que atestiguan la presencia de seres humanos en las inmediaciones
del punto que venimos excavando. En su conjunto, esta batería
de argumentos cruzados nos permite llegar a la conclusión
de que el nivel IV de Irikaitz (y probablemente los restantes)
constituye un depósito de carácter primario.
La investigación
del Paleolítico antiguo en Euskal Herria ha adolecido tradicionalmente
de problemas de muy distinta índole. En especial, la falta
de actuaciones arqueológicas sistemáticas dedicadas
a esta época (prospecciones, sondeos o excavaciones) y
la ausencia de un adecuado conocimiento geológico y geomorfológico
de nuestro Cuaternario han generado una impresión probablemente
inadecuada. En virtud de la misma, a excepción de algunos
hallazgos aislados y fuera de contexto de piezas "características"
(generalmente, bifaces) había cundido la resignación
sobre el conocimiento de las poblaciones humanas anteriores al
Musteriense. Hasta la aparición de restos musterienses
en la base de varias secuencias relevantes en cueva o abrigo (Isturitz,
Gatzarria, Olha, Amalda, Lezetxiki, Axlor, Venta Laperra o Arrillor,
entre otras), poco se conocía y tampoco era mucho más
lo que se podía hacer para incrementar esta información.
Incluso un análisis detallado de algún lote significativo,
inicialmente atribuido al Achelense, como Murba, permitió
reubicarlo en un Musteriense de Tradición Achelense (Baldeón,
1988). Este caso permite evidenciar otra de las problemáticas
generales que afectan al Paleolítico antiguo (y que terminan
dirigiendo incluso nominalmente el clásico "Paleolítico
inferior" hacia un "Paleolítico antiguo"): el difícil
deslinde de las situaciones cronoculturales del Achelense final
y el Musteriense antiguo (esta dificultad puede verse comentada
en extenso por Rodríguez Asensio, 2001). Como podemos comprobar
en diferentes síntesis (González Echegaray &
Freeman, 1998; Moloney, Raposo & Santonja –eds.-, 1996) muchas
de estas dificultades afectan a otros territorios peninsulares.
Para los territorios
litorales se aducían las diferentes condiciones de la costa
(ausencia de rasa extensa) respecto a áreas vecinas y la
ausencia de complejos de terrazas desarrollados como causa de
un panorama pobre o estéril (ni una sola mención
para Gipuzkoa o Bizkaia). En cuanto a las áreas interiores,
serán los grandes complejos fluviales del Adour (sobre
todo) y, en menor medida, el Ebro (Zadorra, Ega, Arga, Irati,
etc.) los que nutren el mapa de localizaciones del Paleolítico
antiguo, en posición derivada, junto a materiales posteriores
y, por lo general, con bastante poca densidad de hallazgos. También
la altiplanicie de Urbasa ha proporcionado materiales relevantes
de esta cronología, aunque carentes de contexto estratigráfico
y en apariciones generalmente aisladas de utensilios característicos
(Barandiarán, I., 1980 y 1985; Barandiarán, I. &
Vallespí, E., 1980).
En las últimas
dos décadas (sobre todo en la última), se ha percibido
una fuerte aceleración en el conocimiento de estas cronologías
antiguas. Efectivamente, durante los últimos años
se han producido novedades relevantes en el mapa del Paleolítico
antiguo vasco. En Navarra es preciso mencionar la ampliación
del lote de la cuenca de Pamplona, en un conjunto bastante coherente
e identificable con el Achelense medio (García Gazolaz,
1994). Del mismo modo sucede en Alava, donde el conjunto de yacimientos
en torno al embalse de Urrunaga ha permitido tener una perspectiva
bastante completa de la serie, relacionada por quienes han revisado
el material con el Achelense avanzado o final (Sáenz de
Buruaga, Fernández Eraso & Urigoitia, 1989). Hay que
anotar también el hallazgo de Mendiguri como novedad en
Alava (Sáenz de Buruaga, Urigoitia & Madinabeitia,
1994). En Bizkaia, carecemos hasta la fecha de testimonios seguros
de esta época, aunque sí se cuenta con algunos materiales
antiguamente recolectados en Kurtzia que sugieren la presencia
en el área de depósitos inferopaleolíticos,
quizás contrastables a través de referencias complementarias
(Cearreta et alii,1991). En el País Vasco continental,
concretamente en Bidache, se vienen recogiendo en superficie numerosos
bifaces y triedros de aspecto primitivo, que delimitan un conjunto
probablemente correspondiente al Achelense medio (aún no
estudiados o publicados en detalle). Las novedades de Laburdi
(Arambourou, 1989 y 1990; Chauchat, 1994) representan nuevas contribuciones
a la lista de afloramientos de material arqueológico, pero
en la misma línea de décadas anteriores: depósitos
al aire libre, en posición derivada y en los que el criterio
tipológico arrastra la adscripción cronocultural
(siempre en la duda entre un Achelense avanzado o un Musteriense
de Tradición Achelense).

Probablemente es
Gipuzkoa el territorio en el que se observan más y más
relevantes novedades. Comenzando por Lezetxiki, se trata de un
depósito en cueva excavado en primer término por
J.M. de Barandiarán (1956-1968) y posteriormente, por uno
de nosotros (Arrizabalaga, 1996 hasta la fecha). La publicación
de la industria de sus niveles inferiores por Baldeón (1993),
la consideración de las dataciones absolutas efectuadas
sobre los niveles V,VI y VII (Mariezkurrena, C., 1990) y de diferentes
informaciones paleoambientales sobre el nivel VII, así
como la refocalización del interés en el yacimiento
sobre el húmero fósil localizado en la excavación
clásica (que parece mostrar similitudes con restos humanos
obtenidos en la Sima de los Huesos de Atapuerca) orientan la sospecha
de que nos podemos encontrar ante un nivel del Pleistoceno medio
sedimentado en cueva. De algún modo se reproduciría,
a menor escala, el modelo de El Castillo (Bischoff, García
& Straus, 1992).
Ya al aire libre,
además de la arriba detallada investigación sobre
Irikaitz, queremos llamar la atención sobre el extremo
nororiental del territorio, concretamente la sierra de Jaizkibel.
Junto a las referencias arqueológicas de Jaizkibel publicadas
en detalle (Merino, 1986; Arrizabalaga, 1994), se vienen prodigando
los hallazgos en superficie de materiales paleolíticos
correspondientes a los más diversos períodos. Aunque
la investigación en la zona está dando todavía
sus primeros pasos, contamos con información para suponer
que los materiales publicados por uno de nosotros en 1994, algunos
de los incluidos por Merino en su artículo de 1986 y al
menos los obtenidos en otro punto de Jaizkibel deben ponerse en
relación con establecimientos del Paleolítico inferior.
Estos yacimientos permiten además enlazar las secuencias
del Paleolítico antiguo litoral, tan ricas en Cantabria
o Asturias, acaso con Kurtzia en Bizkaia y, desde luego, con la
costa de Laburdi.
En este contexto,
el descubrimiento y excavación arqueológica de Irikaitz
cobra un interés especial. Se trata del único depósito
estratificado vasco que incluye materiales del Paleolítico
antiguo y está en curso de excavación. Con la salvaguarda
de lo más arriba indicado para diversos yacimientos guipuzcoanos,
podríamos considerarlo incluso único (hasta la fecha)
en cuanto al caudal de información potencial que de él
puede obtenerse. Recapitulando acerca de lo expuesto en este apartado,
señalaremos que la investigación del Paleolítico
antiguo vasco se ha enfrentado a dificultades similares a las
de territorios vecinos: ausencia de información previa
sobre el terreno, prejuicios sobre la inexistencia de estas cronologías,
escasez de hallazgos, falta de estratigrafías o restos
en posición primaria, sesgo de las recolecciones según
el criterio dominante de lo que es o no es un útil adjudicable
a esta época, difícil deslinde entre las cronologías
de tránsito entre Paleolítico inferior y Paleolítico
medio, etc. Esta situación de práctica ignorancia
puede corregirse en los próximos años si somos capaces
de diseñar una estrategia en la dirección adecuada:
contando con el apoyo directo de geólogos y especialistas
en Cuaternario, seleccionando zonas de prospección preferente
de acuerdo a sus criterios, sistematizando la prospección
de sitios correspondientes a estas épocas, efectuando sondeos
(hasta la roca madre) mejor que catas (hasta el primer material
arqueológico significativo, lo que va en detrimento de
las cronologías más antiguas) y, sobre todo, excavando
correctamente aquellos sitios como Irikaitz, que nos aportan un
registro de gran calidad para el conocimiento de esta época.
|
Bibliografía
.
Arambourou, R., 1989, Préhistoire autour de
Saint-Jean-de-Luz (France), Munibe (Antropologia
- Arkeologia), 41, 29-44.
. Arambourou,
R., 1990, Préhistoire en Pays Basque Nord et
Sud des Landes, Munibe (Antropologia - Arkeologia),
42, 91-96.
.
Arrizabalaga, A., 1994, Hallazgo de un bifaz y otros
restos líticos en el monte Jaizkibel (Hondarribia,
Gipuzkoa), Munibe (Antropologia-Arkeologia),
46, 23-31.
.
Baldeón, A., 1988, El yacimiento de Murba,
Estudios de Arqueología Alavesa, 16,
7-160, Vitoria.
.
Baldeón, A., 1990, El Paleolítico inferior
y medio en el País Vasco. Una aproximación
en 1990, Munibe (Antropologia-Arkeologia) 42,
11-22, San Sebastián.
.
Baldeón, A., 1993, El yacimiento de Lezetxiki
(Gipuzkoa, País Vasco). Los niveles musterienses,
Munibe (Antropologia - Arkeologia), 45, 3-97.
.
Baldeón, A.; Murga, F., 1989, Útiles
paleolíticos en una gravera del río
Zadorra, afluente del Ebro (Alava), Kobie (Paleoantropología),
18, 113-122.
. Barandiarán,
I., 1980, Las primeras formas de organización
del hábitat y del territorio en el País
Vasco, El Hábitat en la Historia de Euskadi,
11-27, Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, Bilbao.
. Barandiarán,
I., 1985, Harri-Landu Adinaren bilakaera kulturala
Euskal Herrian: Paleolito eta Epipaleolito (Mesolito)
Aroak, Euskal Herriaren Historiaz II. Historiaurrea,
67-105, Universidad del País Vasco, Bilbao.
.
Barandiarán,
I., 1988, Prehistoria. El Paleolítico,
Historia General de Euskalerria, Auñamendi,
Donostia.
. Barandiarán,
I., 1997, El paleolítico y el epipaleolítico.
Arqueología de Vasconia Peninsular, Isturitz,
7, 5-21, Eusko Ikaskuntza.
. Barandiarán,
I.; Vallespí, E., 1980, Prehistoria de Navarra,
Trabajos de Arqueología Navarra, 1, Pamplona.
. Bischoff,
J.F., García, J.F., Straus, L.G., 1992, Uranium-series
Isochron dating at El Castillo Cave (Cantabria, Spain):
The "Acheulean/Mousterian" question, Journal of
Archaeological Science 19 (1).
. Carbonell,
E. et alii, 1999, El Modo II en Galería.
Análisis de la industria lítica y sus
procesos técnicos, en Carbonell, Rosas y Díez
(eds.), Atapuerca: Ocupaciones humanas y paleoecología
del yacimiento de Galería, 299-352, Junta
de Castilla y León, Zamora.
. Cearreta,
A. et alii, 1991, Las dunas litorales de Barrika
(costa occidental de Bizkaia), Kobie 19, 77-83.
.
Cervera, J.; Arsuaga, J.L.; Bermúdez de Castro,
J.M.; Carbonell, E., 1998, Atapuerca. Un millón
de años de historia, Editorial Complutense,
Madrid.
.
Chauchat, C., 1994, La station préhistorique
de plein air de Lestaulan, quartier de Maignon, à
Bayonne (Pyrénées Atlantiques), Munibe
(Antropologia-Arkeologia) 46, 3-22.
.
Gamble, C., 2001, Las sociedades paleolíticas
de Europa, Ariel Prehistoria, Barcelona.
. García Gazolaz, J., 1994, Los primeros depredadores
en Navarra: estado de la cuestión y nuevas
aportaciones, Cuadernos de Arqueología de
la Universidad de Navarra, 2, 7-47.
.
González Echegaray, J.; Freeman, L.G., 1998,
Le Paléolithique inférieur et moyen
en Espagne, Collecion L’Homme des Origines, 6,
Millon, Grenoble.
.
Mariezkurrena, C., 1990, Dataciones Absolutas para
la Arqueología Vasca, Munibe (Antropologia-Arkeologia),
42, 287-304.
.
Merino, J.M., 1986, Yacimiento de Cabo Higuer en el
monte Jaizkibel (Fuenterrabía), Munibe 38,
61-94.
.
Moloney, N.; Raposo, L.; Santonja, M. (eds.), 1996,
Non-Flint Stone Tools and the Palaeolithic Occupation
of the Iberian Peninsula, BAR International Series
649, Oxford.
.
Montes, R., Sanguino, J., 1998, La adquisición
de materias primas en la región cantábrica
durante el Paleolítico inferior, Rubricatum
2, Actas de la 2ª Reunió de treball sobre
Aprovisionament de Recursos Lítics a la Prehistòria,
77-87, Barcelona.
.
Rodríguez Asensio, J.A., 2001, Yacimiento
de Cabo Busto. Los orígenes prehistóricos
de Asturias, 302 pp., Luarca.
.
Sáenz de Buruaga, A.; Fernández Eraso,
J.; Urigoitia, T., 1989, El conjunto industrial achelense
del embalse de Urrúnaga (Alava), Zephyrus,
XLI-XLII, 27-53.
. Sáenz
de Buruaga, A.; Urigoitia, T.; Madinabeitia, J.A.,
1994, Nuevos indicios industriales en cuarcita del
Paleolítico antiguo en Alava, Veleia,
11, 23-33. |
|
Álvaro Arrizabalaga, UPV-EHU/
S.C. Aranzadi
Fotografías: www.zestoa.net, www.aranzadi-zientziak.org |
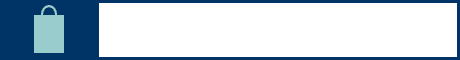

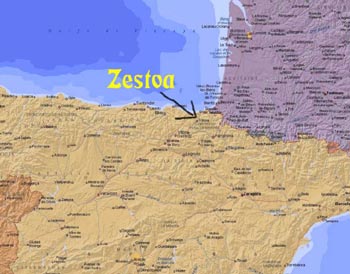
 La
relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente
buenas condiciones de conservación de sus materiales. El
hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado
por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación
de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas
las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz
nos indican que se trata de un depósito de carácter
primario, en el que los objetos no se localizan en posición
derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del
Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos
diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos
a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta
centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos
restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan
los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el
que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles
y las grietas originadas en los ciclos de desecación e
hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de
componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este
desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales
sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)
y cabe suponer que también ha podido originar la percolación
de algún resto lítico de pequeña talla. En
este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos
acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor
este efecto de percolación de materiales.
La
relevancia del yacimiento de Irikaitz radica en las relativamente
buenas condiciones de conservación de sus materiales. El
hecho de tratarse de un depósito al aire libre y muy lavado
por las precipitaciones ha impedido, desgraciadamente, la conservación
de restos arqueozoológicos en el lugar. Sin embargo, todas
las informaciones recopiladas hasta la fecha acerca de Irikaitz
nos indican que se trata de un depósito de carácter
primario, en el que los objetos no se localizan en posición
derivada, como viene siendo habitual para los testimonios del
Paleolítico antiguo en el País Vasco. Los datos
diversos que venimos recogiendo en el lugar y que comentaremos
a continuación nos permiten cifrar en menos de treinta
centímetros el desplazamiento horizontal de los diversos
restos de este nivel. Más difíciles de acotar resultan
los movimientos verticales dentro de un suelo arcilloso en el
que las lombrices, los topos, las raíces de los árboles
y las grietas originadas en los ciclos de desecación e
hidratación del suelo inciden en una desplazamiento de
componentes de pequeña talla hacia puntos inferiores. Este
desplazamiento vertical está acreditado para algunos materiales
sedimentarios (con especial gravedad en determinados cuadros)
y cabe suponer que también ha podido originar la percolación
de algún resto lítico de pequeña talla. En
este sentido, los muestreos arqueobotánicos y sedimentológicos
acometidos lo han sido en zonas en las que se considera menor
este efecto de percolación de materiales.