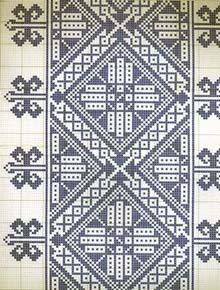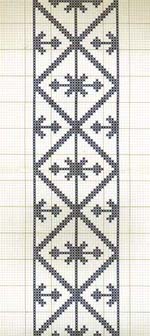|
No
resulta fácil hablar sobre las labores de la decoración
textil realizadas en telas de lino pues, si bien la manufactura
de este material y las cuestiones relativas a las técnicas
de su trabajo, así como los aspectos culturales que revisten
han sido ampliamente estudiados, no ocurre lo mismo con el bordado.
De manera que al hablar sobre ello eludiremos el aspecto técnico
del trabajo de la tela de lino para centrarnos en los bordados.
Cuando decimos bordados, nos estamos refiriendo a los diseños
geométricos realizados a mano en punto de cruz que, con
ligeras variaciones en cada pieza, perseveran en una repetición
de los modelos que casi siempre son anónimos y tienen un
uso eminentemente doméstico como fue decorar el ajuar de
la casa y fundamentalmente la ropa de cama. Fuera de nuestro propósito
quedarían por lo tanto otros bordados realizados también
sobre lino pero ejecutados en el telar y destinados al culto religioso
y al ámbito público como fueron los paños
de ofrendas y los sudarios.
 | Eusko
Ikaskuntzako V. Kongresua.
Paños de ofrenda Zamaua, realizado en telar.
|
 | Eusko
Ikaskuntzako V. Kongresua.
Paños de ajuar de cama Burukoazala y oazala,
realizados a mano. |
En segundo lugar,
es complicado establecer generalizaciones sobre este tema, ya
que la caducidad de este tipo de trabajos -recordemos la fragilidad
de los materiales, tela e hilo, y el estar reservados al ámbito
privado doméstico- hace que no hayamos tenido la oportunidad
de estudiar más allá de unas docenas de piezas confeccionadas
seguramente a finales del siglo XIX, en lo que es la colección
del Museo San Telmo de San Sebastián. No podemos por lo
tanto, contar con piezas de distinta procedencia cronológica.
Pero si no podemos establecer una comparativa en cuanto al tiempo,
si podemos hacerlo en cuanto al espacio, al proceder las telas
de distintos puntos de Gipuzkoa y el norte de Navarra.
Dicho todo esto la
cuestión es como abordar un análisis de los bordados
que permita ir un poco más allá de lo comúnmente
expuesto hasta ahora en los pocos trabajos monográficos
que se han realizado al respecto. Y me ha parecido que partiendo
de un análisis formal sobre la decoración y la técnica,
junto a una atenta observación y comparación de
las piezas originales entre sí, podría arrojarse
algo más de luz.
En lo que respecta
a su aspecto formal diremos que la decoración de estas
piezas está realizada en grecas, es decir, en forma de
bandas en las que se repiten una serie de líneas de formas
rectas sucesivas que conforman un dibujo, y estas grecas se disponían
en los laterales de las piezas del ajuar a modo de cenefas. Analizando
las piezas de la colección del Museo, comprobamos la reproducción
en las mismas de unos cuantos motivos decorativos, monócromos
y distinguidos por la combinación limitada de colores,
siendo predominante el color azul, que ocasionalmente y en otras
colecciones es el rojo, rosa o marrón. El color azul de
los bordados, junto al color natural del lino, blanco o blancuzco
amarillento, según las telas, produce una llamativa combinación
que destaca por la severidad y la armonía del conjunto,
en el que el azul da una sensación de profundidad y el
blanco de vacío, resultando de ello una correspondencia
total, que aligera las formas decorativas. En estas formas son
dominantes los elementos geométricos repetidos simétricamente
y rítmicamente de izquierda a derecha y otras veces de
arriba abajo pues los motivos se ordenan a lo largo de un eje
horizontal y/o vertical, a partir del cual se dividen las figuras
en reiterados dibujos simétricos o bien alternativos. Con
ello se consigue el efecto de espejo o multiplicación de
la imagen pero de manera que lo múltiple puede verse como
único ya que la unidad es tanto cada motivo en sí,
como el conjunto que todos forman.
 |
| E-003068 Procedencia: Museo
San Telmo. Donostia Kultura. |
Si bien algunos autores
pensaron que las decoraciones geométricas podrían
ser esquematizaciones de motivos astrales, vegetales y animales
que tendrían un carácter mágico y protector
y que con el tiempo irían perdiendo sus formas originales
hasta convertirse en lo que conocemos, hay otros que consideran
que esta preferencia por lo geométrico obedecería
a una limitación técnica propia del material textil
y del bordado a punto de cruz, que no dejan lugar para las líneas
redondas y curvas, aunque hay algunas pocas excepciones en las
que esto ocurre.
Salvo raros casos,
las grecas decorativas constan de dos partes: una central o interior
de forma rectangular que se cierra con una línea continua
de un punto, y otra en los laterales o exteriores, a un lado y
a otro de la central sobre la línea continua de un punto.
Esta clasificación en partes de las grecas, nos permite
agrupar y diferenciar los motivos decorativos, pudiendo pasar
así de la descripción a una posible clasificación.
 |
|
Parte
lateral o
exterior de la greca. |
Parte
central o interior de la greca. |
Los motivos centrales
y laterales, sobre todo estos últimos, se repiten en varias
de las labores estudiadas y en otras que hemos encontrado en la
zona navarra de Areso.
En un principio parece
que los diseños decorativos –estrellas, rombos, cruces,
aspas, fechas....- se aprendían por tradición transmitida
y que la particularidad y singularidad de cada trabajo residía
en la interpretación de los motivos. Es decir, en la adaptación
y la combinación de las formas típicas, lo que sería
una readaptación libre de éstas a las reglas y ritmos
establecidos, resultando que cada artesano variaba los motivos
decorativos en bandas, filas... cambiando su ordenación
espacial y la cantidad y distribución de los mismos. De
manera que lo fundamental quizás no fuera la originalidad
temática sino aquel matiz diferencial con que se interpretaba
un motivo.
Ya hemos indicado
que toda la greca que iba a formar parte de la prenda se cosía
en los laterales de la pieza de cama. De todas formas, y al respecto
de la repetición de los motivos laterales, hemos podido
comprobar en las labores originales que sobre la greca central,
en algunas ocasiones, se cosía por empate de la tela un
motivo exterior procedente de otra pieza, por deterioro de la
primera o de la segunda.
Pero no abandonemos
nuestra clasificación. Dentro de esta podríamos
ordenar las labores en cuatro grupos, atendiendo a la mayor o
menor complejidad de realización de los motivos decorativos,
centrales y laterales.
A: Interior sencillo, lateral sencillo:
la unidad y el equilibrio en la fabricación, el estar
casados los motivos exteriores e interiores y compensados en
cuanto a dificultad, que no es grande, nos hace pensar en una
misma mano de confección, pudiendo ser una labor doméstica
en su totalidad.
B: Interior complicado, lateral
sencillo: el motivo central está realizado por una mano
experta, pero no así el lateral, que no guarda unidad
ni proporción con el interior, ni casa con él
y es bastante más tosco. La labor puede presentar dos
manos distintas.
C: Interior complicado, lateral
complicado: todo el diseño está realizado por
una misma mano y es experta, quizás profesional por la
dificultad de la confección.
D: Interior sin laterales: hay
varios casos, bien porque no se llegó a finalizar en
dibujo, o porque se cortó la tela por deterioro de la
misma.
A partir de esta
clasificación, entraríamos en el terreno de la interpretación,
siempre con las debidas reservas, y sujeta a posteriores estudios.
La clasificación
de estas labores nos ha permitido observar lo que podrían
ser dos tipos de confección, una sencilla doméstica
y otra más elaboradas orientada quizás para el mercado.
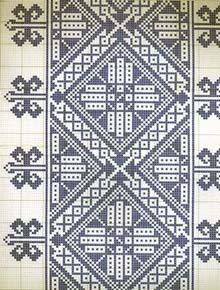 |
|
| Esquema
realizado a partir del original con greca sencilla y sin laterales
(E-003028 propiedad del Museo San Telmo. Esquema de Mariasun
de Miangolarra). |
Esquema
realizado a partir del original donde se aprecia la complejidad
del diseño (E-003032- propiedad del Museo San Telmo.
Esquema de Mariasun de Miangolarra). |
En lo que se refiere
a la primera, encontramos unas labores sencillas (tipo A) que
parecen estar bien asentadas en lo que sería el contexto
del ámbito familiar femenino. Las diferencias entre manos
más o menos expertas (tipo B) podrían explicarse
por la estructura de la familia extensa que comprende varias generaciones
viviendo bajo un mismo techo, así que madre, suegra, nueras,
hijas... podrían haber intervenido en la tarea de decorar
las labores. En relación a las que presentan más
dificultad en la elaboración, pensamos en su confección
por manos cualificadas, siempre en el contexto familiar: las mujeres
solteras (las tías) liberadas de las cargas de la maternidad
y sujetas a esta estructura familiar troncal, tendrían
más tiempo para dedicarse a este tipo de labores.
Finalmente en lo
que respecta a la difusión y repetición de los motivos
decorativos, esto podría estar en relación con la
manera en que se realizaba el matrimonio, al tener que desplazarse
las mujeres desde su lugar de origen a la nueva residencia del
marido, llevando consigo su arreo, que comprendía este
tipo de piezas. Llegadas por tanto desde lugares relativamente
lejanos, los motivos propios podrían reproducirse en la
nueva casa a la hora de confeccionar nuevas labores o bien adaptarse
con ligeras variaciones a los existentes en aquella.
En el segundo caso,
si hubo una confección para el mercado ¿quiénes
pudieran haber realizado este tipo de labores?
El momento en que
estas piezas textiles fueron confeccionadas dista de los que parece
haber sido el siglo de esplendor de la artesanía textil
(siglo XVI), cuando el trabajo femenino remunerado era más
frecuente según las fuentes documentales y bibliográficas
que hemos consultado y las hilanderas, tejedoras y comerciantas
de lino monopolizaban lo referente a los tejidos. En la época
que nos ocupa, y al margen del trabajo artesano de algunas mujeres,
que bien pudiera existir, pensamos más bien que este tipo
de confección estaría depositada en un colectivo
femenino cuya tradición en estos trabajos venía
de atrás; las religiosas, monjas y seroras. Los conventos
femeninos por una parte y las seroras por otra, han venido desarrollando
como actividad propia la producción textil, confeccionando
prendas para el arreo de las casaderas e impartiendo la enseñanza
de la costura y los bordados.
Este tipo de manos
expertas podría haber bordado en su totalidad las prendas
del tipo C, explicaría también las diferencias en
algunas del tipo B en las que el interior es muy complicado y
el tipo D, sugiriendo que quizás la parte central se adquiriría
y los laterales de confeccionarían en la casa. De la misma
manera, explicaría que las grecas adquiridas serían
cosidas posteriormente a las prendas de cama, o reproducidas más
tarde por manos expertas caseras. De este modo la palabra cenefa
adquiriría todo su significado: el de franja o lista adaptada
en los bordes de ciertas labores, realizados por separado y que
posteriormente se aplica a las prendas.
De cualquier manera,
la cuestión de los bordados tradicionales en punto de cruz,
sigue abierta a otras explicaciones que como ha dicho J. M. Satrustegui,
"retomen con mimo el legado residual de rara belleza, que
encierra este legado cultural". |