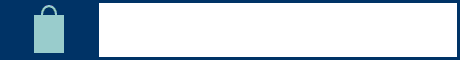| ¿Somos
una especie éticamente sostenible? |
| Marta
Inés Saloña Bordas |
Los
seres humanos, como todo ser vivo, modificamos sistemáticamente
nuestro entorno para hacerlo más habitable de acuerdo a
nuestras necesidades y objetivos. Desde situaciones tan antiguas
como el rápido ascenso de los niveles de oxígeno,
un contaminante producido por la acción fotosintética
de organismos que relegaron a las arquebacterias a ambientes arcaicos,
hasta el actual proceso exponencial antrópico, acelerado
por el desarrollo tecnológico, todos los seres vivos modifican
el entorno. El problema, en consecuencia, no está en esta
capacidad de alterar y contaminar que tiene todo organismo y,
con frecuencia, otro sabe aprovechar -por ejemplo, el O2
permitió la diversificación de seres aerobios- sino
en la velocidad a la que este proceso tiene lugar tras nuestro
desarrollo tecnológico, comparable a la acción de
un enzima. Una velocidad a la que el entorno y los seres que lo
habitan han sido incapaces de adaptarse, con los trastornos medioambientales
que conlleva.
"La aceptación
generalizada del propósito de hacer más "sostenible"
el desarrollo económico es, sin duda, ambivalente. Evidencia
una mayor preocupación por la salud de los ecosistemas
que mantienen la vida en la Tierra y desplaza esta preocupación
hacia el campo de la gestión económica. Pero, la
ausencia de definición con la que se maneja este término
empuja a hacer que las buenas intenciones que
lo informan se queden en meros gestos en el vacío, sin
que apenas contribuyan a reconvertir la sociedad industrial sobre
bases más sostenibles." (Naredo,
1998) (1).
Nuestra actitud hacia
los bienes que nos aporta la naturaleza son comparables a los
del niño que se nos ponía como ejemplo en la conferencia
"Ciencia y Valores" de este mismo ciclo, con la diferencia de
que hace mucho que perdimos el referente paterno. No se nos pasa
siquiera por la cabeza la idea de "no molestar a papá"
porque hace mucho que ignoramos su existencia; es más,
nos creemos huérfanos pero herederos de esta tierra que
nos da la vida. Siguiendo con el símil del niño,
actuamos con el mismo nivel de ignorancia que éste.
Pongamos un ejemplo
que todos habremos vivido en más de una ocasión:
Un niño encuentra un juguete en una explanada (una plaza,
un parque) ¿cómo reacciona? Tiene varias posibilidades,
por supuesto; veamos cual de ellas se ajusta más a nuestra
realidad, pongámonos en su lugar, ¿cómo reaccionaríamos?
1.- Lo ve, lo rodea,
mira si lleva etiqueta de identificación (o el nombre
del dueño) y llama a la oficina de objetos perdidos para
denunciar la pérdida de un juguete o lo deposita en ella.
¡Loable gesto!
2.- Lo ve, ve que
no hay ningún otro niño en la zona así
es que juega un rato con él y cuando se cansa lo vuelve
a dejar para que otro niño pueda jugar también
con él. ¡Solidario!
3.- Lo ve, ve que
no hay ningún otro niño en la zona así
es que juega un rato con él y como lo encuentra fascinante,
lo coge y se lo lleva a su casa para seguir jugando con él;
es más no deja que ningún otro niño juegue
con él porque ES SUYO, ÉL LO HA ENCONTRADO.
Bien, ¿cual de las
3 es la más habitual? Las dos primeras habrán causado
hilaridad a más de uno y sólo se nos pasa por la
cabeza la tercera. Ésta es, ha sido y no parece que vaya
a dejar de ser nuestra actitud ante todo lo que nos rodea, que
consideramos que nuestra madre naturaleza nos
regaló o que heredamos del esfuerzo y trabajo de nuestros
padres y antepasados, pero recordemos la frase de los indios norteamericanos:
"No
has heredado la tierra de tus padres, la has tomado prestada de
tus hijos"
(2)
Esta actitud la vemos
con todos y cada uno de nuestros actos en relación con
otros seres vivos que habitan el planeta. Consideramos que están
aquí para nuestro disfrute y los utilizamos como meros
objetos a nuestro servicio. Competimos con otros
animales por los mismos recursos (p. ej. el lobo) y los desplazamos
hasta excluirlos por competencia. Transportamos unas especies
de unos lugares a otros del planeta sin medir las posibles consecuencias
de nuestros actos -plagas, exclusión competitiva de endemismos
en peligro de extinción- ni asumir responsabilidad alguna
cuando se detectan los problemas que nosotros mismos causamos.
Y por último, disfrazamos nuestras agresiones con
términos políticamente correctos -p. ej.
considerar la caza masiva de cetáceos como
toma de muestras, la llamada eufemísticamente "caza
científica"(3)-
llegándonos a creer nuestras propias mentiras;
 |
| Ballenero
japonés con una ballena minke (Balaenoptera acutorostrata)
descuartizada a bordo y un cartel dónde nos hacen creer
que recogen muestras de tejido para un estudio científico.
Al parecer aun no saben cómo extraer biopsias de animales
protegidos por convenios internacionales (Jaume Esquina leg.,
Antártida 2000) |
baste recordar los
llamados "efectos colaterales" con que fueron bautizadas
las víctimas civiles de la invasión de Afganistán
o con los que se pretende camuflar a los asesinados por la violencia
terrorista, a las víctimas de la violencia de persecución,
etc. Llegamos a creernos que verdaderamente estamos llevando acabo
un desarrollo sostenible del planeta con el actual modelo neoliberal
de globalización económica. Y sin preocuparnos de
sus "efectos colaterales", la extinción, la desertización,
la polución genética, porque una nueva entidad,
una nueva figura paterna parece querer erigirse en la salvaguarda
de nuestros errores; la Biotecnología que vendrá
a reparar nuestros daños con su política de patentes
y de transgénicos. Parece ser que nunca maduraremos, que
nunca alcanzaremos ese grado de adulto que tan optimista se nos
presentaba en la conferencia antes referida. Porque una característica
de los adultos debería ser la madurez y la capacidad de
asumir la responsabilidad de sus actos.
Siguiendo con ese
proceso de cambio y manipulación, los niveles altos de
oxígeno en la atmósfera permitieron a su vez la
diferenciación de una fina capa de ozono que frenó
la llegada de la radiación ultravioleta a la superficie
terrestre, con lo que la colonización de este nuevo ambiente
amplió las posibilidades de diversificación hasta
los niveles que conocemos hoy en día. De nuevo los vegetales
fueron contribuyendo a la disgregación del suelo mineral
y aportando restos orgánicos al suelo que pudieron ser
aprovechados por otros organismos en procesos de humificación.
De forma lenta y gradual, la superficie el planeta fue cambiando
y adaptando nuevas formas de vida que interactuaron de forma similar
a lo que observamos hoy en día en espacios naturales. Pero,
por causas que se me escapan, y en las que sería interesante
investigar desde un punto de vista antropológico, las poblaciones
humanas occidentales nos hemos ido aislando todo lo posible de
nuestro propio entorno perdiendo todo referente sobre nuestra
dependencia del medio natural para nuestro desarrollo completo
como individuos.
"...Sabemos
que el hombre blanco no entiende nuestras formas. Un pedazo de
tierra es igual que otro para él, porque él es un
extraño que viene en la noche y se lleva
de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermano sino
su enemiga y cuando la conquista se va. Abandona la tumba de sus
padres, y el lugar donde nacieron sus hijos se le olvida..."(4)
Sealth,
jefe Seattle al Presidente Franklin Pierce,
Diciembre de1854.
Así, clareamos
del bosque (5)
para construir los primeros asentamientos humanos y usar la madera
tanto como combustible como para edificar nuestras viviendas.
A medida que aumenta la población humana avanza el proceso
de deforestación. El suelo fértil, el más
próximo a los cauces de los ríos es ocupado por
núcleos urbanos cada vez más extensos que obligan
a trasladar las zonas de producción agrícola a las
laderas de los montes deforestados. Vivimos en una ciudad, Bilbao,
que es un modelo exacto del proceso.
 |
| Bilbao,
una de tantas ciudades que han crecido a lo largo de una rivera,
asfaltando suelo fértil y obligando a las escasa huertas
que sobreviven a explotar suelos del monte deforestado. Al
fondo se observan las grandes superficies de bosques de coníferas
periódicamente taladas para la explotación de
su madera. |
El suelo desnudo, por
el proceso de deforestación pierde gradualmente sus reservas
de alimento por acción del agua de lluvia, los nutrientes
son arrastrados por los procesos de escorrentía a las partes
más bajas donde no puede acumularse por la presencia del
asfalto terminando por eutrofizar el cauce del río que
se lleva los sedimentos lentamente hacia el mar. El suelo, que
ha perdido su fertilidad por una mala gestión agroforestal
va siendo abandonado o destinado a otros fines más rentables.
El desarrollo tecnológico, alcanzado a finales del XVIII,
da una nueva dimensión catalizando como un enzima este
proceso de antropización. Los residuos producto de todas
estas actividades –urbana e industrial- van siendo liberados directamente
a la ría, perdiéndose la calidad de sus aguas, lo
que obliga a embalsar el agua potable en zonas alejadas de los
focos de contaminación y a anegar más suelo fértil.
 |
| Tala
de bosque para explotación de su madera en la construcción
y en la fabricación del papel que consumimos. |
Los puntos de producción
de alimentos y de almacén de agua se encuentran cada vez
más alejados por el propio desarrollo urbano con lo que
se incrementa nuestra dependencia del transporte para hacer llegar
los recursos primarios a nuestros lugares de residencia. Y con
el crecimiento desbordado de las concentraciones humanas la ciudad
se atomiza, como lo hicieran los protozoos para dar paso a la
condición pluricelular, más eficaz pero también
más dependiente de una fuerte externa de energía
y con mayor producción de residuos.
 |
| Proceso
de atomización del actual modelo de desarrollo. Se
consumen materias primas y se producen residuos en todos los
sectores de nuestra actividad diaria, vivienda, ocio, trabajo,
etc. sobreconsumiendo energía para desplazarnos constantemente
de unos puntos a otros, cada vez más alejados entre
sí. |
El fuerte desarrollo
industrial conlleva niveles de polución insoportables para
la población y hace que estos puntos se encuentren cada
vez más alejados de los núcleos residenciales; las
actitudes durante el ocio llevan a estas zonas a un aislamiento
similar, de tal modo que, en la actualidad, dormimos en un área
determinada, trabajamos en otra más o menos alejada y nos
divertimos en zonas diferentes de nuestros ambientes de trabajo
y de descanso. La dependencia del transporte, y de la energía
para desplazarnos, aumenta exponencialmente; del mismo modo aumenta
nuestra demanda energética hasta agotar las fuentes tradicionales
de energía.
"España
es uno de los países europeos en los que ninguna de las
políticas de planificación, ahorro o racionalización
en general ha dado resultados..." (6)
(Julen Rekondo,
El Correo Digital)
La falta de valor
reconocido que el medio natural tiene en nuestra cultura ha ayudado
a que, tras la crisis industrial de finales de los setenta, numerosas
industrias y sus productos y desechos quedaran abandonadas sin
que nadie se hiciera responsable dichas ruinas industriales.
Resumiendo el proceso
desde un punto de vista energético, nos encontramos con
la siguiente tendencia evolutiva:
1.- Núcleos
unifamiliares autosuficientes de desarrollo sostenible, reutilizan
recursos, reciclan desechos y minimizan la producción
de residuos.
2.- Especialización
y dependencia de nuestros vecinos, política de trueque,
incremento de la productividad y de la producción de
residuos, sin tiempo a reaprovechar.
3.- Modelo urbano
actual, totalmente dependiente de la producción en zonas
cada vez más alejadas, sin tiempo ni interés alguno
en gestionar sus excedentes ni sus residuos. Modelo insostenible
que puede llegar a explotar determinados recursos hasta el agotamiento,
sin cultura del pasado; quema los residuos en vez de reciclar,
sin conciencia de los derechos de generaciones futuras a disfrutar
de esos mismos recursos.
La realidad de este
proceso antrópico es que el desierto avanza inexorablemente
mientras intentamos paliar la falta de agua potable superficial
explotando los acuíferos -reservas a largo plazo del agua
potable que robamos a nuestros descendientes- o con trasvases
insostenibles, en lugar de desarrollar técnicas de ahorro
y recuperación del agua, como los cultivos hidropónicos.
Los acuíferos sobrexplotados no se regeneran porque la
deforestación y el asfaltado del suelo fértil impide
que el agua no retenida por las plantas baje hasta los niveles
subterráneos y los niveles freáticos
descienden progresivamente y el desierto sigue avanzando. Este
problema es especialmente grave a lo largo de todo el cinturón
tropical. Es urgente desarrollar una nueva cultura
del agua (7),
especialmente en España, donde el avance del desierto y
una inadecuada gestión agrícola se intenta frenar
con planes insostenibles de trasvases y embalses; mientras toneladas
de alimentos son destruidos sin más objetivo que especular
sobre sus precios.
Con nuestra actual
política de mercado, de explotar todos los recursos de
países tropicales (madera tropical, soja, frutas, etc.)
sin correspondencia alguna, o bien producir barato en dichos países
-dónde los salarios y condiciones de trabajo son más
laxas que en nuestros países- y vender caro en el rico
1er mundo, estamos forzando
a las poblaciones indígenas a continuar nuestro modelo
de desarrollo.
 |
| Traslado
del modelo de atomización al desarrollo insostenible
del actual sistema neoliberal de globalización económica. |
Se estima que para
dentro de 20 años, el 50% de la selva amazónica
se pierda por la especulación de la tierra fértil
que obliga al desplazamiento de estas unidades familiares, la
deforestación para excavar pozos petrolíferos para
satisfacer nuestra creciente demanda de energía y por la
elevada demanda de madera tropical. Ante situaciones de hambruna,
las poblaciones han optado siempre por emigrar. Así sucedió
durante la crisis industrial, a finales del XVIII, con la consecuente
repoblación del continente americano y desplazamiento de
las poblaciones indígenas, a las que se esquilmaron sus
tierras con la misma desconsideración
del niño que antes mencionaba.
En un reciente informe
de la FAO (8) podemos
ver la evolución de las causas de emergencia
alimenticia en el mundo en los
últimos años. Las causas inducidas por el ser humano
están siguiendo una tendencia claramente ascendente. En
20 años hemos pasado de un 10% de desastres naturales causados
directamente por el ser humano a ser responsables de más
de la mitad de estos desastres. Seguimos una tendencia claramente
insostenible. El mapamundi elaborado
al respecto (9), nos muestra
las zonas rojas de emergencia alimenticia, fundamentalmente en
países del áfrica subsahariana, sudeste asiático
y Sudamérica. Y sabemos, por experiencia propia, que en
épocas de carestía los seres humanos nos desplazamos
a zonas más productivas para recuperar nuestro derecho
a una vida saludable. Estas poblaciones desplazadas, al límite
de sus posibilidades, aceptan condiciones de trabajo y de vida
que para nosotros nos resultan inaceptables aunque no nos preocupa
que otros las acepten por simple desesperación.
El actual modelo
de globalización económica neoliberal nos está
llevando a que:
-
Los ciudadanos
nos creamos necesidades para dejar de ser autosuficientes
y así,
-
Exista mayor
dependencia económica. Las crisis arrastran a toda
la población, como hemos observado recientemente en
Argentina.
-
Sea máxima
la demanda energética para el transporte de recursos
y de residuos.
-
Se incrementen
las diferencias económicas entre comunidades y países.
-
Aumente la población
marginal y desplazada.
Es obvio que nos
encontramos ante un problema éticamente insostenible, provocado
por nosotros mismos y por nuestro actual sistema de valores. Es
urgente que desarrollemos vías de desarrollo sostenible
a nivel global donde el medio ambiente tome un protagonismo fundamental.
Sólo así podremos asegurar nuestro futuro y el de
las futuras generaciones. Da igual que nuestros gobiernos cierren
las puertas a la emigración. Al ritmo de destrucción
y de desesperación al que estamos conduciendo a los países
subdesarrollados, llegará el día en que no tengamos
suficientes guardias civiles para frenar su avance a lo largo
del estrecho, ni a través de otros países europeos
como Italia o Grecia. Y la situación actual de Centroamérica
y Sudamérica no se aleja mucho de la del continente africano.
Tenemos muchas
asignaturas pendientes pero una es, claramente, la ética
medioambiental. La Bioética es una disciplina relativamente
reciente pero se había centrado hasta ahora en problemas
estrictamente biomédicos. Su responsabilidad en aspectos
referidos a la calidad de vida del ser humano
hace que no pueda obviar su clara orientación medioambiental.
Si aceptamos que todo
ser humano tiene el derecho a disfrutar de un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado
(10), es tarea urgente
de todos establecer vías de reflexión para reconducir
nuestro actual sistema de valores y reorientar la educación
de la sociedad a todos los niveles, empezando por los mayores
y terminando por los más jóvenes, para diseñar
un modelo de sociedad global pero sostenible que sólo puede
entenderse desde la justicia social, la solidaridad y el reparto
equitativo de recursos. Tenemos una ardua tarea para llevar a
cabo programas de educación ambiental que involucren a
las poblaciones locales, para hacerles entender la importancia
de un medio natural en equilibrio si queremos asegurar nuestro
futuro y el de las futuras generaciones. Es nuestro deber, además,
como ciudadanos responsables velar por la seguridad y sostenibilidad
de nuestras ciudades colaborando en las campañas e recogida
selectiva de residuos, reciclaje y reutilización; sólo
así podremos exigir patrones de conducta sostenible a nuestros
gobernantes. Y, por supuesto, votarles según su gestión
y su respeto -sin condiciones- a todo los derechos humanos, empezando
por el derecho a la vida.
Hemos heredado la cultura
del derroche, que resulta a todas luces insostenible. Nada se
hace para durar, ni las relaciones de pareja. Todo se usa y se
tira cuando uno de cansa de ello, hasta a las personas. El abaratamiento
de los materiales y de los procesos industriales, dónde
el valor añadido -el medio natural- no se tiene en cuenta
en los balances, hace que resulte más "económico"
comprar un aparato nuevo que reparar lo dañado. Pero nos
olvidamos de que nuestro planeta
no tiene repuesto. No se
ha encontrado aún planeta alguno que pueda albergarnos,
excepto éste en el que vivimos y que generosamente nos
alimenta. Es urgente recuperar
la cultura del ahorro, reciclar
en lugar de destruir e incinerar. El compostaje
devuelve la materia orgánica al suelo del que extrajimos
los nutrientes en forma de verduras y de legumbres para alimentarnos
a nosotros y a nuestro ganado; la
incineración quema nuestro futuro
y deja el suelo sin nutrientes para las futuras generaciones.
Resulta llamativo que la posibilidad de instaurar vías
alternativas de obtención de energía
empiece a generar polémica en las mentes más críticas
de la sociedad. Una vez más, el ansia de control y de superproducción
conlleva a programas insostenibles de producción de
energía considerada alternativa, p. ej. fantasmagóricos
parques eólicos, a veces precedidos de informes de impacto
ambiental que adolecen de la profundidad y del rigor científico
precisos (11). Vivimos
a expensas de una política de mercado que ha alcanzado
a nuestros políticos y a la propia comunidad científica,
la cual no sólo ha perdido su independencia sino que se
ve requerida a aportar resultados a corto plazo, con bajos presupuestos
y presionada por la posibilidad de perder financiaciones que le
permitan seguir llevando a cabo su trabajo sí sus informes
no se ajustan a lo que sus gestores desean oír. Llama la
atención, además, ese repentino empeño de
la administración en imponer inmensos parques de producción
energética, con alto coste medioambiental,
mientras otras energías siguen relegadas a un segundo plano.
Es el caso de la energía solar que podría y debería
de ser prioritaria en uno de los países de mayor exposición
solar (12). ¿Cómo
se sostiene que el mayor productor solar mundial sea un país
del norte de Europa, con muchas menos horas de sol que nosotros?
Es simple y llanamente aberrante. ¿Pueden imaginar por un momento
puntos donde se podrían instalar paneles solares? Tejados
de todos los edificios (empezando por los de la misma administración
que subvenciona los parques eólicos insostenibles), farolas,
señales de tráfico, vehículos, lindes de
caminos, carreteras, autopistas, vías de tren, invernaderos...
una lista interminable. Pero ¿dónde está la zona
de máxima producción de energía solar? Potencialmente
en el pobre sur. ¿A qué gobierno le interesa que sus ciudadanos
sean energéticamente independientes, qué decidan
sobre su propia producción las tarifas,
o que sean los países del sur los que nos controlen por
su mayor producción energética? Es irónico
que Alemania esté por delante de España en la producción
de energía solar (13).
Y aun podemos hacer
más. En breve se va a presentar un nuevo
modelo de motor
que funciona con aire y que requiere de una carga mínima
de energía para el motor eléctrico, una carga de
1-2 minutos da una autonomía a los vehículos de
200-300 km o de 10 horas de circulación (14).
El motor MDI es, además, un sistema idóneo de almacén
de energía generada por los sistemas eólico y solar,
por lo que contribuiría a resolver el problema antes mencionado
sobre como almacenar la energía solar. ¿Qué futuro
le deparan a este modelo de transporte limpio y sostenible? ¿Cómo
reaccionarán las grandes petrolíferas y los gobiernos
que dependen de sus financiaciones para las campañas políticas?
Tenemos mucho trabajo
por hacer, pero si aun nos queda tiempo libre, una alternativa
interesante al ocio vacacional consiste en colaborar activamente
en campañas de protección medioambiental dentro
de programas de ecovoluntariado. Pero
este será otro tema para otro día.
|
(1) Naredo,
J. M. 1998. Sobre el origen, el uso y el contenido
del término sostenible, en "Ciudades para un
futuro más sostenible" Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid [documento en línea]
<http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html>
[10-03-02] (VOLVER)
(2)
RedHearts Native American Indian Homepage Weblink
[documento en línea] <http://home.talkcity.com/InspirationAv/mombomich/NativePrayers.html>
[26-03-02]
SpiritWindz: Honoring The Creator [documento en línea]
<http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6485/SpiritWindz-3.html>
[26-03-02] (VOLVER)
(3)
Greenpeace, 2002, Las Ballenas, Presente y Futuro,
en Océanos [documento en línea] <http://www.greenpeace.es/oceanos/oceanos-1.htm>
[26-03-02] (VOLVER)
(4)
Seattle, en Kimon's Web Page <http://victorian.fortunecity.com/degas/455/seattleen.htm>
(VOLVER)
(5) FAO,
[2000] Medio siglo de agricultura y alimentación.
en El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación
2000, [documento en línea] <http://www.fao.org/docrep/x4400s/x4400s09.htm#P106_41870>[02-03-25]
(VOLVER)
(6) Rekondo,
J. 7-03-2002. El desconcierto de la energía.
en Opinión, El Correo Digital [documento en
línea] <http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg020307/prensa
/noticias/Articulos_OPI_VIZ/200203/07/VIZ-OPI-190.html>
[7-03-2002] (VOLVER)
(7) FAO.
02-03-22. Jornada Mundial del Agua 2002: FAO: más
producción agrícola con menos agua.
[documento en línea] <http://www.fao.org/WAICENT/OIS/PRESS_NE/spanish/2002/3340-es.html>
[20-03-02] (VOLVER)
(8) FAO,
2001, Ethical issues in Food and Agriculture. Current
Trends. [documento en línea] <http://www.fao.org/DOCREP/003/X9601E/x9601e04.htm>
[09-03-02] (VOLVER)
(9) FAO,
2001, The Sate of Food and Agriculture. PowerPoint
Presentation. diapositiva 17 [documento en línea]
<http://www.fao.org/es/esa/sofac01e.ppt>
[10-03-02] (VOLVER)
(10) Declaración
de Bizkaia sobre el derecho humano al Medio Ambiente,
<http://www.gurelurra.com>
(VOLVER)
(11) vvaa.
Noticias en el País Vasco, [documento en línea]
http://usuarios.lycos.es/ama/noticiaspv.htm#n_15_8_2000
[26-03-02] (VOLVER)
(12) CENSOLAR,
2002, La energía solar. Una energía
garantizada para los próximos 6.000 millones
de años, en Centro de Estudios de la Energía
Solar [documento en línea] http://www.censolar.es/menu2.htm
[10-03-02] (VOLVER)
(13) Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos, 2002, Conversión
Fotovoltáica. en Proyecto Sol de la Mancha
[documento en línea]
<http://www.soldelamancha.com/conv_foto.htm>
[25-03-02] (VOLVER)
(14)
http://www.motordeaire.com
(VOLVER)
http://www.ecovolunteer.org |
|
Marta Inés
Saloña Bordas, Dpto.
de Zoología y Dinámica Celular Animal. UPV-EHU |