|
Como
consecuencia de la repercusión que ha tenido la tipología
propuesta por Halliday y Hasan (1976) en el campo de la psicolingüística,
se han realizado múltiples estudios sobre el desarrollo
ontogenético de los elementos que participan en la cohesión.
La gran mayoría se basa principalmente en la narración,
como es el caso de Bennet-Kastor (1986), Hickmann (1980) y García
Soto (1996), entre otros. No obstante, casi todos los 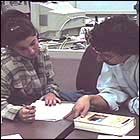 estudios
se limitan a analizar las producciones orales, y a excepción
de unos pocos casos -Rutter & Raban (1982), De Weck (1991),
De Weck & Schneuwly (1994)-, apenas se le ha prestado ninguna
atención al lenguaje escrito. En lo que al euskara se refiere,
ningún estudio se ha dedicado a analizar el desarrollo
de la cohesión de la narración escrita, por lo que
confiamos en que la investigación que acabamos de desarrollar
pueda, en cierta medida, aportar algo de utilidad. estudios
se limitan a analizar las producciones orales, y a excepción
de unos pocos casos -Rutter & Raban (1982), De Weck (1991),
De Weck & Schneuwly (1994)-, apenas se le ha prestado ninguna
atención al lenguaje escrito. En lo que al euskara se refiere,
ningún estudio se ha dedicado a analizar el desarrollo
de la cohesión de la narración escrita, por lo que
confiamos en que la investigación que acabamos de desarrollar
pueda, en cierta medida, aportar algo de utilidad.
En el mencionado
estudio, y partiendo del marco teórico presentado por Bronckart
(1984, 1996), hemos integrado la cohesión dentro de los
mecanismos de textualización, diferenciando entre lo que
es la cohesión verbal y la cohesión nominal, si
bien en el citado trabajo sólo nos hemos centrado en la
segunda. A la cohesión nominal se le atribuye una doble
función: por una parte, la de presentar los temas y personajes
que aparecen en el texto, y, por otra, la de organizar y garantizar
la recuperación de dichos temas o personajes, en cuya continuidad
influyen enormemente las expresiones anafóricas (pronombres
y otros sintagmas nominales). Nuestro estudio gira precisamente
en torno a las expresiones anafóricas que se emplean en
las narraciones en euskara redactadas por los jóvenes alumnos
durante los últimos años de la enseñanza
obligatoria, así como a la forma en que éstas evolucionan
conforme se avanza en el nivel educativo.
Entre las expresiones
anaforizadas y las anaforizantes pueden surgir relaciones de muy
diversos tipos: relaciones que se limitan al nivel frástico,
relaciones que se establecen a nivel textual o discursivo, relaciones
de correferencia o de no correferencia, etc. En las narraciones
de los alumnos de 11, 13 y 15 años redactadas en euskara
se observa que en este género tienen cabida todo tipo de
expresiones anaforizantes. En este sentido, se puede decir que
la narración constituye un texto idóneo para ejercitar
a los alumnos en el empleo de las diversas formas lingüísticas
mediante las cuales se puede recuperar un antecedente.
En cualquier caso,
no todas las expresiones anafóricas tienen la misma relevancia
en este género textual, ya que el propio carácter
de la narración condiciona la mayor o menor presencia de
unas y otras. Según se desprende de los estudios realizados
en otras lenguas, una de las características de la narración
es la gran abundancia de pronombres, los elementos más
importantes (exceptuando los nombres propios) que se emplean en
las  narraciones
para hacer alusión a los personajes cuyas aventuras se
relatan. La cuestión es que mientras en francés
y en inglés su uso resulta imprescindible, en castellano
y en euskara se trata de un elemento que pocas veces está
presente. Sin embargo, los resultados que hemos obtenido llegan
a la misma conclusión que De Weck (1991) respecto a los
textos redactados en francés. Así pues, también
en euskara, las expresiones anafóricas que más frecuentemente
se emplean en la narración son las pronominales. Sin embargo,
en euskara, cuando se trata de actualizar en el texto objetos
de discurso inanimados, el anaforizante reviste la forma de un
sintagma nominal no pronombre. En este caso, la relación
entre el antecedente y la expresión anafórica puede
estar basada en la correferencialidad o bien puede ser indirecta,
dando lugar en este último caso a la aparición de
la anáfora asociativa, siendo ésta una de las categorías
anafóricas nominales más abundantes en las narraciones. narraciones
para hacer alusión a los personajes cuyas aventuras se
relatan. La cuestión es que mientras en francés
y en inglés su uso resulta imprescindible, en castellano
y en euskara se trata de un elemento que pocas veces está
presente. Sin embargo, los resultados que hemos obtenido llegan
a la misma conclusión que De Weck (1991) respecto a los
textos redactados en francés. Así pues, también
en euskara, las expresiones anafóricas que más frecuentemente
se emplean en la narración son las pronominales. Sin embargo,
en euskara, cuando se trata de actualizar en el texto objetos
de discurso inanimados, el anaforizante reviste la forma de un
sintagma nominal no pronombre. En este caso, la relación
entre el antecedente y la expresión anafórica puede
estar basada en la correferencialidad o bien puede ser indirecta,
dando lugar en este último caso a la aparición de
la anáfora asociativa, siendo ésta una de las categorías
anafóricas nominales más abundantes en las narraciones.
Por otra parte, hemos
podido constatar que absolutamente todas las formas anafóricas
que hemos clasificado aparecen en todos los grupos, salvo una,
que sólo aparece en un grupo, y que no es otra que la nominalización.
Tal como De Weck (1991) asegura, los elementos constantes de las
narraciones son los personajes y los acontecimientos, no los procesos,
con lo cual se explica la ausencia o reducida presencia que tiene
en nuestro hábeas la anáfora nominal.
En lo que respecta
al uso de las anáforas leales (basadas en la correferencialidad)
y las no leales, entre los 11 y 13 años el número
de las primeras se reduce, mientras que las segundas aumentan.
Entre los 13 y 15 años, ambas tendencias se estabilizan.
En resumen, podríamos
decir que el desarrollo de los mecanismos de cohesión no
es un proceso cerrado, sino que está lleno de altibajos.
Por lo observado en los textos del corpus analizado, en función
de la edad irá variando la forma en que los alumnos resuelven
la continuidad temática del texto.
Fotografías: De las páginas
web "hola.com" y "sureuropa.com" |