|
 La
satisfacción personal, y la autoestima, tiene inevitablemente
que ver con el atractivo físico, particularmente en una
sociedad como la nuestra. En nuestros días, la alta valoración
social del físico no ayuda precisamente a aceptar el propio
cuerpo; y esto se traduce en problemáticas como la anorexia,
los complejos de inferioridad, la inseguridad e insatisfacción
personal..., bien conocidas en contextos tanto clínicos
como educativos. La
satisfacción personal, y la autoestima, tiene inevitablemente
que ver con el atractivo físico, particularmente en una
sociedad como la nuestra. En nuestros días, la alta valoración
social del físico no ayuda precisamente a aceptar el propio
cuerpo; y esto se traduce en problemáticas como la anorexia,
los complejos de inferioridad, la inseguridad e insatisfacción
personal..., bien conocidas en contextos tanto clínicos
como educativos.
Ayudar a construir
una adecuada percepción del físico propio se ha
convertido, así, en un objetivo educativo de primera magnitud.
Bien saben los profesores en general y, muy en particular, los
de Educación Física los variados síntomas
indicativos de un bajo autoconcepto físico. En particular,
la preadolescencia es una etapa de la vida en la que la aceptación
del propio cuerpo resulta complicada, si bien no es sólo
el autoconcepto físico el que se pone a prueba a partir
de los 10 años sino también la aceptación,
en general, de uno mismo.
Estas ideas que venimos
exponiendo están ampliamente difundidas y pueden resultar
no especialmente novedosas. Ahora bien, ¿disponemos de instrumentos
de medida para comprobar cuál es la autopercepción
de cada preadolescente? O, incluso como pregunta previa, ¿el autoconcepto
físico se refiere sólo al atractivo físico
percibido o quizá también viene compuesto por otras
dimensiones como la percepción de la buena o mala salud
propia, de la condición física o de las habilidades
deportivas? En los párrafos que siguen intentaremos dar
respuesta a estos interrogantes.

A lo largo de sus
cien años de historia, la psicología ha ofrecido
muy variados instrumentos de medida del autoconcepto; sin embargo,
en la actualidad han caído en desuso prácticamente
todas las medidas (tests) que no se corresponden con la concepción
jerárquica y multidimensional del autoconcepto propuesta
hace un cuarto de siglo por Shavelson, Hubner y Stanton (1976).
Este modelo incluye el autoconcepto físico como uno de
los grandes dominios del autoconcepto; y, en coherencia con el
modelo, se elaboraron, a partir de los años sesenta, los
cuestionarios SDQ (Self Description Questionnaires) que incluyen
una subescala referente a los aspectos físicos. Estas escalas
han sido empleadas y validadas en nuestro contexto tanto por la
universidad de Deusto (Elexpuru y Villa, 1992), como por la Universidad
de Oviedo (Núñez y González-Pienda, 1994)
pero no han llegado a comercializarse. En cambio, el cuestionario
en lengua castellana que más amplia difusión ha
adquirido (el AFA de Musitu et al., 1994) no incorpora una medida
específica del autoconcepto físico.
Hace una década
aparece publicado en inglés (Fox y Corbin, 1989), con el
nombre de PSPP (Physical Self-Perception Profile), un cuestionario
que pretende ofrecer una descripción mucho más precisa
y detallada que cualquier otro anterior del autoconcepto físico.
¿Pueden distinguirse diversas dimensiones dentro del autoconcepto
físico? El PSPP, aplicado inicialmente a estudiantes universitarios
y luego a personas adultas, incluye cuatro subescalas que miden
el atractivo físico (ser guapo), la fuerza física,
la condición física (estar en forma) y la habilidad
deportiva.
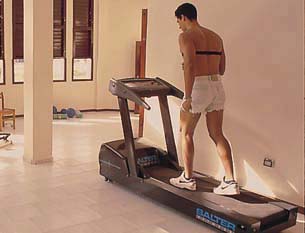
En nuestro entorno,
la carencia de un cuestionario equivalente condiciona negativamente
tanto el desarrollo de la investigación como la adecuada
práctica educativa. En orden a paliar este problema, el
grupo de personas que firma este artículo, a partir de
una andadura previa (Goñi y Zulaika, 2000; Zulaika y Arrieta,
2000) y gracias a la ayuda de Eusko Ikaskuntza, ha iniciado un
trabajo de investigación en orden a elaborar y validar,
tanto en castellano como en euskera, un nuevo Cuestionario sobre
el Autoconcepto Físico.
¿Distingue la gente
aspectos como los de fuerza, atractivo físico, condición
física y habilidad deportiva? Si así fuera, dispondríamos
de una baza educativa (y terapéutica) importante ya que
el autoconcepto general es difícil de modificar pero ofrecen
menor  resistencia
al cambio los dominios (el físico, el académico,
el personal y el social) del autoconcepto, y aún menor
cada una de las dimensiones de cada dominio (por ejemplo, la percepción
de la condición física). Pues, efectivamente, sí
está justificada la distinción de cuatro subescalas
del autoconcepto físico. Más aún. No son
sólo los jóvenes universitarios quienes discriminan
tales dimensiones sino que, tal como lo comprueba Whitehead (1995)
con su cuestionario CY-PSPP, para sujetos de 12 y 13 años,
también a estas edades se distinguen distintas vertientes
de lo físico. resistencia
al cambio los dominios (el físico, el académico,
el personal y el social) del autoconcepto, y aún menor
cada una de las dimensiones de cada dominio (por ejemplo, la percepción
de la condición física). Pues, efectivamente, sí
está justificada la distinción de cuatro subescalas
del autoconcepto físico. Más aún. No son
sólo los jóvenes universitarios quienes discriminan
tales dimensiones sino que, tal como lo comprueba Whitehead (1995)
con su cuestionario CY-PSPP, para sujetos de 12 y 13 años,
también a estas edades se distinguen distintas vertientes
de lo físico.
Nuestra investigación
se ha basado directamente en el cuestionario de Whitehead del
que hemos elaborado una versión en euskera y otra en castellano.
Han cumplimentado el cuestionario 454 y 121 chicos y chicas de
10 a 14 años (en euskera y castellano, respectivamente)
de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
Numerosos análisis estadísticos confirman la calidad
del instrumento y la viabilidad de utilizarlo. Nuestra investigación
ha permitido comprobar, en concreto, que: 1. A partir de los 10
años de edad se produce una crisis en la autovaloración
personal que no empieza a recuperarse hasta los 14 años;
2. En la preadolescencia, los chicos ofrecen una evaluación
propia superior a la de las chicas; 3. Las personas diferencian
bien las cuatro dimensiones del autoconcepto físico, lo
cual ofrece buenas pistas para intervenir educativamente en unos
u otros de estos aspectos; 4. El autoconcepto físico no
se asocia directamente con el autoconcepto general.
De cada al futuro,
nos planteamos un objetivo ambicioso: el de construir unos cuestionarios
originales, tanto en euskera como en castellano. En deuda con
el CY-PSPP, pero sometiéndolo a una revisión estructural
profunda, vemos viable el proporcionar a la sociedad un instrumento
que a todas luces resulta necesario.
Alfredo Goñi
Gradmontagne, Luis María Zulaika Isasti (Profesor Asociado),
José María Madariaga Orbea, Santiago Palacios Navarro,
Sonia Ruiz De Azúa García (Alumna De Doctorado)
|
BIBLIOGRAFÍA
Elexpuru, I.; y Villa,
A. (1992). Autoconcepto y educación. Teoría,
medida y práctica pedagógica. Vitoria-Gasteiz:
Eusko Jaurlaritza. Fox, K. R., y Corbin,
C. B. (1989). The physical self-perception profile:
development and preliminary validation. Journal
of Sport and Excercise Psychologyst, 11, 408-430. Goñi, A.; y
Zulaika, L. M. (2000). La participación en
el deporte escolar y el autoconcepto en escolares
de 10/11 años de la provincia de Guipúzcoa.
APUNTS. Educación Física y Deportes,
59, 6-10. Musitu, G.; García,
F.; Gutierrez, M. (1994). Autoconcepto Forma-A.
Manual. Madrid: TEA. Núñez
Pérez, J. C. y González-Pienda, J.
A. (1994). Determinantes del rendimiento académico.
Variables cognitivo-motivacionales, atribucionales,
uso de estrategias y autoconcepto. Oviedo: Universidad. Shavelson, R. J.;
Hubner, J. J.; y Stanton, J. C. (1976). Self concept:
validation of construct interpretations. Review
of Educational Research, 46, 407-441. Whitehead, J. R. (1995).
A study of children´s self-perceptions using a adapted
physical self-perception questionnaire. Pediatric
Exercise Science, 7, 133-152. Zulaika, L. M.; Arrieta,
M. (2000). Autokonzeptu fisikoaren neur-tresnak.
Tantak, 22, 75-96. |
|
Alfredo Goñi Gradmontagne, Luis
María Zulaika Isasti (Profesor Asociado), José María
Madariaga Orbea, Santiago Palacios Navarro, Sonia Ruiz De Azúa
García (Alumna De Doctorado),
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Fotografías: La primera imagen está publicada en la
revista digital Consumer |
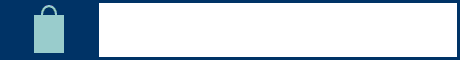

 La
satisfacción personal, y la autoestima, tiene inevitablemente
que ver con el atractivo físico, particularmente en una
sociedad como la nuestra. En nuestros días, la alta valoración
social del físico no ayuda precisamente a aceptar el propio
cuerpo; y esto se traduce en problemáticas como la anorexia,
los complejos de inferioridad, la inseguridad e insatisfacción
personal..., bien conocidas en contextos tanto clínicos
como educativos.
La
satisfacción personal, y la autoestima, tiene inevitablemente
que ver con el atractivo físico, particularmente en una
sociedad como la nuestra. En nuestros días, la alta valoración
social del físico no ayuda precisamente a aceptar el propio
cuerpo; y esto se traduce en problemáticas como la anorexia,
los complejos de inferioridad, la inseguridad e insatisfacción
personal..., bien conocidas en contextos tanto clínicos
como educativos. 
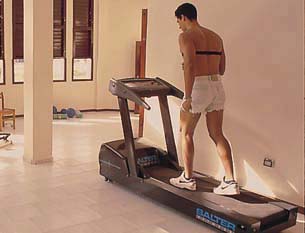
 resistencia
al cambio los dominios (el físico, el académico,
el personal y el social) del autoconcepto, y aún menor
cada una de las dimensiones de cada dominio (por ejemplo, la percepción
de la condición física). Pues, efectivamente, sí
está justificada la distinción de cuatro subescalas
del autoconcepto físico. Más aún. No son
sólo los jóvenes universitarios quienes discriminan
tales dimensiones sino que, tal como lo comprueba Whitehead (1995)
con su cuestionario CY-PSPP, para sujetos de 12 y 13 años,
también a estas edades se distinguen distintas vertientes
de lo físico.
resistencia
al cambio los dominios (el físico, el académico,
el personal y el social) del autoconcepto, y aún menor
cada una de las dimensiones de cada dominio (por ejemplo, la percepción
de la condición física). Pues, efectivamente, sí
está justificada la distinción de cuatro subescalas
del autoconcepto físico. Más aún. No son
sólo los jóvenes universitarios quienes discriminan
tales dimensiones sino que, tal como lo comprueba Whitehead (1995)
con su cuestionario CY-PSPP, para sujetos de 12 y 13 años,
también a estas edades se distinguen distintas vertientes
de lo físico.