|
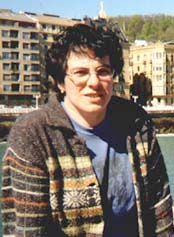 "No
sé cómo posar en las fotos" nos dice Tere.
Que su imagen se refleja mejor con las palabras. No le falta razón,
puesto que al leer su poesía los ojos se abren de par en
par. Para que miremos a nuestras vidas como miramos a la naturaleza.
Aunque no sólo cuando nacen y caen las hojas, sino todos
los días. Pero no es una poeta que se va por las nubes,
el ser directora de la Ikastola de Beasain le hace tener un pie
aferrado en tierra. Y también el ser presidenta de la Asociación
de Escritores en Lengua Vasca, con todo un reto por delante: el
de poner al tren de la literatura en euskara sobre las vías
con destino al grueso de la sociedad. "No
sé cómo posar en las fotos" nos dice Tere.
Que su imagen se refleja mejor con las palabras. No le falta razón,
puesto que al leer su poesía los ojos se abren de par en
par. Para que miremos a nuestras vidas como miramos a la naturaleza.
Aunque no sólo cuando nacen y caen las hojas, sino todos
los días. Pero no es una poeta que se va por las nubes,
el ser directora de la Ikastola de Beasain le hace tener un pie
aferrado en tierra. Y también el ser presidenta de la Asociación
de Escritores en Lengua Vasca, con todo un reto por delante: el
de poner al tren de la literatura en euskara sobre las vías
con destino al grueso de la sociedad.
-¿En qué
son distintas Teresita y Tere?
Pues que antes era
una chica activa y ahora soy una mujer activa. Algunos de mis
sueños se ha cumplido y otros no. Pero a decir verdad,
el ser madre me abrió un nuevo mundo, porque hasta entonces
mis relaciones eran del entorno laboral, muy intelectuales, demasiado
quizás. Ahora, a diferencia de cuando vivía en Zaldibia,
estoy muy unida a mi ama y mis tías.
-¿Ha encontrado
el oasis de su vida?
Mi familia y mis amigos
son mi oasis.
-¿Y para que
le sirve la poesía?
Para mí es
un entrenamiento para mirar a la vida desde más arriba.
Necesito una perspectiva porque soy una persona muy inquieta.
Pero al mismo tiempo no quiero que todas esas actividades se conviertan
en el centro de mi vida. Así que escribir me ayuda a encontrar
el camino hacia el norte.
-¿Es la suya
una poesía en blanco y negro?
Nunca se me había
ocurrido, pero igual sí, puesto que escribo de noche. Pero
además del blanco y el negro, el gris también se
me aparece mucho.
-Sus poemas
respiran pesimismo, pero tienen ganas de vivir.
La vida tiene dos direcciones:
la adaptación por un lado, y la creación por otro.
Y aunque soy una persona adaptable, prefiero la creación,
algo que en nuestra sociedad tiene poca cabida. Yo estoy convencida
de que un montón de problemas no se arreglan por pura falta
de perspectiva.
-La han llamado
poeta minimalista.
Más que minimalista,
la mía es una poesía de la experiencia. En la poesía
que he leído, la de Rainer Maria Rilke por ejemplo, siempre
he percibido una reflexión sobre las cosas más cercanas
que nos rodean, es decir, cosas relacionadas con el vivir de cada
día. Y yo también he tirado por ahí.

-Le gusta ir
corriente arriba.
E intentar llegar al
nacimiento del río. Cuando estudiábamos Filología
siempre se nos decía que no se puede escribir nada que
no esté ya escrito. Pero yo no estoy de acuerdo; cada uno
tiene su experiencia y es ahí donde tiene que exprimir
el poeta, poniéndole su toque personal y el de la época
que le ha tocado vivir.
-En su toque
personal la religión está muy presente.
Sí, con su carga
y sus alas. Como decía Barandiaran: no digas que existe,
pero tampoco creas que no existe. Yo con la religión tengo
grandes desacuerdos ideológicos y sentimentales. Creo que
las religiones son buenas en la medida que puedan "unir".
Pero no soy nada iconoclasta y en la práctica establecen
una carga monolítica con la que atan a la gente.
-¿Por ejemplo?
Pues lo de que la religión
sea algo masculino. Dios, el hijo y el espíritu santo son
hombres, ¿y dónde está la madre? En la literatura
religiosa la virgen no aparece hasta el siglo XII. Por otro lado,
por mucho que esté modernizada, la religión que
nos han enseñado está basada en el pecado y, en
lugar del robo, han considerado pecado algo que hace todo el mundo:
el placer y la sexualidad. Por eso me parece lamentable que muchas
mujeres hayan perdido la vida sin poder batir las alas por culpa
de la religión.
-También
se le nota la influencia de la literatura oral.
Porque es imprescindible.
Se nos ha olvidado que un tesoro como es el euskara se ha mantenido
gracias a la tradición oral. La literatura tradicional
en cambio, no habla de ese gran tesoro.
-En uno de
sus poemas dice: el puerto deseado no era el que tú creías;
de estar, estaba más lejos.
Es una sugerencia para
seguir buscando sueños. Por ejemplo, vivimos en una época
en la que las utopías políticas casi han desaparecido,
y ahora nos venden el individualismo. Pero a mi entender, para
convivir hay que encontrar una forma de vida no basada en el interés.
-¿Cuándo
empieza el verdadero amor? ¿Cuando acaba la idealización
del otro o es precisamente ahí cuando acaba?
El verdadero amor empieza
cuando tienes voluntad de dar. Esa es la clave. Al fin y al cabo,
el amor es tener ganas de compartir el futuro con otra persona.
No es tan rosa o tan dramático como nos lo ha puesto la
literatura.
-Tiene una
gran carga mitológica en la literatura.
Y que va cambiando.
El amor del renacimiento, del romanticismo o el de hoy en día
son muy diferentes. En la poesía de la Edad Media había
dos tipos de relación: una era la que los señores
tenían con las criadas, y otra la que ellos consideraban
amor. Pero como en su inconsciente las mujeres estaban tan por
los suelos, tenían que idealizarlas para convertirlas en
amadas ninfas. Y la literatura que ha venido después ha
insistido en esa obsesión. Hoy en día por el contrario,
al menos entre nosotros y nosotras, las mujeres y los hombres
estamos a la par y eso ha hecho que la idealización haya
perdido sentido.

-¿Y hacia dónde
va su poesía?
Va del hecho a la experiencia.
En mi último libro, que estoy ahora repasando, he recogido
muchos hechos, algunos sacados de la Enciclopedia Elhuyar, porque
me parece que la ciencia de hoy en día está muy
lejos de la realidad, no a nivel técnico, sino de entendimiento.
A una persona de letras como yo le es muy difícil entender
las tesis de gente como Hawking. Por eso creo que tendría
que construirse un puente entre la ciencia y la lengua; ¿y por
qué no? La poesia podría asumir esa responsabilidad.
-Y dejar de
escribir sobre Cupido.
Eso es. Ya no tiene
sentido. Si la gente ya no conoce a los personajes de la Biblia,
pues mucho menos la literatura de la Grecia Clásica. Lo
que yo promulgo es poder escribir sobre la ionización,
pero no para dar una explicación científica, sino
para poner las pruebas científicos bajo el prisma de nuestros
ojos.
-¿Ha visto
el puente que va de la poesía a la novela?
Verlo sí, pero
no lo quiero cruzar. Y eso que tengo cuentos escritos. Me aburre
mucho tener que narrar las cosas: sale de casa, va a la estación,
espera cinco minutos, viene el autobús......¡uufff! ¡Qué
aburrido! Y lo mismo me pasa con los diálogos. En cambio,
la descripción me gusta.
-La elipsis
es otra opción.
Sí, pero para
eso preferiría escribir teatro que literatura. Los diálogos
en la vida real son tan sosos que al pasarlos a la literatura
quedan fatal. La única forma de hacer buenos diálogos
en literatura es escribir teatro y tragedia. La pena es que eso
también me queda muy lejos del mundo real. En la poesía
estoy en mi salsa.
-Siendo maquinista
de la Asociación de Escritores en Lengua Vasca, ¿en qué
estado se encuentra el tren?
Los viajeros tienen
ganas y la máquina está en buen estado, pero la
vía parece "Ibertren": es redonda. Es decir,
que a pesar de que puede hacer el mismo recorrido que el tren
castellano o francés, no hace ni el servicio de un tren
de cercanías. De hecho, aunque esté ahí fuera,
nuestra literatura está en una vía congelada fuera
de circulación.
-Al tren le
han añadido otro vagón.
Sí, para que
los periodistas puedan venir con nosotros; al fin y al cabo, la
línea divisoria entre los escritores y los periodistas
es muy fina, y a veces ni eso, van de la mano. La única
condición es haber escrito más de cincuenta artículos
con una mínima continuidad.
-¿Y qué
se puede hacer para acceder a la vía principal?
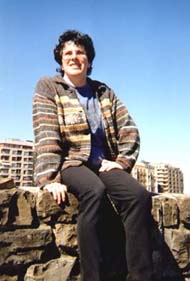 Primero
tenemos que amarrar el puente entre la literatura y el libro en
euskara. El avance que se ha hecho a nivel divulgativo ha sido
enorme, en el campo de las ciencias, leyes, etc. Pero el que haya
tanta oferta en euskara no quiere decir que los euskaldunes no
nos sintamos en un ghetto. Primero
tenemos que amarrar el puente entre la literatura y el libro en
euskara. El avance que se ha hecho a nivel divulgativo ha sido
enorme, en el campo de las ciencias, leyes, etc. Pero el que haya
tanta oferta en euskara no quiere decir que los euskaldunes no
nos sintamos en un ghetto.
-O se despierta
el interés de la sociedad o se sigue en el ghetto.
Ese es nuestro gran
reto. En ese sentido la influencia de los medios de comunicación
es total. Está claro que con los periódicos, revistas,
televisión y radio en euskara no basta. Hay que ir más
allá para despertar el interés de la sociedad, y
la clave está en los medios en castellano y francés,
para que dejen de hacer folklore y concedan importancia a lo que
hacemos en euskara.
-Se podría
hacer el "eusko label" también con los libros.
Estaría muy
bien. De hecho, si vas a un centro comercial del Goierri, donde
la mayoría de la gente es euskaldun, verás que los
libros están puestos para que los compres junto a la leche
y los puerros. Pero así como hay una amplia oferta de productos
de aquí con "Eusko label", la oferta de libros
en euskara es puramente testimonial.
-La oferta
o la demanda, ¿qué viene antes?
La oferta, sin ninguna
duda. La mayoría de los euskaldunes lee en castellano o
francés, pero no sólo por costumbre, sino porque
ni siquiera sabe que tienen tal oferta en euskara.
-Además
se reeditan muy pocos libros.
Esa es otra. Se presta
tan poca atención a lo que se edita que muchas veces, aunque
la obra sea buena, si no tiene un mínimo de ventas se retira.
Y hay libros que con el tiempo crean escuela, como los de Txepetx,
por ejemplo. Y además pasa que nuestras editoriales y distribuidores
no tienen la fuerza de los estatales. Si tuviéramos una
mejor distribución y promoción, otro gallo cantaría.
-Hablando sobre
calidad literaria, hay quien dice que la mayoría de los
trabajos en euskara no serían publicables en castellano
o francés.
No estoy para nada
de acuerdo. Es más, te diría todo lo contrario:
un montón de trabajos en castellano y francés no
durarían nada si se publicaran en euskara porque son muy
malos.
-Entonces,
se trata de un complejo nuestro.
Y grande, además.
Por lo general, los escritores en euskara hemos tenido complejo
de inferioridad. Desde los tiempos de Etxepare hemos escrito acomplejados,
sin tener en cuenta que hemos leído bastante más
que muchos autores no euskaldunes. Cada vez que se sacaba un libro
en euskara no faltaba la coletilla de que "el euskara está
a la altura de las otras lenguas". El problema es que no
nos damos cuenta de que verdaderamente hacemos buena literatura.
Lauaxeta y Lizardi se entienden hoy en día, pero en su
tiempo muy pocos eran capaces de hacerlo.
-Reconocer
que tenemos complejo al menos ya es algo.
Y lo más difícil.
Todos queremos escribir como Antonio Gala, pero eso es imposible.
Por lo tanto, hay que dejar los complejos a un lado y darnos cuenta
de quiénes somos. La literatura en euskara es una fascinante
hechicera dormida, de las que sabe volar sobre la escoba. "Sor
eta egin" (crear y hacer): cuando nos pongamos bajo su influencia
despertaremos el interés de la gente y embrujaremos a los
lectores.
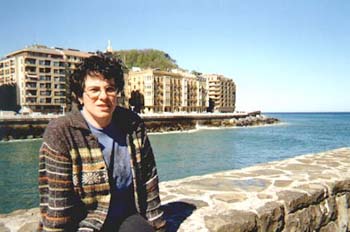
-¿Y qué
príncipe la puede despertar?
Se despertará
sola, porque lo que la ha dormido ha sido su propio complejo de
inferioridad. Tenemos que ser muy conscientes de que a éste
mundo globalizado un pueblo como el nuestro puede darle una mirada
distinta. Además de ser un pueblo desarrollado, tenemos
una historia sin escribir y a la que no hemos sacado provecho,
igual que los judíos, y que conste que no soy sionista
(risas). No somos más que los demás, pero tampoco
menos.
-El que la
traducción al euskara de fenómenos como "Harry
Potter" haya sido todo un éxito le sugiere...
Que la calidad de las
traducciones es muy buena. Y que los niños lo pasan bien
leyendo en euskara. Pero también que es una pena que los
libros de Mariasun Landa, que son mucho mejores, se vendan mucho
menos.
-¿Pero no harían
falta más best-sellers en euskara?
¡Por supuesto que sí!
Hacen falta más best-sellers porque ampliarían el
número de lectores. Eso sí, siendo conscientes de
que los best-sellers pocas veces son trabajos de calidad. Los
libros de Atxaga, Lertxundi y Saizarbitoria no son best-sellers,
pero nos dan prestigio, tanto puertas afuera como a nuestra propia
autoestima.
-Como directora
de la Ikastola de Beasain, conocerá bien la tendencia de
los niños y niñas a hablar en "euskañol".
Y bien que lo sufro.
Aunque en Beasain eso pasa mucho menos. Yo creo que el euskara
ha avanzado en la enseñanza pero no en el tiempo libre.
Al sistema educativo se le ha olvidado por el camino el mundo
y la fantasía de los niños y las niñas. El
teatro por ejemplo, no se ha trabajado nada. Y por otro lado,
haciendo otra crítica al sistema de enseñanza, quiero
decir que a los niños y las niñas se les hace escribir
muy poco, todo se les da en fotocopias y a correr. En consecuencia,
los jóvenes, al no tener oportunidad de reflexionar sobre
su propia lengua, acaban recurriendo a lo más fácil
para nutrir su fantasía: al mundo de las dos lenguas mayoritarias
que nos rodean.
|
Tere
Irastorza (Zaldibia,
1961)
 Tere
Irastorza empezó muy joven a ver publicados
sus poemas, desde los tiempos en que estaba
estudiando Euskal Filologia y Filología
Hispánica. Desde entonces ha escrito
los siguientes libros: "Gabeziak"
(1980), "Hostoak. Gaia eta gau aldaketak"
(1983), "Derrotaren fabulak" (1986),
"Osinberdeko kantoreak" (1986), "Manual
devotio gabecoa" (1994), "Gabeziaren
khantoreak" (Antología, 1995) y
"Izen gabe, direnak" (2000). También
ha traducido los libros de: Marià Manent,
"Basa akaziak", Edmond Jabès
"Itaunen liburua" y Marina Tsvietaieva
"Nere anaia andrazkoa". Tere
Irastorza empezó muy joven a ver publicados
sus poemas, desde los tiempos en que estaba
estudiando Euskal Filologia y Filología
Hispánica. Desde entonces ha escrito
los siguientes libros: "Gabeziak"
(1980), "Hostoak. Gaia eta gau aldaketak"
(1983), "Derrotaren fabulak" (1986),
"Osinberdeko kantoreak" (1986), "Manual
devotio gabecoa" (1994), "Gabeziaren
khantoreak" (Antología, 1995) y
"Izen gabe, direnak" (2000). También
ha traducido los libros de: Marià Manent,
"Basa akaziak", Edmond Jabès
"Itaunen liburua" y Marina Tsvietaieva
"Nere anaia andrazkoa".
|
|
|
Fotografías: Beñat Doxandabaratz
Euskonews & Media 163.zbk
(2002 / 4 / 19-26)
| 
