|
 La
vegetación, sin duda uno de los componentes esenciales
del medio natural, constituye un excelente marcador ambiental,
indicador de afecciones -naturales o antrópicas- que actúan
sobre la estructura y dinámica del sistema natural. Actúa,
pues, como fiable identificador de procesos, cambios, perturbaciones
e impactos que alteran los paisajes y espacios geográficos
en sí mismos, en su aprovechamiento humano o, incluso,
en su ordenación y organización territorial. De
ahí que en la ordenación y gestión del medio
natural resulte imprescindible abordar una valoración rigurosa,
coherente y práctica de la misma con fines, principalmente,
conservacionistas. Desde esta perspectiva, tal evaluación
constituye una herramienta fundamental para el conocimiento y
la toma de decisiones respecto a la vegetación considerada
como patrimonio natural y cultural (Cadiñanos y Meaza,
1998). La
vegetación, sin duda uno de los componentes esenciales
del medio natural, constituye un excelente marcador ambiental,
indicador de afecciones -naturales o antrópicas- que actúan
sobre la estructura y dinámica del sistema natural. Actúa,
pues, como fiable identificador de procesos, cambios, perturbaciones
e impactos que alteran los paisajes y espacios geográficos
en sí mismos, en su aprovechamiento humano o, incluso,
en su ordenación y organización territorial. De
ahí que en la ordenación y gestión del medio
natural resulte imprescindible abordar una valoración rigurosa,
coherente y práctica de la misma con fines, principalmente,
conservacionistas. Desde esta perspectiva, tal evaluación
constituye una herramienta fundamental para el conocimiento y
la toma de decisiones respecto a la vegetación considerada
como patrimonio natural y cultural (Cadiñanos y Meaza,
1998).
La metodología
valorativa que, al efecto, hemos diseñado y venimos aplicando
(Meaza y Cadiñanos, 2000) descansa en dos conceptos diferenciados
que constituyen, al tiempo, eslabones estrechamente ligados del
sistema operativo:
A. El interés
de conservación, que se calibra en función de
criterios de orden natural y cultural. En la selección
de los mismos se ha tenido en cuenta no solamente su efectividad
diagnóstica, sino también su aplicabilidad real
en las escalas de trabajo más habituales. De ahí
que se hayan desestimado criterios que, pese a su demostrado interés
y eficacia valorativa, requieren gran nivel de detalle.
 Los
de orden natural se fundamentan en parámetros fitocenóticos,
territoriales y mesológicos que informan de los atributos
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus
pautas corológicas y de su relación con el resto
de los elementos del ecogeosistema. Los criterios fitocenóticos
estiman caracteres intrínsecos de la flora y vegetación
tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad
espontánea. Los criterios territoriales son bifactoriales
–se aplican tanto a nivel de especie como de agrupación–
y consideran los atributos de rareza, endemismo, relictismo y
carácter finícola de la flora y vegetación.
A subrayar el hecho de que la práctica totalidad de los
expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como
para determinar, por sí solos, el nivel de protección
requerido por un determinado taxon o agrupación vegetal.
Los criterios mesológicos evalúan la contribución
de la cubierta vegetal a la protección, equilibrio y estabilidad
de la zoocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que
radica. En su virtud, se proponen cinco parámetros, correspondientes
a las funciones geomorfológica, climática, hidrológica,
edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente
relacionados. Los
de orden natural se fundamentan en parámetros fitocenóticos,
territoriales y mesológicos que informan de los atributos
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus
pautas corológicas y de su relación con el resto
de los elementos del ecogeosistema. Los criterios fitocenóticos
estiman caracteres intrínsecos de la flora y vegetación
tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad
espontánea. Los criterios territoriales son bifactoriales
–se aplican tanto a nivel de especie como de agrupación–
y consideran los atributos de rareza, endemismo, relictismo y
carácter finícola de la flora y vegetación.
A subrayar el hecho de que la práctica totalidad de los
expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como
para determinar, por sí solos, el nivel de protección
requerido por un determinado taxon o agrupación vegetal.
Los criterios mesológicos evalúan la contribución
de la cubierta vegetal a la protección, equilibrio y estabilidad
de la zoocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que
radica. En su virtud, se proponen cinco parámetros, correspondientes
a las funciones geomorfológica, climática, hidrológica,
edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente
relacionados.
Por su parte, los
criterios de carácter cultural tratan de cuantificar el
valor etnobotánico, percepcional y didáctico de
la vegetación. Han sido obviados o infrautilizados en la
mayor parte de las propuestas valorativas debido, básicamente,
al reduccionismo naturalístico de quienes opinan que lo
cultural merece, como mucho, consideración facultativa
y subsidiaria, y a unas dificultades de objetivación sin
duda más serias que las que plantean los parámetros
de carácter natural. Sin embargo, una propuesta de evaluación
que se pretenda cabal no puede hacer caso omiso de dichos valores
culturales, máxime cuando concitan una atención
cada día mayor en la sensibilidad y políticas conservacionistas.
El valor etnobotánico
afecta a los aspectos etnoculturales (históricos, arqueológicos,
religiosos, mitológicos, simbólicos, recreativos,
medicinales, etc.) de las plantas y de la vegetación que,
en su caso, pueden contribuir a hacerlas acreedoras de conservación.
Cabría destacar, entre todos ellos, los de tipo más
directamente etnográfico o ligados a "modos de vida"
ancestrales,  agroganaderas
o preindustriales, configuradoras de paisajes vegetales peculiares.
El valor percepcional atañe la relación perceptiva
(escénica, estética, incluso vivencial) del hombre
(como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación.
A pesar de su consustancial subjetividad, debe ser digno de consideración
puesto que, día a día, crece la demanda de que se
tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población en
cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten
sobre el propio ciudadano. El valor didáctico trata de
aquilatar el interés pedagógico de la vegetación
en sus aspectos naturales y culturales y en la educación
y concienciación ambiental de la población. agroganaderas
o preindustriales, configuradoras de paisajes vegetales peculiares.
El valor percepcional atañe la relación perceptiva
(escénica, estética, incluso vivencial) del hombre
(como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación.
A pesar de su consustancial subjetividad, debe ser digno de consideración
puesto que, día a día, crece la demanda de que se
tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población en
cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten
sobre el propio ciudadano. El valor didáctico trata de
aquilatar el interés pedagógico de la vegetación
en sus aspectos naturales y culturales y en la educación
y concienciación ambiental de la población.
Es preciso subrayar,
finalmente, que el interés de conservación de una
determinada agrupación vegetal que, lógicamente,
es elevado cuando lo es también el sumatorio de las puntuaciones
adjudicadas a los diversos elementos valorativos, puede serlo,
igualmente, si un grupo de criterios, criterio o, incluso, subcriterio
aislado obtiene alta puntuación.
B. La prioridad
de conservación, que constituye un concepto solidario
del anterior en la definición y jeraquización de
espacios protegidos, pero que está enfocado, específicamente,
hacia la calibración de la perentoriedad de las actuaciones
conservacionistas. La amenaza se convierte en el parámetro
fundamental para evaluarla, puesto que su influencia sobre ciertas
 cualidades,
como la madurez, rareza, función mesológica o valor
etnobotánico, es esencial, sobre todo desde un punto de
vista dinámico, diacrónico: no hay más que
ver hasta qué punto se ha elaborado alrededor de este concepto,
en sus diversas interpretaciones, un extenso y variado aparato
metodológico, no resultando extraño que vocablos
como "amenaza", "riesgo" o "peligro"
sean de uso constante cuando se habla de protección de
tal o cual elemento natural o cultural. cualidades,
como la madurez, rareza, función mesológica o valor
etnobotánico, es esencial, sobre todo desde un punto de
vista dinámico, diacrónico: no hay más que
ver hasta qué punto se ha elaborado alrededor de este concepto,
en sus diversas interpretaciones, un extenso y variado aparato
metodológico, no resultando extraño que vocablos
como "amenaza", "riesgo" o "peligro"
sean de uso constante cuando se habla de protección de
tal o cual elemento natural o cultural.
El grado de amenaza
que pesa sobre las unidades de vegetación concernidas en
el proceso evaluativo se calibra en función de tres parámetros
básicos: presión demográfica, accesibilidad-transitabilidad
y amenaza alternativa.
El coeficiente de
presión demográfica introduce la variable demográfica
humana en el sistema valorativo. En su virtud, se priman o penalizan
situaciones de alta o baja densidad de población, con mayor
o menor peligro, respectivamente, de alteración de la vegetación.
Ahora bien, es conveniente no limitarse a considerar exclusivamente
la presión demográfica permanente –la computada
usualmente con fines estadísticos–, sino también
la temporal e, incluso, la ocasional.
El coeficiente de
accesibilidad/transitabilidad es un parámetro de atención
inexcusable a la hora de establecer el nivel de amenaza al que
se encuentra expuesta la vegetación, puesto que la presencia
e impronta del hombre (y del ganado) está condicionada
por la topografía del terreno, por la densidad, tamaño,
estado de conservación y grado de penetración de
la red viaria y por la estructura más o menos abierta del
complejo vegetal; en su caso, también por las limitaciones
impuestas por los propietarios, usufructuarios, gestores o administradores
del terreno o por normativa legal dictada por la Administración
(figuras de protección vigentes y efectivas, no sólo
sobre el papel).
 Finalmente,
el coeficiente de amenaza alternativa incluye otro tipo de riesgos
que, eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación
objeto de evaluación de manera grave, real y coetánea
al ejercicio valorativo –o a muy corto plazo–. Atañe a
la presencia de elementos o actividades degradantes tales como
catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos…),
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos
o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de
mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación
original por plantas xenófitas agresivas, desaparición
de la vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento
para infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos,
depósitos, dragados, actividades extractivas, etc. Finalmente,
el coeficiente de amenaza alternativa incluye otro tipo de riesgos
que, eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación
objeto de evaluación de manera grave, real y coetánea
al ejercicio valorativo –o a muy corto plazo–. Atañe a
la presencia de elementos o actividades degradantes tales como
catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos…),
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos
o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de
mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación
original por plantas xenófitas agresivas, desaparición
de la vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento
para infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos,
depósitos, dragados, actividades extractivas, etc.
Esquemáticamente,
nuestro método valorativo se refleja en el organigrama
adjunto. ORGANIGRAMA


|
BIBLIOGRAFÍA
CITADA
Cadiñanos,
J.A. y Meaza, G. (1998): Bases para una biogeografía
aplicada: criterios y sistemas de valoración
de la vegetación. Ediciones Geoforma, Logroño.
Meaza,
G. y Cadiñanos, J.A. (2000): Valoración
de la vegetación. En Meaza, G. (Ed.): Metodología
y práctica de la Biogeografía. Ediciones
del Serbal, Barcelona. |
|
Guillermo Meaza Rodríguez,
José Antonio Cadiñanos Aguirre, Departamento
de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Fotografías: www.euskadi.net y www.nekanet.net |
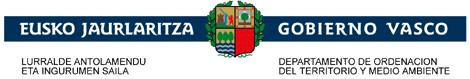

 La
vegetación, sin duda uno de los componentes esenciales
del medio natural, constituye un excelente marcador ambiental,
indicador de afecciones -naturales o antrópicas- que actúan
sobre la estructura y dinámica del sistema natural. Actúa,
pues, como fiable identificador de procesos, cambios, perturbaciones
e impactos que alteran los paisajes y espacios geográficos
en sí mismos, en su aprovechamiento humano o, incluso,
en su ordenación y organización territorial. De
ahí que en la ordenación y gestión del medio
natural resulte imprescindible abordar una valoración rigurosa,
coherente y práctica de la misma con fines, principalmente,
conservacionistas. Desde esta perspectiva, tal evaluación
constituye una herramienta fundamental para el conocimiento y
la toma de decisiones respecto a la vegetación considerada
como patrimonio natural y cultural (Cadiñanos y Meaza,
1998).
La
vegetación, sin duda uno de los componentes esenciales
del medio natural, constituye un excelente marcador ambiental,
indicador de afecciones -naturales o antrópicas- que actúan
sobre la estructura y dinámica del sistema natural. Actúa,
pues, como fiable identificador de procesos, cambios, perturbaciones
e impactos que alteran los paisajes y espacios geográficos
en sí mismos, en su aprovechamiento humano o, incluso,
en su ordenación y organización territorial. De
ahí que en la ordenación y gestión del medio
natural resulte imprescindible abordar una valoración rigurosa,
coherente y práctica de la misma con fines, principalmente,
conservacionistas. Desde esta perspectiva, tal evaluación
constituye una herramienta fundamental para el conocimiento y
la toma de decisiones respecto a la vegetación considerada
como patrimonio natural y cultural (Cadiñanos y Meaza,
1998). Los
de orden natural se fundamentan en parámetros fitocenóticos,
territoriales y mesológicos que informan de los atributos
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus
pautas corológicas y de su relación con el resto
de los elementos del ecogeosistema. Los criterios fitocenóticos
estiman caracteres intrínsecos de la flora y vegetación
tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad
espontánea. Los criterios territoriales son bifactoriales
–se aplican tanto a nivel de especie como de agrupación–
y consideran los atributos de rareza, endemismo, relictismo y
carácter finícola de la flora y vegetación.
A subrayar el hecho de que la práctica totalidad de los
expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como
para determinar, por sí solos, el nivel de protección
requerido por un determinado taxon o agrupación vegetal.
Los criterios mesológicos evalúan la contribución
de la cubierta vegetal a la protección, equilibrio y estabilidad
de la zoocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que
radica. En su virtud, se proponen cinco parámetros, correspondientes
a las funciones geomorfológica, climática, hidrológica,
edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente
relacionados.
Los
de orden natural se fundamentan en parámetros fitocenóticos,
territoriales y mesológicos que informan de los atributos
intrínsecos de la flora y de la vegetación, de sus
pautas corológicas y de su relación con el resto
de los elementos del ecogeosistema. Los criterios fitocenóticos
estiman caracteres intrínsecos de la flora y vegetación
tales como la diversidad, representatividad, madurez y regenerabilidad
espontánea. Los criterios territoriales son bifactoriales
–se aplican tanto a nivel de especie como de agrupación–
y consideran los atributos de rareza, endemismo, relictismo y
carácter finícola de la flora y vegetación.
A subrayar el hecho de que la práctica totalidad de los
expertos les atribuye eficacia diagnóstica suficiente como
para determinar, por sí solos, el nivel de protección
requerido por un determinado taxon o agrupación vegetal.
Los criterios mesológicos evalúan la contribución
de la cubierta vegetal a la protección, equilibrio y estabilidad
de la zoocenosis, el hábitat y el geo-biotopo en el que
radica. En su virtud, se proponen cinco parámetros, correspondientes
a las funciones geomorfológica, climática, hidrológica,
edáfica y faunística, todos ellos estrecha y complejamente
relacionados.  agroganaderas
o preindustriales, configuradoras de paisajes vegetales peculiares.
El valor percepcional atañe la relación perceptiva
(escénica, estética, incluso vivencial) del hombre
(como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación.
A pesar de su consustancial subjetividad, debe ser digno de consideración
puesto que, día a día, crece la demanda de que se
tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población en
cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten
sobre el propio ciudadano. El valor didáctico trata de
aquilatar el interés pedagógico de la vegetación
en sus aspectos naturales y culturales y en la educación
y concienciación ambiental de la población.
agroganaderas
o preindustriales, configuradoras de paisajes vegetales peculiares.
El valor percepcional atañe la relación perceptiva
(escénica, estética, incluso vivencial) del hombre
(como colectivo concreto, no abstracto) respecto a la vegetación.
A pesar de su consustancial subjetividad, debe ser digno de consideración
puesto que, día a día, crece la demanda de que se
tenga en cuenta el sentir mayoritario de la población en
cuestiones que, como la protección de la naturaleza, repercuten
sobre el propio ciudadano. El valor didáctico trata de
aquilatar el interés pedagógico de la vegetación
en sus aspectos naturales y culturales y en la educación
y concienciación ambiental de la población. cualidades,
como la madurez, rareza, función mesológica o valor
etnobotánico, es esencial, sobre todo desde un punto de
vista dinámico, diacrónico: no hay más que
ver hasta qué punto se ha elaborado alrededor de este concepto,
en sus diversas interpretaciones, un extenso y variado aparato
metodológico, no resultando extraño que vocablos
como "amenaza", "riesgo" o "peligro"
sean de uso constante cuando se habla de protección de
tal o cual elemento natural o cultural.
cualidades,
como la madurez, rareza, función mesológica o valor
etnobotánico, es esencial, sobre todo desde un punto de
vista dinámico, diacrónico: no hay más que
ver hasta qué punto se ha elaborado alrededor de este concepto,
en sus diversas interpretaciones, un extenso y variado aparato
metodológico, no resultando extraño que vocablos
como "amenaza", "riesgo" o "peligro"
sean de uso constante cuando se habla de protección de
tal o cual elemento natural o cultural. Finalmente,
el coeficiente de amenaza alternativa incluye otro tipo de riesgos
que, eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación
objeto de evaluación de manera grave, real y coetánea
al ejercicio valorativo –o a muy corto plazo–. Atañe a
la presencia de elementos o actividades degradantes tales como
catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos…),
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos
o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de
mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación
original por plantas xenófitas agresivas, desaparición
de la vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento
para infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos,
depósitos, dragados, actividades extractivas, etc.
Finalmente,
el coeficiente de amenaza alternativa incluye otro tipo de riesgos
que, eventualmente, puedan afectar a la unidad de vegetación
objeto de evaluación de manera grave, real y coetánea
al ejercicio valorativo –o a muy corto plazo–. Atañe a
la presencia de elementos o actividades degradantes tales como
catástrofes naturales o provocadas (inundaciones, fuegos…),
daños palpables por lluvia ácida, vertidos tóxicos
o contaminantes, eutrofización, plagas u otras causas de
mortalidad excesiva, invasión o desplazamiento de la vegetación
original por plantas xenófitas agresivas, desaparición
de la vegetación a corto plazo por talas masivas, acondicionamiento
para infraestructuras, construcciones, tendidos eléctricos,
depósitos, dragados, actividades extractivas, etc.