|
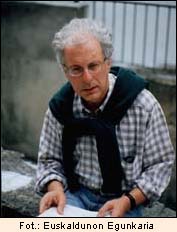 Javier
Sádaba Garay (Portugalete, 1940), es uno de los pensadores
actuales más lúcidos y comprometidos con su País
Vasco natal. Catedrático de Etica y Sociología en
la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de libros sobre
religión y filosofía, habiendo abordado también
la novela de ficción. Columnista y conferenciante de prestigio,
fue firmante del Manifiesto de Madrid sobre el País Vasco,
en el que se reclamaba una solución dialogada al conflicto.
En la entrevista que ha concedido a Euskonews&Media, hemos
hablado largo y amplio sobre aspectos muy relacionados con nuestra
sociedad actual. Javier
Sádaba Garay (Portugalete, 1940), es uno de los pensadores
actuales más lúcidos y comprometidos con su País
Vasco natal. Catedrático de Etica y Sociología en
la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de libros sobre
religión y filosofía, habiendo abordado también
la novela de ficción. Columnista y conferenciante de prestigio,
fue firmante del Manifiesto de Madrid sobre el País Vasco,
en el que se reclamaba una solución dialogada al conflicto.
En la entrevista que ha concedido a Euskonews&Media, hemos
hablado largo y amplio sobre aspectos muy relacionados con nuestra
sociedad actual.
-¿
Es la religión una forma de entender la historia de un
pueblo? (Casos judío o bosnio) O ¿ Puede crear un
estilo de vida, más real, más amplio? (Caso hindú)
La religión puede influir en el desarrollo humano
de muchas formas. El caso judio es muy especial. La idea de pueblo
elegido y de alianza con un Dios único determinará,
de modo original, la autoconciencia del pueblo judio. Más
aún, hará de él (como insistió el
padre del sionismo T.Herlz) un pueblo. Personalmente, y al margen
de interpretaciones más concretas, prefiero una religión
activa, profética (de ruptura profética, decía
Weber) como la hebrea que una religión pasiva como la hindú.
A los que, hoy, con bastante desconocimiento y cierta frivolidad,
reivindican la espiritualidad hindú habría que recordarles
su sistema de castas, el elitismo sacerdotal, la concepción
sierva del ser humano. Entre un pueblo que no se deja asimilar
-el judio- y otros que miran constantemente al infinito, me quedo
con los primeros. Otra cosa es que se rescatara la parte heterodoxa
de la sabiduría oriental. En este sentido el jainismo (en
el que se apoyó Gandhi con la noción de ahimsa o
no sufrimiento) sería un buen compañero del pacifismo
fuerte, político, que deberíamos tener en Occidente.
-¿Cómo
encaja Vd. en este fin de siglo el resurgir de los nacionalismos
europeos?
Los nacionalismos europeos son de distinta índole
y sería un error someterlos a un único análisis.
Por otro lado, el tema del nacionalismo requeriría, para
un desarrollo adecuado, mucho tiempo. De manera sintética
diría lo siguiente. Los nacionalismos europeos se pueden
dividir de forma tripartita. Unos -la mayoría, como ha
señalado el sociólogo E. Gellner- son los conformadores
del actual Estado-Nación (España, Francia, etc...).
De ahí que sea ridículo que algunos, para desacreditar
a algunos nacionalismos periféricos recurran a Gellner
afirmando que todo nacionalismo es perverso. Porque en este caso
también lo sería el Estado-Nación (España,
Francia...) que quieren, a toda costa, defender. Otros nacionalismos
(tal vez el serbio) tienden a concentrar lo peor del -ismo del
nacionalismo; tribalismo, exclusión, etnicismo, etc. Finalmente,
pueden darse otro tipo de nacionalismos que, haciendo uso correcto
de la autodeterminación no sólo reivindiquen derechos
o uso de su potencial político, sino que cuestionen la
rigidez de los Estados existentes, y favorezcan un internacionalismo
actualmente inexistente.
-¿No
cree que el nacionalismo periférico en el estado español
habría sido de diferente planteamiento si no se hubieran
sufrido cuarenta años de dictadura?
Probablemente sí, aunque es difícil (sino
imposible) determinar cuál hubiera sido el curso de algo
que no ha sucedido (no ha sucedido que no hubiera guerra civil).
Lo peor de la guerra civil, aparte del hecho criminal de su existencia,
es, en lo que nos atañe, el haber atascado, con la dictadura,
un proceso que, de una forma, iba a producirse. En cualquier caso,
no creo que sin no se hubiera dado la guerra civil, no se hubieran
planteado cuestiones relativas a lo que entendemos por nacionalismo.
Éste no nace de la guerra civil. Va más lejos tanto
en lo que se refiere al pasado como en lo que se refiere al futuro.
La guerra civil no ha hecho sino posponer y entubiar el problema.
-Los
nacionalismos ¿son forzosamente excluyentes?
Los nacionalismos, tal y como indiqué antes, no
son necesariamente excluyentes. Los Estados, por cierto, sí
suelen serlo. Un nacionalismo excluyente es, como toda forma de
exclusión, rechazable. Un nacionalismo reivindicativo y
universal no tiene por qué estar contaminado de tal defecto.
-Sumergidos
de manera no voluntaria en el remolino de la globalización,
no se está creando un tipo de civilización que trata
de absorber las culturas tradicionales, reduciéndolas a
la nada?
Ciertamente ése es un peligro. El peligro de aculturalización
al que, por cierto, está ayudando, de modo nefasto, el
turismo. Un turismo entontecido que arrasa cualquier vestigio
de cultura. Y aunque no hay razón para mantener cualquier
cosa en la existencia por el hecho de que pertenezca a una determinada
cultura (no hay, sino todo lo contrario, por qué mantener
la ablación del clítoris), lo que se entiende por
memes (unidades mínimas de cultura en semejanza a los genes,
unidades mínimas desde un punto de vista estrictamente
biológico). La cultura, por mucho que se la trivialice
(casi todo se convierte, por arte de magia, en cultura, los Ministerios
de Cultura funcionan como marginalidades políticas o fuentes
de subvención para los amigos, raramente se define de qué
tipo de cultura se está hablando, para qué sirve
o desde dónde ha de encauzarse) es fundamental en la vida
democrática. No sólo en cuanto cultura objetiva,
que materializa bienes a gozar en una comunidad sino, y sobre
todo, como cultura subjetiva. Y es que la condición de
que un ciudadano pueda participar autónomamente en la vida
político-social exige un nivel aceptablemente humano de
cultura. En caso cotrario la democracia hace agua desde sus mismos
cimientos.
-¿Qué
lugar ocupa la filosofía en la vida actual del individuo?
Yo recurriría a la distinción ya clásica
entre filosofía cotidiana al alcance de todos y filosofía
profesional, académica o especializada. La primera hoy
está realmente machacada. Las ideologías estorban,
el hiperutilitarismo economicista manda, el poder recela de la
disidencia ( y la disidencia supone un pensamiento propio, crítico
que, con alguna licencia, llamaríamos filosófico).
Respecto a la segunda o bien vegeta, como sucede en buena parte
de Europa o está bajo el cobijo de la ciencia, como sucede
en lo países anglosajones. Una filosofía viva que
aune, al igual que en ciertos momentos del pasado, los avances
de la ciencia con la implicación práctica en la
vida de todos los días, está por venir. Algún
destello se da. De la misma forma que, siquiera de modo indirecto,
se pide por no pocos sitios.
-Prevaricación,
connivencia, cohecho, crimen de estado, fraude.... y, sin embargo,
el electorado continúa confiando su voto. ¿Cómo
se puede entender esto?
Para mí es de las cosas más comprensibles
e imcomprensibles del mundo. Trataré inmediatamente de
despejar dicha paradoja. Es comprensible porque -bien lo señaló
Dostoyevski- el pueblo busca seguridad, comodidad y teme ser libre.
De ahí que prefiera lo malo conocido o lo bueno por conocer.
Añadamos a esto el bombardeo constante de la propaganda
estatal, la sumisión de los medios de comunicación,
la carencia de voces independientes o su imposibilidad de tener
eco. Pero es del todo incomprensible si definimos al ciudadano
como un individuo que actúa, responsablemente, en función
de las experiencias acumuladas. En este sentido es frustrante
la incapacidad para crear modelos alternativos absteniéndose,
participando en movimientos sociales que sacudan la inercia del
poder o negándose, sin más, a recibir como moneda
verdadera lo que es falso. Si se fuera medianamente consecuente
( y la moral, en buena medida es coherencia) pronto se habría
echado del poder a los corruptos. Todavía más, si
no se da ese paso, si no hay una actitud menos cobarde y más
valiente nada cambiará. Y así se seguirá
corrompiendo.
-Decía
Foucault que el derecho es, a veces, como la máscara del
poder, que no se sabe si trata de ocultar a éste...
Tan bien como Foucault lo dijo un profesor español
al insistir en la idea de que el derecho ha sio instrumento de
los poderosos. Es también la concepción clásica
marxista del derecho. Por mi parte creo que convendría
hacer la siguiente distinción. Por un lado, y de hecho,
las leyes han sido el rostro camuflado de los que mandan. Dificilmente
sería posible negarlo si se echa un vistazo a la historia.
Por otro lado, sin embargo, lograr normas justas que sean la expresión
más refinada de nuestros intereses es la ambición
más sana a la que puede aspirar quien desee construir una
comunidad en armonía. Ahora bien, mientras eso no se obtenga
lo justo es negarse a obedecer todo aquello que sea producto de
la impostura, el embuste o el miedo. Que es mucho.
-Parece
lógico pensar que el individuo -sea de donde sea- trate
de conseguir una forma de vida alejada de maximalismos pero consecuente
con una máximas mínimas. En caso contrario, ¿No
estaríamos precisamente abonando un ser no solidario y
poco fiel con su otro entorno?
Me parece fundamental la idea de "Normas mínimas".
Más aún, la mejor de la morales posibles es aquella
que siendo una ética mínima en el sentido de no
dogmatizar nada se toma muy en serio, sin embargo, ciertas actitudes
básicas sin las cuales perdemos nuestro sello humano. Por
ejemplo, entra dentro de tales normas o principios mínimos
pero inexcusables tratar a los demás no como objetos o
instrumentos sino como sujetos de derechos. Cosa que de palabra
parece que todo el mundo otorga. El asunto es vivirlo, practicarlo,
realizarlo. En este sentido la norma mínima no es algo
en el aire o sumamente general sino anclado en la vida diaria.
Y dinámico en cuanto que no descansarà mientras
exista un gramo de injusticia ( y hay toneladas)
-¿No
cree Vd. que la sociedad occidental está cayendo, quizás
inconscientemente, en un estilo de vida ajeno a la reflexión
profunda, alienado por estímulos externos poderosos (ocio
"obligado", oferta audiovisual desmesurada y hábilmente
dirigida, pseudopasiones...)?
Desde hace tiempo probablemente se ha acelerado la alienación
en el sentido de alejamiento de lo que más nos importa.
Y lo que más nos importa somos nosotros mismos. El amor
de uno, la preocupación de uno mismo es esencial en la
construcción de la persona y de la colectividad. Una preocupación
que no es egoista. Responde, más bien, al mandato de llevar
a buen puerto lo que, responsablemente, construimos. Todo está
orquestado, por el contrario, para que nos olvidemos de dicho
mandato y obtengamos una seudofelicidad delegada. El "robot
alegre" es la imagen patética de un individuo que
sigue, entontecido, lo que le mandan.
-La
velocidad de actuación (o quizás justamente lo contrario,
es decir de la no-actuación) de la sociedad actual, ¿
No está poniendo en peligro la esencia del pueblo, su memoria,
sus valores tradicionales? ¿No es la inducción al
olvido un arma poderosa manejada por los poderes instituidos?
Decía Machado que iba deprisa por la vida. Habría
que recordar la máxima constantemente para vencer, con
serenidad, a la prisa. La paciencia y la ironía, dijo un
célebre marxista, son las virtudes del revolucionario.
O en frase, esta vez de Gandhi, el bien va lento, va despacio
hasta llegar a su fin. No creo que exista algo así como
una esencia de un pueblo. Pero creo que la serenidad para mirar
hacia atrás y no olvidar, la capacidad para hacer el bien
y la paciencia con los que le ha tocado a uno vivir constituyen
lo que habría que entender por pueblo. Y nadie tiene derecho
a quitarlo. |


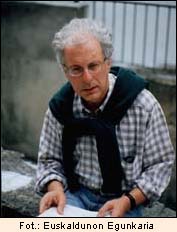 Javier
Sádaba Garay (Portugalete, 1940), es uno de los pensadores
actuales más lúcidos y comprometidos con su País
Vasco natal. Catedrático de Etica y Sociología en
la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de libros sobre
religión y filosofía, habiendo abordado también
la novela de ficción. Columnista y conferenciante de prestigio,
fue firmante del Manifiesto de Madrid sobre el País Vasco,
en el que se reclamaba una solución dialogada al conflicto.
En la entrevista que ha concedido a Euskonews&Media, hemos
hablado largo y amplio sobre aspectos muy relacionados con nuestra
sociedad actual.
Javier
Sádaba Garay (Portugalete, 1940), es uno de los pensadores
actuales más lúcidos y comprometidos con su País
Vasco natal. Catedrático de Etica y Sociología en
la Universidad Autónoma de Madrid, es autor de libros sobre
religión y filosofía, habiendo abordado también
la novela de ficción. Columnista y conferenciante de prestigio,
fue firmante del Manifiesto de Madrid sobre el País Vasco,
en el que se reclamaba una solución dialogada al conflicto.
En la entrevista que ha concedido a Euskonews&Media, hemos
hablado largo y amplio sobre aspectos muy relacionados con nuestra
sociedad actual.