|
 La
capacidad reproductora es en esencia uno de los ejes primordiales
sobre los que se mueve la evolución de los seres vivos.
La selección natural no actúa sobre el más
apto, sino sobre el más apto de los que se reproducen (Carrobles,
J. A., 1990), pues los genes del individuo más capacitado
morirán con él y no podrán contribuir en
nada a la evolución de la especie, a no ser que esos genes
pasen a las siguientes generaciones por medio de la reproducción.
Por lo tanto, los seres vivos cuando llegan a la edad adulta,
entran en la vorágine de busca de pareja con la que tener
descendencia, movidos bien por el instinto de conservación
de la especie o bien por el de la perduración de los propios
genes. Sea cual sea la razón por la cual se reproduzcan,
lo cierto es que con ello consiguen que perduren o, mejor dicho,
puedan perdurar las informaciones escritas en sus genes, así
como la continuación de la especie a lo largo del tiempo,
es decir evolucionar. La
capacidad reproductora es en esencia uno de los ejes primordiales
sobre los que se mueve la evolución de los seres vivos.
La selección natural no actúa sobre el más
apto, sino sobre el más apto de los que se reproducen (Carrobles,
J. A., 1990), pues los genes del individuo más capacitado
morirán con él y no podrán contribuir en
nada a la evolución de la especie, a no ser que esos genes
pasen a las siguientes generaciones por medio de la reproducción.
Por lo tanto, los seres vivos cuando llegan a la edad adulta,
entran en la vorágine de busca de pareja con la que tener
descendencia, movidos bien por el instinto de conservación
de la especie o bien por el de la perduración de los propios
genes. Sea cual sea la razón por la cual se reproduzcan,
lo cierto es que con ello consiguen que perduren o, mejor dicho,
puedan perdurar las informaciones escritas en sus genes, así
como la continuación de la especie a lo largo del tiempo,
es decir evolucionar.
Para asegurar en
mayor medida el éxito reproductivo, los animales presentan
unas épocas de celo, en las cuales por medio de olores,
marcas, etc. saben cuando ocurre la ovulación en la hembra
y así asegurar que después de la realización
de la cópula tendrá lugar la fecundación
del óvulo y consiguientemente el nacimiento de nuevos seres,
logrando su continuidad en el tiempo.
 Sin
embargo, la ovulación de las hembras humanas es oculta,
es decir, ni la propia mujer sabe en que momento ocurre la ovulación,
cuando es fértil, a no ser que realice una serie de cálculos. Sin
embargo, la ovulación de las hembras humanas es oculta,
es decir, ni la propia mujer sabe en que momento ocurre la ovulación,
cuando es fértil, a no ser que realice una serie de cálculos.
La no existencia
de épocas de celo o estro en la especie humana, conlleva
el que el acto sexual humano tenga dos funciones: por una parte
la consecución de la reproducción de la especie
y por otra el disfrute sexual en sí, interpretado por algunos
como un hecho claro de que se halla también al servicio
de la vinculación de pareja (Eirl-Eibesfelt, I., 1993).
En muchos casos se
analiza la existencia del placer sexual, presente en muchos animales,
como una forma de "incentivar" a los individuos a realizar
el acto sexual para conseguir su propósito reproductor.
Bajo este prisma, la ovulación oculta de las mujeres en
la especie humana, conllevaría un aumento en el grado de
placer sexual para conseguir que el número de relaciones
sexuales aseguren que alguna de ellas sea reproductora.
 Lo
que parece deducirse de lo anterior es que la sexualidad humana
da un salto evolutivo con respecto a otras especies animales,
próximas incluso a nosotros, debido a la característica
femenina de la ocultación de la ovulación. Aunque
en algunas especies de primates (orangután, gorila) es
imposible relacionar la ovulación con la actividad sexual
(López Sánchez, F.; 1997), la ovulación no
es oculta. Lo
que parece deducirse de lo anterior es que la sexualidad humana
da un salto evolutivo con respecto a otras especies animales,
próximas incluso a nosotros, debido a la característica
femenina de la ocultación de la ovulación. Aunque
en algunas especies de primates (orangután, gorila) es
imposible relacionar la ovulación con la actividad sexual
(López Sánchez, F.; 1997), la ovulación no
es oculta.
La sexualidad humana,
por lo tanto, tiene razón de ser en sí misma. La
hembra humana al perder su capacidad de ser consciente de su ovulación,
no puede saber cuando es fértil. En las sociedades occidentales
al ir a la escuela comienza a ser consciente de lo que suponen
las menstruaciones, de lo de los ciclos de 28 días, etc.
¿Pero desde cuando sabe la humanidad todo esto? Existen hoy en
día ciertas culturas que todavía no relacionan el
coito con el embarazo, pensando que este último es cuestión
de la acción divina. Cabe pensar, que sin estos conceptos
aprendidos recientemente, la mujer lo que debería de perseguir
es la obtención del placer sexual a la cual biológicamente
esta "enganchada", y a través de dicha búsqueda
del placer la evolución ha conseguido que nos reproduzcamos.
Debido a la importancia
de la reproducción en la evolución de las especies,
los animales tienden a conservar su capacidad reproductora hasta
el final de sus vidas, perdiéndola poco antes de morir
o muriendo poco después de perderla. Esto parece cumplirse
tanto en animales poco desarrollados como en animales superiores,
como por ejemplo el hombre. En el caso de la mujer, nos encontramos
de nuevo con otro salto evolutivo ya que conserva la vida durante
varios años después de haber perdido su capacidad
reproductora, siendo este período más prolongado
en las mujeres de las sociedades occidentales
Debido a diversos
factores, la especie humana ha conseguido prolongar su longevidad,
pero mientras el hombre al hacerlo ha prolongado su época
fértil, la mujer parece mantener su época de fertilidad
con la misma duración y prolonga su duración de
vida en estado infértil. Por lo tanto, la infertilidad
femenina, deja de ser exclusivamente consecuencia de enfermedad
para convertirse en una característica evolutiva, siendo
la única hembra de todo el reino animal que presenta esta
característica.
Si tenemos en cuenta
que la vida media de la mujer por ejemplo en Euskadi es de 82
años, una mujer que vive hasta esa edad pasa un 63’41%
de su vida en época no fértil, 14 años antes
de su madurez reproductora y 38 años después de
haber perdido dicha capacidad, mientras que sólo 29 años
de su vida corresponden a la época reproductora. Esto por
supuesto es válido para las sociedades occidentales, ya
que en muchos países las mujeres tienen una longevidad
menor.
 Las
razones por las que la biología de la mujer no haya evolucionado
en el sentido de aumentar el número de años fértiles
pueden ser numerosas y no es la finalidad de este escrito, sin
embargo si quiero resaltar por una parte, el diferente camino
evolutivo seguido por hombres y mujeres en este sentido y el hecho
que la mujer pasa gran parte de su vida en estado de infertilidad,
y solamente durante el 35-40% de su vida, aún estando en
edad fértil, podrá o no reproducirse, es decir,
ser madre (Peña, 1998). Las
razones por las que la biología de la mujer no haya evolucionado
en el sentido de aumentar el número de años fértiles
pueden ser numerosas y no es la finalidad de este escrito, sin
embargo si quiero resaltar por una parte, el diferente camino
evolutivo seguido por hombres y mujeres en este sentido y el hecho
que la mujer pasa gran parte de su vida en estado de infertilidad,
y solamente durante el 35-40% de su vida, aún estando en
edad fértil, podrá o no reproducirse, es decir,
ser madre (Peña, 1998).
Sin embargo, hasta
hace bien poco, y todavía en ciertas culturas, se le ha
considerado a la mujer incapaz de sentir placer sexual, considerándola
exclusivamente como reproductora.
La evolución
cultural, que en el ser humano tiene mayor fuerza que la biológica,
ha tratado casi siempre de ignorar que la infertilidad es tan
femenina como la fecundidad. Que la infertilidad es algo intrínseco
al ser mujer y no un período negativo o una carencia. La
sociedad apremia a aquellas parejas que no tienen hijos biológicos
a que los tenga y constituya una familia (Warnock, 1984; en Stolcke,
1998). No entra en nuestras cabezas que alguien pueda no querer
tener hijos biológicos y menos si es mujer.
Viendo que la superpoblación
humana es uno de los problemas mayores a los que se enfrenta este
siglo y sabiendo que la reproducción basada en el instinto
de supervivencia no tiene ningún sentido en nuestra especie,
parecería lo más lógico que la racionalidad
del ser humano hubiera evolucionado en otro sentido.
Antes de reconocer
que el ser madre no es igual a ser mujer sino un estado alcanzable
exclusivamente en una época de la vida de ésta,
se quiere hacernos creer que la infertilidad es una enfermedad,
un fallo de la naturaleza humana, que impide el desarrollo integro
de toda mujer, por lo que la clínica medica propone a las
parejas infertiles que se sometan a las nuevas técnicas
de reproducción asistida e intenten tener hijos biológicos
cueste lo que cueste (Alda, C. y col. ; 1996). Se está
tratando de que mujeres que ya no pueden tener hijos por medios
naturales se sometan a las nuevas técnicas de reproducción
y tengan descendencia a edades avanzadas. Las sociedades occidentales
están presionando a la mujer, en aras a paliar, de alguna
forma, el descenso de la natalidad habido en estos últimos
años, para que tengan hijos a cualquier edad, ¡hoy en día
todo tiene solución!. Parece que de algún modo quieren
responsabilizar a la mujer del envejecimiento de las sociedades
occidentales.
Con las técnicas
de "Tecnorreproducción", la época de fertilidad,
que por naturaleza constituye un período inferior a la
mitad de nuestros días, se convierte en algo que puede
perseguirnos hasta entrados los primeros años de la tercera
edad. Toda mujer al acercarse a los últimos años
de su época fértil e influenciada, en parte, por
la errónea concepción social de mujer = madre, tiene
que tomar la no siempre fácil decisión, de tener
o no descendencia.
Sería mejor,
en lugar de intentar que la mujer prolongue su período
reproductor hasta edades más avanzadas, para que así
cuadre con nuestra idea de mujer = mujer reproductora = madre,
asumiésemos que la infertilidad femenina supone una aptitud
más entre las muchas que tienen las mujeres, y orientásemos
todos nuestros esfuerzos hacia una educación sexual para
el desarrollo de la mujer en toda su plenitud.
|
BIBLIOGRAFÍA
ALDA,
C.; R. BAYO-BORRÁS; N. CAMPS; G. CÁNOVAS
SAU; M. SENTÍS Y E. SENTÍS, (1996):
Maternidad y técnicas de reproducción
asistida: una perspectiva psicoanalítica.
Ediciones cátedra, Universitat de Valencia,
Instituto de la Mujer.
CARROBLES,
J. A. (1990): Biología y Psicofisiología
de la Conducta Sexual. Ed. Fundación Universidad-Empresa,
Madrid.
EIRL-EIBESFELT
(1993): Biología del comportamiento humano.
Manual de etología humana. Alianza Psicología,
Madrid.
LOPEZ-SANCHEZ,
F. (1997): Afecto y Sexualidad. Avances de
Sexología, Ed. J. Gomez Zapirain; Servicio
Editorial de la UPV/EHU, San Sebastián.
PEÑA,
J. (1998):Educación Ambiental y tecnorreproducción.
Pedagogía Social, nº2 Segunda época,
109-120.
STOLCKE,
V. (1998): El sexo de la Biotecnología;
Genes en el laboratorio y en la fabrica, coordinadores
Duran, A. Y Riechmann, J; Ed. Trotta, Madrid. |
|
Junkal Peña Othaitz,
UPV/EHU |
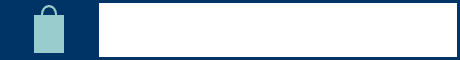

 La
capacidad reproductora es en esencia uno de los ejes primordiales
sobre los que se mueve la evolución de los seres vivos.
La selección natural no actúa sobre el más
apto, sino sobre el más apto de los que se reproducen (Carrobles,
J. A., 1990), pues los genes del individuo más capacitado
morirán con él y no podrán contribuir en
nada a la evolución de la especie, a no ser que esos genes
pasen a las siguientes generaciones por medio de la reproducción.
Por lo tanto, los seres vivos cuando llegan a la edad adulta,
entran en la vorágine de busca de pareja con la que tener
descendencia, movidos bien por el instinto de conservación
de la especie o bien por el de la perduración de los propios
genes. Sea cual sea la razón por la cual se reproduzcan,
lo cierto es que con ello consiguen que perduren o, mejor dicho,
puedan perdurar las informaciones escritas en sus genes, así
como la continuación de la especie a lo largo del tiempo,
es decir evolucionar.
La
capacidad reproductora es en esencia uno de los ejes primordiales
sobre los que se mueve la evolución de los seres vivos.
La selección natural no actúa sobre el más
apto, sino sobre el más apto de los que se reproducen (Carrobles,
J. A., 1990), pues los genes del individuo más capacitado
morirán con él y no podrán contribuir en
nada a la evolución de la especie, a no ser que esos genes
pasen a las siguientes generaciones por medio de la reproducción.
Por lo tanto, los seres vivos cuando llegan a la edad adulta,
entran en la vorágine de busca de pareja con la que tener
descendencia, movidos bien por el instinto de conservación
de la especie o bien por el de la perduración de los propios
genes. Sea cual sea la razón por la cual se reproduzcan,
lo cierto es que con ello consiguen que perduren o, mejor dicho,
puedan perdurar las informaciones escritas en sus genes, así
como la continuación de la especie a lo largo del tiempo,
es decir evolucionar.  Sin
embargo, la ovulación de las hembras humanas es oculta,
es decir, ni la propia mujer sabe en que momento ocurre la ovulación,
cuando es fértil, a no ser que realice una serie de cálculos.
Sin
embargo, la ovulación de las hembras humanas es oculta,
es decir, ni la propia mujer sabe en que momento ocurre la ovulación,
cuando es fértil, a no ser que realice una serie de cálculos. Lo
que parece deducirse de lo anterior es que la sexualidad humana
da un salto evolutivo con respecto a otras especies animales,
próximas incluso a nosotros, debido a la característica
femenina de la ocultación de la ovulación. Aunque
en algunas especies de primates (orangután, gorila) es
imposible relacionar la ovulación con la actividad sexual
(López Sánchez, F.; 1997), la ovulación no
es oculta.
Lo
que parece deducirse de lo anterior es que la sexualidad humana
da un salto evolutivo con respecto a otras especies animales,
próximas incluso a nosotros, debido a la característica
femenina de la ocultación de la ovulación. Aunque
en algunas especies de primates (orangután, gorila) es
imposible relacionar la ovulación con la actividad sexual
(López Sánchez, F.; 1997), la ovulación no
es oculta.  Las
razones por las que la biología de la mujer no haya evolucionado
en el sentido de aumentar el número de años fértiles
pueden ser numerosas y no es la finalidad de este escrito, sin
embargo si quiero resaltar por una parte, el diferente camino
evolutivo seguido por hombres y mujeres en este sentido y el hecho
que la mujer pasa gran parte de su vida en estado de infertilidad,
y solamente durante el 35-40% de su vida, aún estando en
edad fértil, podrá o no reproducirse, es decir,
ser madre (Peña, 1998).
Las
razones por las que la biología de la mujer no haya evolucionado
en el sentido de aumentar el número de años fértiles
pueden ser numerosas y no es la finalidad de este escrito, sin
embargo si quiero resaltar por una parte, el diferente camino
evolutivo seguido por hombres y mujeres en este sentido y el hecho
que la mujer pasa gran parte de su vida en estado de infertilidad,
y solamente durante el 35-40% de su vida, aún estando en
edad fértil, podrá o no reproducirse, es decir,
ser madre (Peña, 1998).