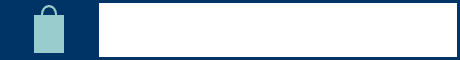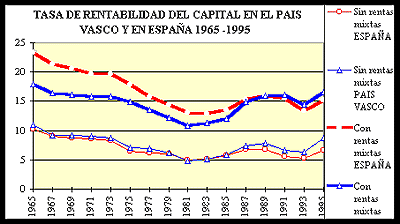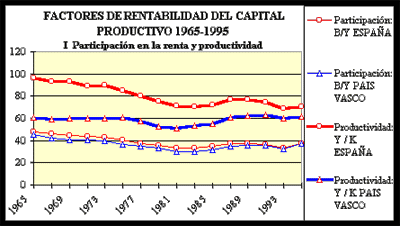|
En
los últimos veinte años se ha producido una clara
recuperación de la rentabilidad del capital en el área
de la OCDE, desde valores del 15% hasta el entorno del 20%, tendencia
que es común a la Unión Europea, que no obstante
se mueve en niveles más bajos cercanos al entorno del 15%.
La economía española por su parte se sitúa
a medio camino entre las cifras de las dos áreas económicas
citadas, habiendo alcanzado cifras incluso superiores a la OCDE
en los años de fuerte crecimiento de finales de los ochenta.
La economía
vasca no ha sido ajena a esas tendencias de nuestro entorno económico
y por ello una de las conclusiones más destacadas del estudio
"Tasa de beneficio, crecimiento económico y distribución
de la renta. Una visión postkeynesiana con aplicación
a las economías vasca y española en el periodo 1965-1995."
(Cuadernos de Azkoaga, nº 10. Eusko Ikaskuntza); es la constatación
de la firme recuperación de la rentabilidad del capital
desde principios de los ochenta hasta alcanzar niveles similares
a los de la economía española.
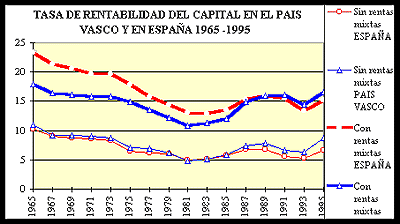
Para valorar en su
justa medida esa evolución, hay otra constatación
que no es menos importante: ese comportamiento rompe con una tendencia
descendente que se registraba invariablemente desde 1965 y que
tocó su suelo precisamente en 1981. La crisis de finales
de los años setenta no hizo sino agudizar una crisis de
rentabilidad que venía gestándose desde hacía
quince años antes.
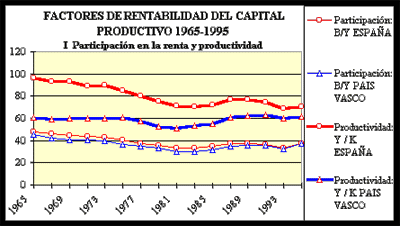
Un aspecto igualmente
interesante es que, con la excepción del periodo 1977-1981,
la crisis de rentabilidad de la economía vasca no se debía
a una escasa participación de los beneficios en la renta,
sino a una débil productividad del capital. Ha sido la
corrección de esa debilidad la que ha permitido la firme
recuperación de la rentabilidad, que se ha mantenido en
niveles superiores al 20% entre 1989 y 1995.
Esa baja productividad
relativa del capital, estimada con datos macroeconómicos,
expresa el mismo fenómeno que la baja rotación de
activos puesta de manifiesto en los análisis de la Central
de Balances. En ese sentido, no cabe duda de que se ha producido
no sólo una reconversión sino una transformación
profunda ligada a una mejora de la gestión empresarial.
Esa transformación
económica nos presenta hoy una economía que tiene
una menor relación capital/trabajo, esto es, un menor grado
de mecanización, pero que desde 1983, dejando aparte excepciones
como la de la aguda recesión de 1993, consigue unas altas
tasas de progreso técnico que se cifran entre el 2% y el
4% anual.
Aunque 1995 queda
ya algo lejano, lo cierto es que la continuidad del crecimiento,
las mejoras de gestión ahorradoras de capital y los efectos
de la introducción de las nuevas tecnologías nos
sitúan ante un escenario favorable.
Sin embargo, en los
últimos meses las sombras se están enseñoreando
del horizonte, en su mayor parte como consecuencia de la inadaptación
de las instituciones y las políticas a la nueva economía
globalizada.
Ahora que parece
que se avecinan tiempos de deflación, el déficit
público vuelve a ser insustituible como mecanismo de respiración
artificial del sistema, justamente cuando el fundamentalismo financiero
pretende proscribirlo so pretexto de unas ideas que reflejan la
más trasnochada teoría económica. Si a ello
añadimos la explosión de la deuda americana cabalgando
a lomos de una burbuja especulativa de enormes proporciones, las
distorsiones causadas por los movimientos de capitales y crisis
de imposible salida como la de Argentina, se comprenderá
que los factores institucionales representan un serio riesgo para
el inmediato futuro de la economía internacional.
Y lo curioso del
caso es que, instituciones aparte, la nueva revolución
tecnológica proporciona las bases para una nueva onda larga
de prosperidad, porque induce aumentos de productividad y una
reducción de la relación capital trabajo que inciden
positivamente en la tasa de beneficio y pueden poner en marcha
un proceso acumulativo de crecimiento.
El mismo ser humano
que ha creado las condiciones tecnológicas para la prosperidad
ha diseñado un marco institucional que puede llevarla al
traste, posponiéndola hasta la superación del trance
de una severa crisis.
Alberto Alberdi
Larizgoitia, economista |