|
Los
investigadores, o investigadoras, que han tratado el proceso de
urbanización del País Vasco en la Edad Media han
hecho, por lo general, propuestas de periodización del
mismo, no desde una perspectiva global, sino refiriéndose
exclusivamente a cada uno de sus territorios históricos.
Por otra parte, ni siquiera ofrecen el mismo número de
cortes periodológicos, ni son coincidentes los argumentos
justificativos de los mismos.
Asumiendo ciertos
riesgos, en alguna medida disculpables por el carácter
provisional con que la ofrezco, trataré de hacer una propuesta
global de periodización del proceso de urbanización
del País Vasco. Dicha propuesta va a tener un carácter
ternario, es decir, distinguiré tres etapas en tal proceso.
La elección de este número es, por supuesto, arbitraria,
aunque no es menos cierto que las divisiones ternarias tienen
en Occidente un fuerte arraigo en la organización de cualquier
conocimiento, en cuyo origen no es difícil encontrar algunos
ecos de la primitiva cultura indoeuropea.

Laguardia
(Araba).
La primera etapa
se extendería desde principios del siglo XII hasta 1200,
coincidiendo con un momento de crecimiento económico continuado
y de desarrollo de las fuerzas productivas. En dicho año
Guipúzcoa y Alava, con la excepción de Laguardia
y su tierra, fueron incorporadas al reino de Castilla por Alfonso
VIII. Vizcaya formaba parte del mismo desde algunos años
antes, bien que como un señorío, cuyo titular, del
linaje de los Haro, formaba parte del más selecto grupo
de ricos hombres castellanos. En 1200 concluían de forma
favorable para Castilla dos siglos, aproximadamente, de alternancia
de la soberanía navarra o castellana sobre el País
Vasco. Las iniciativas fundacionales de las villas en esta primera
etapa corresponden principalmente a los reyes de Navarra, respondiendo
a motivaciones de afianzamiento del realengo, defensa de la frontera
y aseguramiento de la salida navarra al Cantábrico. El
elenco de villas de fundación navarra, obra de Sancho VI
y de Sancho VII, es el siguiente: Laguardia, San Sebastián,
Vitoria, Antoñana, Bernedo, La Puebla de Arganzón,
Treviño y Labraza. En Vizcaya la primera villa del señorío
es Valmaseda, fundada en 1199.
Las iniciativas castellanas
en esta etapa se reducen a la concesión de un fuero señorial
a Villafranca de Estíbaliz, hacia 1100, y de un nuevo fuero
a Salinas de Añana por Alfonso VII, en 1140.
La segunda etapa
comprendería desde 1200 hasta 1295. El panorama general
sigue siendo de crecimiento, pero en las dos últimas décadas
observamos ya algunos síntomas de la crisis que se avecina
en el sistema feudal. En los primeros años del nuevo siglo,
Alfonso VIII, interesado en potenciar el desarrollo de la costa
guipuzcoana, tanto por razones económicas como estratégicas,
otorgó fuero a Fuenterrabía (1203), Guetaria (1209)
y Motrico (1209). Pero el interior guipuzcoano y toda Alava vieron
interrumpido a partir de 1200 el proceso urbanizador.
Semejante paralización
habría que ponerla en conexión con los acuerdos
que Alfonso VIII establecería en torno a dicho año
con la nobleza feudal alavesa y guipuzcoana, que hicieron posible
la incorporación a Castilla de dichos territorios, pues
los nobles alaveses y guipuzcoanos no sintonizaban para nada con
el fortalecimiento del realengo navarro como consecuencia más
inmediata del programa urbanizador diseñado por Sancho
VI y Sancho VII. Fernando III respetó también tales
acuerdos pues sus empresas militares en Andalucía desviaron
los recursos humanos y económicos hacia esta zona, dejando
prácticamente estancando el desarrollo urbano tanto de
la costa como del interior del País Vasco, donde sólo
se registran las fundaciones de Zarauz (1237) y Labastida (1242).
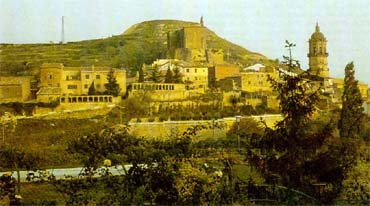
Labastida (Araba).
La situación
cambiará radicalmente con Alfonso X, que impulsará
un ambicioso programa de creación de nuevas villas, cuyo
objetivo esencial, aparte de los de índole política
o estratégica, es asegurar los caminos que unían
a Vitoria, que alcanzará en estos años un espectacular
desarrollo, con la costa cantábrica. Durante el breve reinado
de Sancho IV sólo se fundó Deva (1294).
 Durante
este período en el Señorío de Vizcaya las
fundaciones de nuevas villas se producen tanto en el interior
como en la costa. Lope Díaz II (1214-1236) fundará
Orduña, Bermeo y Plencia; Diego López III (1236-1254)
Ochandiano y Lope Díaz III (1254-1288) Lanestosa. Durante
este período en el Señorío de Vizcaya las
fundaciones de nuevas villas se producen tanto en el interior
como en la costa. Lope Díaz II (1214-1236) fundará
Orduña, Bermeo y Plencia; Diego López III (1236-1254)
Ochandiano y Lope Díaz III (1254-1288) Lanestosa.
La tercera etapa
se iniciaría en 1295, a partir del reinado de Fernando
IV, viniendo a coincidir con la llamada Baja Edad Media, caracterizada
en su primera parte por la grave crisis del sistema feudal, que
se manifiesta principalmente a través de la contracción
demográfica, las graves alteraciones de precios y salarios,
la caída de las rentas señoriales y el incremento
de la conflictividad social. Tales circunstancias, en principio,
no parecen las más favorables para estimular la fundación
de villas, pero en el caso del País Vasco no fueron obstáculo
insuperable para que el proceso de urbanización continuara
e, incluso, se intensificara, como es particularmente evidente
en Vizcaya y en Guipúzcoa. En el primer caso, se fundaron
15 villas entre 1297 y 1376, frente a las seis que fueron fundadas
en las dos etapas anteriores. Los cuatro últimos aforamientos
vizcaínos -Miravalles, Munguía, Larrabezúa
y Rigoitia- fueron hechos por el infante don Juan, heredero de
la corona de Castilla, en quien vino a recaer la titularidad del
Señorío de Vizcaya en 1370 , y que desarrolló
una eficaz acción de gobierno en dicho territorio durante
los años en que fue infante, hasta 1379. En Guipúzcoa
se fundaron 15 villas entre 1310 y 1383, mientras que sólo
10 lo fueron en las dos etapas anteriores. El contraste lo ofrece
Alava, donde fueron fundadas seis villas entre 1312, en que recibió
fuero Berantevilla, y 1338, en que lo recibió Monreal de
Zuya (Murguía), mientras que en las dos primeras etapas
fueron aforadas 16 villas, a las que se puede añadir otras
dos más, Villafranca de Estíbaliz y Portilla de
Ibda.
Muchas de las villas
vascas fundadas en esta última etapa no responden a la
iniciativa real sino a la de los propios pobladores, que buscan
en el agrupamiento tras los muros de una villa la seguridad y
protección que no les brinda el poblamiento disperso. Los
criterios defensivos son determinantes en los últimos procesos
fundacionales, en unos casos frente a gentes de otros señoríos,
como se observa en las villas guipuzcoanas en relación
a Vizcaya, Gascuña o Navarra, y en otros, de una manera
más generalizada, por la búsqueda de seguridad por
parte de los campesinos con el fin de escapar de las agresiones
de la nobleza banderiza, cuya presión se agudiza en los
momentos de crisis.
Concluído
el proceso, el País Vasco nos presenta un paisaje intensamente
urbanizado, aunque las villas están distribuidas de forma
desigual, siendo la zona limítrofe entre Guipúzcoa
y Vizcaya donde se da la mayor concentración. Precisamente
en dicho espacio es donde se localiza Mondragón y las cuatro
villas que recibieron su fuero.
 Desde
un punto de vista jurídico-institucional las villas vascas
dispusieron de unos ordenamientos inspirados en el llamado «derecho
de francos», a través de dos modelos foráneos, el
fuero de Estella, de inspiración jaquesa, que es el fuero
concedido a San Sebastián, y a partir de este último
a las restantes villas costeras guipuzcoanas y a dos del interior
Usúrbil y Hernani- , y el fuero de Logroño, que
bien directamente o través de la versión del fuero
de Vitoria se extendió por las restantes villas del País
Vasco , lo que suponía un avance muy importante en el proceso
de territorialización del derecho local. De este esquema
general hay que exceptuar Salinas de Añana, cuyo fuero
no se inspira en el de Logroño, y las cuatro últimas
fundaciones de Alfonso XI en Alava, es decir, Villarreal, Elburgo,
Alegría y Monreal de Zuya, que recibieron directamente
el Fuero Real. Este ordenamiento legal, fruto de la ingente obra
jurídico-legislativa de Alfonso X el Sabio, alcanzó
una gran difusión por toda la Corona de Castilla, incluidas
las villas vascas, a partir de su redacción a principios
del reinado , y sirvió como una suerte de derecho complementario
en relación al contenido en cada uno de los respectivos
fueros municipales. Desde
un punto de vista jurídico-institucional las villas vascas
dispusieron de unos ordenamientos inspirados en el llamado «derecho
de francos», a través de dos modelos foráneos, el
fuero de Estella, de inspiración jaquesa, que es el fuero
concedido a San Sebastián, y a partir de este último
a las restantes villas costeras guipuzcoanas y a dos del interior
Usúrbil y Hernani- , y el fuero de Logroño, que
bien directamente o través de la versión del fuero
de Vitoria se extendió por las restantes villas del País
Vasco , lo que suponía un avance muy importante en el proceso
de territorialización del derecho local. De este esquema
general hay que exceptuar Salinas de Añana, cuyo fuero
no se inspira en el de Logroño, y las cuatro últimas
fundaciones de Alfonso XI en Alava, es decir, Villarreal, Elburgo,
Alegría y Monreal de Zuya, que recibieron directamente
el Fuero Real. Este ordenamiento legal, fruto de la ingente obra
jurídico-legislativa de Alfonso X el Sabio, alcanzó
una gran difusión por toda la Corona de Castilla, incluidas
las villas vascas, a partir de su redacción a principios
del reinado , y sirvió como una suerte de derecho complementario
en relación al contenido en cada uno de los respectivos
fueros municipales.
César González Mínguez,
Catedrático de Historia Medieval. Universidad del País
Vasco. Vitoria
Fotografías: Enciclopedia Auñamendi |



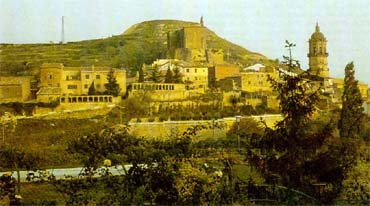
 Durante
este período en el Señorío de Vizcaya las
fundaciones de nuevas villas se producen tanto en el interior
como en la costa. Lope Díaz II (1214-1236) fundará
Orduña, Bermeo y Plencia; Diego López III (1236-1254)
Ochandiano y Lope Díaz III (1254-1288) Lanestosa.
Durante
este período en el Señorío de Vizcaya las
fundaciones de nuevas villas se producen tanto en el interior
como en la costa. Lope Díaz II (1214-1236) fundará
Orduña, Bermeo y Plencia; Diego López III (1236-1254)
Ochandiano y Lope Díaz III (1254-1288) Lanestosa. Desde
un punto de vista jurídico-institucional las villas vascas
dispusieron de unos ordenamientos inspirados en el llamado «derecho
de francos», a través de dos modelos foráneos, el
fuero de Estella, de inspiración jaquesa, que es el fuero
concedido a San Sebastián, y a partir de este último
a las restantes villas costeras guipuzcoanas y a dos del interior
Usúrbil y Hernani- , y el fuero de Logroño, que
bien directamente o través de la versión del fuero
de Vitoria se extendió por las restantes villas del País
Vasco , lo que suponía un avance muy importante en el proceso
de territorialización del derecho local. De este esquema
general hay que exceptuar Salinas de Añana, cuyo fuero
no se inspira en el de Logroño, y las cuatro últimas
fundaciones de Alfonso XI en Alava, es decir, Villarreal, Elburgo,
Alegría y Monreal de Zuya, que recibieron directamente
el Fuero Real. Este ordenamiento legal, fruto de la ingente obra
jurídico-legislativa de Alfonso X el Sabio, alcanzó
una gran difusión por toda la Corona de Castilla, incluidas
las villas vascas, a partir de su redacción a principios
del reinado , y sirvió como una suerte de derecho complementario
en relación al contenido en cada uno de los respectivos
fueros municipales.
Desde
un punto de vista jurídico-institucional las villas vascas
dispusieron de unos ordenamientos inspirados en el llamado «derecho
de francos», a través de dos modelos foráneos, el
fuero de Estella, de inspiración jaquesa, que es el fuero
concedido a San Sebastián, y a partir de este último
a las restantes villas costeras guipuzcoanas y a dos del interior
Usúrbil y Hernani- , y el fuero de Logroño, que
bien directamente o través de la versión del fuero
de Vitoria se extendió por las restantes villas del País
Vasco , lo que suponía un avance muy importante en el proceso
de territorialización del derecho local. De este esquema
general hay que exceptuar Salinas de Añana, cuyo fuero
no se inspira en el de Logroño, y las cuatro últimas
fundaciones de Alfonso XI en Alava, es decir, Villarreal, Elburgo,
Alegría y Monreal de Zuya, que recibieron directamente
el Fuero Real. Este ordenamiento legal, fruto de la ingente obra
jurídico-legislativa de Alfonso X el Sabio, alcanzó
una gran difusión por toda la Corona de Castilla, incluidas
las villas vascas, a partir de su redacción a principios
del reinado , y sirvió como una suerte de derecho complementario
en relación al contenido en cada uno de los respectivos
fueros municipales.