|
Aseguran
los sociolingüistas que la mayor parte de las cerca de tres
mil lenguas que actualmente existen en nuestro planeta no verá
finalizar este nuevo siglo debido al fenómeno de la globalización,
que los conducirá hacia su extinción definitiva,
en beneficio de otras lenguas vastamente extendidas. También
en el ámbito lingüístico el pez grande acaba
por comerse al pequeño, y a la vista está que el
euskera, frente a los temibles tiburones que lo rodean, no es
más que un chip o un minúsculo piscardo.
 En
lo que a la realidad de nuestra lengua se refiere, conviene señalar
varios aspectos: que en tanto que otras lenguas culturales han
consolidado hace tiempo su unidad y su modelo literario, el euskera
prácticamente acaba de estrenar su unificación;
que la mayoría de los adultos vascos son analfabetos en
su lengua, debido a que recibieron una educación en castellano;
y que, por si todo ello fuera poco, hay muchos adultos que no
saben euskera. A todo ello hemos de sumar la fragmentación
administrativa y política en la que está sumida
nuestra nación, así como las divergentes políticas
lingüísticas que de ella derivan: partidaria -aunque
a buen seguro insuficiente- en la Comunidad Autónoma Vasca,
brusca y opositora en Navarra, y -por el momento- completamente
opresora en el País Vasco continental. En
lo que a la realidad de nuestra lengua se refiere, conviene señalar
varios aspectos: que en tanto que otras lenguas culturales han
consolidado hace tiempo su unidad y su modelo literario, el euskera
prácticamente acaba de estrenar su unificación;
que la mayoría de los adultos vascos son analfabetos en
su lengua, debido a que recibieron una educación en castellano;
y que, por si todo ello fuera poco, hay muchos adultos que no
saben euskera. A todo ello hemos de sumar la fragmentación
administrativa y política en la que está sumida
nuestra nación, así como las divergentes políticas
lingüísticas que de ella derivan: partidaria -aunque
a buen seguro insuficiente- en la Comunidad Autónoma Vasca,
brusca y opositora en Navarra, y -por el momento- completamente
opresora en el País Vasco continental.
En medio de esta
difícil y complicada situación, se nos presenta
el dato según el cual la tasa de natalidad de los vascos
ha disminuido estrepitosamente, lo que de ningún modo favorece
a la demografía vasca y que acontece precisamente en un
momento histórico en el que nuestro país cuenta
con una administración unificada -al menos 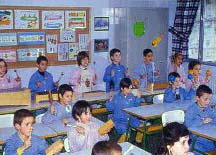 en
cierta medida-. No revelamos ningún secreto al afirmar
que en la supervivencia de las lenguas participa el concepto de
la masa crítica, y que teniendo en cuenta los costes que
entrañan la publicación, los medios de comunicación
y la enseñanza especializada, difícilmente podrán
mantenerse aquellas lenguas que no cuenten con un mínimo
número de hablantes. Esta cifra bien puede ser objeto de
discusión, pero, mi opinión, ni tan siquiera euskaldunizando
toda la población de Euskal Herria ni llegando a los dos
millones y medio de hablantes habría motivos para exhalar
un suspiro, y mucho menos hallándonos tan lejos de la deseada
cifra, dado que hoy por hoy ni siquiera llegamos a una tercera
parte. De modo que, habiendo expuesto las presentes consideraciones,
el reto que tiene el euskera ante sí de cara al presente
nuevo siglo es, cuanto menos, preocupante. en
cierta medida-. No revelamos ningún secreto al afirmar
que en la supervivencia de las lenguas participa el concepto de
la masa crítica, y que teniendo en cuenta los costes que
entrañan la publicación, los medios de comunicación
y la enseñanza especializada, difícilmente podrán
mantenerse aquellas lenguas que no cuenten con un mínimo
número de hablantes. Esta cifra bien puede ser objeto de
discusión, pero, mi opinión, ni tan siquiera euskaldunizando
toda la población de Euskal Herria ni llegando a los dos
millones y medio de hablantes habría motivos para exhalar
un suspiro, y mucho menos hallándonos tan lejos de la deseada
cifra, dado que hoy por hoy ni siquiera llegamos a una tercera
parte. De modo que, habiendo expuesto las presentes consideraciones,
el reto que tiene el euskera ante sí de cara al presente
nuevo siglo es, cuanto menos, preocupante.
No es mi intención tratar
de buscar dóciles excusas que justifiquen la cruel situación
actual; sin embargo, y a pesar de despertar sentimientos de culpa
en la conciencia del lector vasco, tampoco quisiera alarmarlo
con pompas fúnebres. Recordemos que hace doscientos años
Wilhelm von Humboldt auguró un negro futuro al euskera,
y cien años después Unamuno; no obstante, aun siendo
ambos doctos eruditos, es evidente ninguno acertó en sus
pronósticos, aun cuando nuestra lengua haya conocido un
grave retroceso. A través del planeta hay cientos de lenguas
que a pesar de contar con más hablantes y estar más
extendidas que el euskera, están heridas de muerte. En
todo caso, eso no nos sirve de consuelo, aunque nos puede servir
para entender mejor que mientras que unas lenguas minoritarias
siguen vivas, hay otras mayores que mueren.
La primera y en mi opinión
la más importante de las condiciones para que una lengua
permanezca viva se basa en la adhesión de sus hablantes
hacia la misma; es decir, en una férrea y constante voluntad
por utilizarla en las relaciones cotidianas. De faltar este requisito,
de nada servirán los restantes. La segunda condición
consiste en la idoneidad de la propia lengua, en que esté
preparada y amoldada para responder a las necesidades sociales
y científicas que se le presentan, para lo cual deberá
fundamentarse en la unidad de la lengua escrita, en una culta
modalidad literaria que esté por encima de las hablas locales.
En tercer lugar se hallaría una correctamente programada
y coherente política lingüística, impulsada
desde los niveles políticos, que trate de recuperar los
ámbitos que han quedado fuera de la lengua y fortalezca
aquéllos en que aún tiene poca fuerza.
Al analizar las mencionadas condiciones,
en un principio se podría decir que la adhesión
de los vascos hacia el euskera se encuentra lo suficientemente
arraigada; sin embargo, no debemos dejarnos cegar por esa convicción,
ya que se trata de un sentimiento que no goza de homogeneidad
ni en el tiempo ni en el espacio. En determinadas épocas,
como por ejemplo el franquismo, la adhesión ha sido bastante
débil, e incluso en la actualidad existen amplios sectores
que dudan de la necesidad de preservar el euskera (basta con fijarse
en el enorme retroceso que nuestra lengua ha sufrido entre la
gente llana de los pueblos del País Vasco peninsular y
del continental), visto lo cual deberíamos hacer un esfuerzo
por vigorizar la adhesión y fomentar el sentimiento de
orgullo hacia la lengua.
Durante los últimos treinta
años el euskera ha recorrido un largo trayecto hacia la
unidad del modelo literario, un campo en el que también
hallamos motivos de preocupación. Por una parte, debido
a la ausencia de un sistema de control y corrección en
la enseñanza, en la administración y, especialmente,
en los medios de comunicación, el modelo de euskera batua
se asemeja cada vez más al dialecto guipuzcoano, dada la
influencia de los locutores y periodistas que osan a presentarnos
formas totalmente dialectales ("hemezazpi", "laister", "behatz"...)
como modélicas para el conjunto de los vascos. Tal tendencia
ha despertado en muchos vascos, sobre todo en los vizcainos, un
anárquico sentimiento de rabia que los lleva a aferrarse
con vehemencia a su propio dialecto vasco. En determinados casos
la situación se ha polarizado en exceso; tanto es así
que el dialecto vizcaino se presenta como si en lugar de un dialecto
fuera una lengua que nada tiene que ver con el euskera, con una
morfología y grafía propias, erijiéndose
como un contrincante que se viene a sumar a la dura pugna que
el euskera batua mantiene contra el resto de las lenguas unificadas,
en su propio perjuicio. Los dialectos requieren su propio espacio,
pero es necesario poner cuanto antes fin a los abusos que no hacen
sino llevarnos a la autodestrucción.
Por otra parte, la política
lingüística que se ha venido desarrollando ha seguido
la línea trazada por el antiguo liberalismo político,
habiéndose limitado a observar y analizar la realidad,
así como a estudiar las tendencias y fenómenos de
la sociedad desde un punto de vista aséptico, sin prodigarse
demasiado en su orientación y dirección. Ya es hora
de dejar de hurgar en el mundo por medio de encuestas y empezar
a abordar los cambios, destinando a los hablantes mensajes, consideraciones
y actitudes bien claras y programadas con la finalidad de integrar
el euskera en el mundo laboral, en el habla coloquial, en las
relaciones mercantiles urbanas, etc.
De indudable importancia es, asimismo,
saber enlazar el euskera con los medios de comunicación
que nos brindan la informática y las nuevas tecnologías,
para que esta vez no perdamos el tren de alta velocidad concerniente
a los avances.
Por todo lo que acabamos de exponer,
es obvio que en esta lucha por la lengua todavía nos quedan
varias metas por alcanzar que requieren nuestra máxima
atención.
Xabier Kintana Urtiaga, escritor
y académico de Euskaltzaindia
Fotografías: Página web Bai & By e Ikastola Anaitasuna
de Ermua |
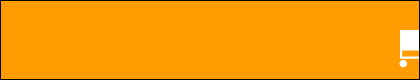

 En
lo que a la realidad de nuestra lengua se refiere, conviene señalar
varios aspectos: que en tanto que otras lenguas culturales han
consolidado hace tiempo su unidad y su modelo literario, el euskera
prácticamente acaba de estrenar su unificación;
que la mayoría de los adultos vascos son analfabetos en
su lengua, debido a que recibieron una educación en castellano;
y que, por si todo ello fuera poco, hay muchos adultos que no
saben euskera. A todo ello hemos de sumar la fragmentación
administrativa y política en la que está sumida
nuestra nación, así como las divergentes políticas
lingüísticas que de ella derivan: partidaria -aunque
a buen seguro insuficiente- en la Comunidad Autónoma Vasca,
brusca y opositora en Navarra, y -por el momento- completamente
opresora en el País Vasco continental.
En
lo que a la realidad de nuestra lengua se refiere, conviene señalar
varios aspectos: que en tanto que otras lenguas culturales han
consolidado hace tiempo su unidad y su modelo literario, el euskera
prácticamente acaba de estrenar su unificación;
que la mayoría de los adultos vascos son analfabetos en
su lengua, debido a que recibieron una educación en castellano;
y que, por si todo ello fuera poco, hay muchos adultos que no
saben euskera. A todo ello hemos de sumar la fragmentación
administrativa y política en la que está sumida
nuestra nación, así como las divergentes políticas
lingüísticas que de ella derivan: partidaria -aunque
a buen seguro insuficiente- en la Comunidad Autónoma Vasca,
brusca y opositora en Navarra, y -por el momento- completamente
opresora en el País Vasco continental.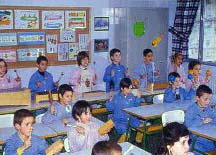 en
cierta medida-. No revelamos ningún secreto al afirmar
que en la supervivencia de las lenguas participa el concepto de
la masa crítica, y que teniendo en cuenta los costes que
entrañan la publicación, los medios de comunicación
y la enseñanza especializada, difícilmente podrán
mantenerse aquellas lenguas que no cuenten con un mínimo
número de hablantes. Esta cifra bien puede ser objeto de
discusión, pero, mi opinión, ni tan siquiera euskaldunizando
toda la población de Euskal Herria ni llegando a los dos
millones y medio de hablantes habría motivos para exhalar
un suspiro, y mucho menos hallándonos tan lejos de la deseada
cifra, dado que hoy por hoy ni siquiera llegamos a una tercera
parte. De modo que, habiendo expuesto las presentes consideraciones,
el reto que tiene el euskera ante sí de cara al presente
nuevo siglo es, cuanto menos, preocupante.
en
cierta medida-. No revelamos ningún secreto al afirmar
que en la supervivencia de las lenguas participa el concepto de
la masa crítica, y que teniendo en cuenta los costes que
entrañan la publicación, los medios de comunicación
y la enseñanza especializada, difícilmente podrán
mantenerse aquellas lenguas que no cuenten con un mínimo
número de hablantes. Esta cifra bien puede ser objeto de
discusión, pero, mi opinión, ni tan siquiera euskaldunizando
toda la población de Euskal Herria ni llegando a los dos
millones y medio de hablantes habría motivos para exhalar
un suspiro, y mucho menos hallándonos tan lejos de la deseada
cifra, dado que hoy por hoy ni siquiera llegamos a una tercera
parte. De modo que, habiendo expuesto las presentes consideraciones,
el reto que tiene el euskera ante sí de cara al presente
nuevo siglo es, cuanto menos, preocupante.