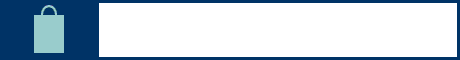| Elementos
fundantes de la identidad colectiva navarra |
| Ana
Aliende Urtasun |
Abordar
desde una perspectiva sociológica el tema de la identidad
colectiva supone acercarse a fenómenos sociales que, en
ocasiones, es difícil atrapar. ¿Qué sentido posee
hoy en día realizar investigaciones de estas características
en el contexto general de las ciencias sociales?
El ya manido concepto
de globalización: económica, política y cultural
al que inevitablemente hacemos referencia como contexto del mundo
actual y los problemas de estructuración existentes en
las sociedades tienen también relación con el resurgir
de identidades colectivas bien se trate de "viejas"
identidades acopladas en el mejor de los casos a las realidades
sociales de hoy o "nuevas" construcciones de identidad
ad hoc.
El caso de Navarra
es en este sentido para una socióloga apasionante. Da juego
analíticamente y permite poner a prueba distintas herramientas
teórico-metodológicas en una investigación
empírica. Se trata de un caso paradigmático por
tratarse de una comunidad heterogénea socialmente. Es decir,
que recoge en su seno, en distintos períodos, formas diversas
de habitar el espacio, de utilizar la tierra… conformando distintos
modos de subsistencia y de vida.
La conciencia de
pertenencia a un grupo, a una comunidad, a una nación…
-eso es la identidad colectiva- se explica a través de
los procesos histórico-sociales acaecidos que dan cuenta
del éxito o del fracaso de determinadas definiciones de
la realidad social (Pérez-Agote).
En el caso que nos
ocupa hay una institución clave, la Diputación –que
si bien en un principio es cuestionada en su quehacer –precisamente
por la dificultad de adoptar criterios que satisfagan a todos-,
conforme avanza el siglo XIX consigue hacerse con el control absoluto
de la provincia. Los siete únicos diputados que la componen
deciden de forma inapelable. Las prácticas institucionales,
la labor de integración que ejercen, permiten que el quehacer
de la institución aparezca en muchas ocasiones como "más
allá de lo político" desbordando sus límites
y haciendo descansar su poder en criterios técnicos.
Fueros y Diputación
Las preguntas en torno
a qué son los fueros pasan por distinguir al menos dos
dimensiones que éstos poseen: una dimensión jurídico-administrativa
y una dimensión social. Sabemos que ambas se recubren mutuamente,
es decir que lo jurídico-administrativo encubre dimensiones
sociales y lo social dimensiones jurídico administrativas,
pero es preciso diferenciarlo analíticamente para de eso
modo analizar las dimensiones sociológicas que los fueros
poseen, su significado para la población en los distintos
períodos y, fundamentalmente, mostrar el proceso a través
del cual los fueros se convierten en el "marco de referencia
general" que habría de integrar "toda la acción
social tradicional". "El sistema foral, escribe Gurrutxaga,
no se agota en su esfera institucional, jurídica, política,
histórica o económica, aún reconociendo la
importancia de estos elementos y las realidades que representan;
existe un marco más global, más general, este marco
es lo que podemos denominar universo simbólico, es decir,
un referente último, en el cual estos sectores aludidos
encuentran su sentido" (1985, 66-67).
La ley de fueros
de 1841 –lo que los fueros estrictamente son-, origina prácticamente
desde los inicios diferentes controversias con el Estado y entre
los distintos grupos políticos. Concretamente en materia
económica y fiscal, "la problemática sobre
el reconocimiento del régimen foral navarro tras la ley
de 1841 empezaría muy pronto" (Martín-Retortillo,
1992, 60). Pero es particularmente en la década de 1880
cuando más frecuentemente se patentizan las controversias
entre el Estado y los partidos y entre éstos entre sí
incluyendo estas controversias "cuestiones que hoy pueden
parecernos nimias –utilización del papel de oficio en los
procedimientos judiciales, impuestos sobre caballerías,
etc." (Martín-Retortillo, 1992, 60).
A finales de siglo,
y en plena crisis económica, estas divisiones generan enfrentamiento
entre las distintas comarcas que paulatinamente adquieren mayores
dosis de conflictividad y que progresivamente van colocando en
‘lo foral’ un marco de referencia. La recurrencia a la Diputación
como garante del orden social se efectúa también
de forma paulatina, cada vez con mayor insistencia. Finalmente,
la amenaza del ministro de Hacienda G. Gamazo de aumentar el cupo
contributivo que Navarra paga al Estado desencadena movilizaciones
y protestas. El enemigo ahora es el Estado y la protección
viene de la Diputación. Es en este contexto donde se da
la producción fundacional de las representaciones sociales
de los fueros. La gamazada se constituye en su momento y mito
fundacional.
Así, la identidad
colectiva navarra hay que entenderla en base a las distintas representaciones
sociales que construye su población a partir de un momento
histórico concreto y del posterior devenir / desarrollo
de los fueros. La religión se introduce en lo institucional
y en las representaciones sociales convirtiendo ambas instancias
en religiosas. En este proceso la Diputación actúa
como depositaria legítima de lo foral, jugando un papel
importante en un contexto de debilidad del Estado Español.
La tradición
navarra
La tradición navarra
la constituyen, en sus rasgos más elementales pero fundamentales,
los fueros y la Diputación. Se trata de dos instancias
inextricablemente relacionadas no desde el origen de los tiempos
sino desde el siglo XIX. Es en el siglo XX cuando se produce el
acoplamiento. Se trata, como he mostrado en otro lugar, de una
tradición surgida a través de las movilizaciones
que se desencadenaron a finales del siglo pasado y que permiten
la adhesión conceptual y pasional de los habitantes de
Navarra a "la causa foral" olvidando su propia situación.
Es decir, por un lado, hallando y/o colocando las causas de todos
sus males en una esfera de realidad distinta y, por otro, creyendo
que el futuro sólo podría sustentarse en el mantenimiento
de la estructura social dada, en la tradición, esto es,
sin cambios. Esta tradición marca definitivamente la historia
de Navarra hasta la transición democrática.
En un primer momento
es en la circunstancia y coincidencia histórica del surgimiento
del nacionalismo sabiniano con la "efervescencia" fuerista,
lo cual, a mi entender, posibilitó un mayor reforzamiento
de la Diputación al acercarse a las provincias vascongadas
para ‘reclamar’ al Estado mayores cotas de autonomía.
Las disputas sobre
el contenido de los fueros –respetando o no la ley de 1841 y el
poder que ésta otorga a la Diputación-, las relaciones
ambivalentes con las provincias vascas –escenario de disputas
internas dentro de la comunidad a causa de las divergencias existentes
sobre el modo de organización social-, y el escaso y mal
vertebrado crecimiento industrial, van a determinar el desarrollo
del estado liberal en Navarra.
La configuración
de las distintas ideologías bascula otorgando preeminencia
a unos u otros factores –léase defensa de elementos culturales,
lingüísticos, religiosos, etc.- pero siempre vertebrando
en base a cuestiones jurídico-históricas su proyecto
político. La escasa burguesía navarra encuentra
en los resortes institucionales refugio para afrontar un proceso
de desarrollo industrial y urbano tímido y sin riesgos.
Los cambios que acaecen en los procesos de formación del
estado nacional español son amortiguados a través
de la defensa férrea del poder político administrativo
que la Diputación ostenta en base a una legitimación
basada en los fueros.
Más tarde
fue en la dictadura de Primo de Rivera cuando se reconoció
por vez primera, "la autonomía financiera de Navarra
y el carácter pactado del cupo y del régimen fiscal
navarro" (Razquin Lizarraga 1992, 122).
Finalmente, la pretensión
del gobierno republicano de acabar con los poderes que la ley
de 1841 otorga a la Diputación en materia tributaria y
que recoge la real orden ministerial del 17 de julio de 1936 queda
perdida entre los cañones del alzamiento militar. El alzamiento
militar es el escenario en el cual se ponen de manifiesto una
vez más las relaciones existentes entre fueros y religión
entendiendo con ello que se trata de elementos constituyentes
y/o sagrados de la comunidad.
En su nombre, con
el poder institucional cerrando filas, la Diputación se
alinea con el bando militar sublevado entendiendo así su
labor como salvífica. Salvífica, dentro de los múltiples
sentidos, en el sentido que importaba a los dirigentes de la Diputación:
el alzamiento posibilita la ‘salvación’ del ‘régimen
foral’ seriamente amenazado desde fuera y desde dentro.
Respecto a la adhesión
de la Diputación al alzamiento no hay menor duda. Tampoco
la hay sobre la situación social conflictiva en Navarra.
La Diputación de Navarra se adhiere al alzamiento militar
de forma incondicional. Por un lado, escribe Paredes, "desde
que llegó el general Mola a la capital navarra en el mes
de marzo, esta ciudad se había convertido en el principal
centro de conspiración de militares y políticos
que preparaban la sublevación contra la República"
(1997, 137) y, por otro, se vivían, escribe Majuelo, situaciones
conflictivas entre la población, "agresiones, peleas,
tiroteos, explosiones, etc." (1989, 228-229).
Es en este contexto
como hay que entender el que la noticia de la sublevación
sea recogida rápidamente por la corporación haciéndola
suya y arbitrando las medidas necesarias para que su decisión
llegue a todos los rincones de la comunidad. La tarea no le resulta
difícil ya que las facultades que posee la Diputación
en virtud de su "foralidad" y, más concretamente,
el control que ejerce sobre los municipios –como supervisora de
su quehacer-, le permite decidir de forma inapelable. Es en este
contexto y en esta situación cuando decide la Diputación;
decisión que hay que entenderla también y al mismo
tiempo como expresión de la situación crítica
por la que atraviesa Navarra. Como afirma Douglas, es precisamente
en las situaciones de crisis donde "los individuos no toman
por su cuenta decisiones" sino que son "las instituciones
las que resuelven" (195, 1995).
Tras la guerra los
pilares del nuevo estado franquista encuentran en Navarra territorio
abonado. Pequeñas disputas sobre la representación
del poder del estado en la comunidad no ocasionan grandes desavenencias
entre formas de proceder que implícitamente poseen las
mismas lógicas. Se había salvado el orden tradicional
y con él también estaba de acuerdo el Régimen.
Para Franco la legitimación de la guerra se produce en
términos religiosos –en un contexto en el cual el universo
simbólico era fundamentalmente religioso- y en Navarra
este universo aparece objetivado y reforzado en sus fueros incorporando
a su escudo desde el 8 de noviembre de 1937 la Cruz Laureada de
San Fernando. Se salva el ‘orden tradicional’ y su pervivencia.
|
Bibliografía
ALIENDE URTASUN,
A., "Estructuras Sociales y Prácticas Sociales",
Política y Sociedad, nº 29, 1998.
ALIENDE URTASUN,
A., Elementos fundantes de la identidad colectiva Navarra.
De la diversidad social a la unidad política (1841-1936),
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 1999.
ALIENDE URTASUN,
A., "Lo global y lo local: a propósito de Navarra",
Príncipe de Viana, Suplemento de Ciencia Sociales,
Segúnda Época, nº 17, 1999.
DOUGLAS, M.,
Cómo piensan las instituciones, Alianza Editorial,
Madrid, 1995.
GURRUTXAGA
ABAD, A., El código nacionalista vasco durante
el franquismo, Anthropos, Barcelona, 1985.
MAJUELO, E.,
Luchas de clases en Navarra (1931-1936), Pamplona,
Gobierno de Navarra, 1989.
MARTÍN
RETORTILLO BAQUER, S., "La evolución histórica
del régimen foral navarro (1841-1975)" en Varios
Autores, Derecho Público Foral de Navarra. El
amejoramiento del Fuero, Gobierno de Navarra, Departamento
de Presidencia, Pamplona, 1992.
PAREDES, J.,
Félix Huarte 1896-1971. Un luchador enamorado
de Navarra, Barcelona, Ariel, 1997.
PÉREZ-AGOTE,
A., La reproducción del nacionalismo. El caso
Vasco, CIS, 1984.
RAZQUIN LIZARRAGA,
J. A., "Navarra en la Constitución" en
Varios Autores, Derecho Público Foral de Navarra.
El amejoramiento del Fuero, Gobierno de Navarra, Departamento
de Presidencia, Pamplona, 1992 |
Ana
Aliende Urtasun, Universidad Pública
de Navarra |