|
La
Palinología, siguiendo la definición de P. Font
Quer (1982), es el área de la Botánica dedicada
al estudio del polen (elemento fecundador masculino de las plantas
con flores) y de las esporas (gérmenes unicelulares reproductores
de las plantas sin flores). Dentro del ámbito de esta Ciencia
se reconocen diversas disciplinas, referidas a diferentes aspectos
analíticos: Biología del polen, Actuopalinología
(estudio del polen actual), Melitopalinología (análisis
del contenido de mieles); Aeropalinología (polen en suspensión
atmosférica) o Paleopalinología (registro polínico
fósil). Esta amplia variedad de aproximaciones permite
una creciente relación de la Palinología con otras
ciencias y disciplinas (Botánica –especialmente, Taxonomía-,
Medicina –Alergología-, Ciencias de la Alimentación,
Agronomía y estudios edafológicos, Arqueología,
etc.).
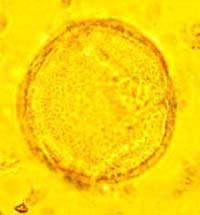 La
Paleopalinología es el área de la Palinología
dedicada al estudio de los pólenes y esporas fósiles.
Esta fosilización es posible gracias a la composición
química de la estructura externa de los granos de polen
y de las esporas. En esta estructura del grano de polen, denominada
exina, la presencia de la substancia llamada esporopolenina le
confiere al palinomorfo una gran capacidad de resistencia, que
facilita su conservación a través del tiempo, siendo
la existencia de procesos de oxidación durante el periodo
de formación del sedimento el principal problema que puede
interferir dicha conservación. La
Paleopalinología es el área de la Palinología
dedicada al estudio de los pólenes y esporas fósiles.
Esta fosilización es posible gracias a la composición
química de la estructura externa de los granos de polen
y de las esporas. En esta estructura del grano de polen, denominada
exina, la presencia de la substancia llamada esporopolenina le
confiere al palinomorfo una gran capacidad de resistencia, que
facilita su conservación a través del tiempo, siendo
la existencia de procesos de oxidación durante el periodo
de formación del sedimento el principal problema que puede
interferir dicha conservación.
El medio sedimentario
en el que se conservan estos palinomorfos resulta muy variado.
En el caso de estudios paleopalinológicos el abanico de
posibilidades se divide en dos grandes grupos: sedimentos de origen
no antrópico y yacimientos arqueológicos. Dentro
del primer grupo se incluyen depósitos como turberas, lagos,
lagunas, estuarios y cualquier tipo de sedimento en cuya formación
y/o desarrollo no haya intervenido directamente el ser humano
(ello no implica que en determinados momentos no puedan reflejar
la presencia humana y/o las consecuencias de su actividad económica).
La tipología de yacimientos arqueológicos susceptibles
de ser analizados polínicamente es muy diversa: cuevas,
abrigos, asentamientos al aire libre (cabañas, poblados,
etc.), monumentos funerarios, etc. Incluso puede estudiarse el
contenido polínico de restos encontrados en objetos como
cuencos, vasijas, ánforas, etc, alcanzándose el
sedimento incluido en restos óseos. La información
derivada de estos análisis cubre un amplio espectro, y
su interpretación está íntimamente relacionada
con el tipo de depósito estudiado.
Los estudios palinológicos
o polínicos permiten reconstruir el desarrollo histórico
del Paisaje Vegetal y sus reiteradas transformaciones como consecuencia
de los cambios climáticos, las condiciones medioambientales
y de la impronta de la actividad humana acaecidas a lo largo de
la historia de la Tierra. Así como durante todo el Pleistoceno,
serán los grandes ciclos glaciares y las oscilaciones térmicas
que comportan el factor principal de alteración del medio
biótico, una vez que el Ser Humano entra en escena (sobre
todo a partir de la adopción del sistema económico
de producción –agricultura y ganadería- en el Holoceno)
se estudia la interacción de éste sobre su entorno
vegetal.
En Euskal Herria,
los estudios paleobotánicos efectuados, corrresponden fundamentalmente
al Pleistoceno superior (aproximadamente 125.000–10.000 BP) y
al Holoceno (10.000 BP a la actualidad). En sedimentos pleistocénicos,
la evolución del paisaje vegetal responde, de modo exclusivo,
a su adaptación a los cambios climáticos ocurridos
en el último período glaciar (Würm en la secuencia
alpina). A lo largo de este período, se produce la alternancia
de fases con un clima muy riguroso (consecuencia del avance en
latitud del frente polar) con fases de recuperación climática
en las que la temperatura y la humedad aumentan.
En las fases frías,
en el paisaje vegetal dominan las especies herbáceas entre
las que tienen un importante papel las plantas estépicas.
Por otro lado, destacan el pino y el abedul entre los escasos
componentes del débil estrato arbóreo. En aquellos
momentos en que mejoran las condiciones climáticas, el
bosque se recupera y forman parte del mismo taxones como robles,
avellanos y castaños, al tiempo que las plantas estépicas
desaparecen y la composición del resto de las herbáceas
también responde al nuevo estado.
La retirada del frente
polar hacia Groenlandia y la Península del Labrador, en
torno al 10.000 BP marca el final de la glaciación Würm
y el inicio del interglaciar Holoceno. A partir del inicio del
Holoceno observamos la progresiva expansión del bosque,
así como la regresión y desaparición de la
flora asociada a los períodos glaciares. Esta expansión
arbórea, logra su máximo en el período denominado
Optimo Climático (6.000 – 3.000 BP). En él se alcanza
el momento de mayor termicidad del suroeste europeo. Respecto
al paisaje vegetal estos cambios se traducen en el predominio
de las formaciones arboladas, caracterizadas por el predominio
de robledales, avellanedas y bosques mixtos, en los que predominan
taxones como robles, tilos, fresnos, olmos y alisos.
 A
lo largo de este período, y fuera del ámbito del
paisaje vegetal, acontece un hecho que influirá determinantemente
en la evolución del bosque: la adopción por parte
del ser humano de la economía de producción, frente
a la economía depredadora (caza, pesca y recolección)
que practicaba hasta este período. De este modo, y en virtud
de la progresiva práctica de las nuevas actividades económicas
(agricultura y ganadería) y de los correspondientes modos
de vida que se expandirán desde el Neolítico (sedentarización
y mayor predominio de hábitats al aire libre) el paisaje
vegetal, y en concreto, el bosque, verá como poco a poco
su espacio natural se va reduciendo. La necesidad de campos de
cultivo y de pastos, así como el aumento de necesidad de
materia prima para abastecer la vida cotidiana queda reflejada
en los análisis polínicos. Hasta este momento, un
retroceso del polen arbóreo junto a un incremento del estrato
herbáceo se podía leer como un deterioro climático.
A partir de ahora, esta dinámica implica generalmente la
existencia de procesos de deforestación antrópicos,
coincidentes también con la aparición de taxones
ajenos al entorno natural como los cereales y al incremento de
taxones asociados a la actividad humana, tales como las plantas
ruderales y nitrófilas. A
lo largo de este período, y fuera del ámbito del
paisaje vegetal, acontece un hecho que influirá determinantemente
en la evolución del bosque: la adopción por parte
del ser humano de la economía de producción, frente
a la economía depredadora (caza, pesca y recolección)
que practicaba hasta este período. De este modo, y en virtud
de la progresiva práctica de las nuevas actividades económicas
(agricultura y ganadería) y de los correspondientes modos
de vida que se expandirán desde el Neolítico (sedentarización
y mayor predominio de hábitats al aire libre) el paisaje
vegetal, y en concreto, el bosque, verá como poco a poco
su espacio natural se va reduciendo. La necesidad de campos de
cultivo y de pastos, así como el aumento de necesidad de
materia prima para abastecer la vida cotidiana queda reflejada
en los análisis polínicos. Hasta este momento, un
retroceso del polen arbóreo junto a un incremento del estrato
herbáceo se podía leer como un deterioro climático.
A partir de ahora, esta dinámica implica generalmente la
existencia de procesos de deforestación antrópicos,
coincidentes también con la aparición de taxones
ajenos al entorno natural como los cereales y al incremento de
taxones asociados a la actividad humana, tales como las plantas
ruderales y nitrófilas.
Una vez finalizado
el Optimo Climático, tiene lugar una serie de subfases
frescas y templadas que derivarán hasta las condiciones
actuales. Por su parte, en las siguientes etapas culturales, y
sobre todo durante la Edad del Bronce y la del Hierro la presión
de la acción antrópica aumenta, incrementándose
cada vez más los espacios abiertos. De este modo, cuando
los romanos llegan a este territorio se encuentran un paisaje
fuertemente antropizado en el que estaba plenamente asentada la
economía de producción, tanto en su vertiente atlántica,
como en la mediterránea.
La información
palinológica correspondiente a períodos históricos
(Edad Media y Moderna) es bastante reducida debido a que los especialistas
en estos períodos rara vez recurren a nuestra disciplina
como alternativa para verificar la información procedente
de fuentes escritas. A partir de la misma parece observarse la
explotación del bosque y la presión que sobre el
mismo ejercen los grupos humanos, en un avance progresivo que
tiene como incentivo la actividad ferrona, tan frecuente en nuestro
país.
Para finalizar esta breve visión sobre la
Paleopalinología, cabe recordar que esta disciplina nos
aporta información sobre diferentes aspectos acerca de
la evolución del paisaje vegetal a lo largo del tiempo:
información climática, conocimiento del entorno
vegetal en el que vivía el Ser Humano, incidencia del impacto
humano sobre el desarrollo del medio vegetal en el que se desenvuelve
y/o los efectos que la economía de producción generan
sobre el bosque. El registro paleopalinológico proporciona
una información insustituible en los estudios de contextualización
de períodos en los que la documentación escrita
escasea o falta absolutamente. Pero puede también aportar
datos de gran relevancia para épocas posteriores, para
las que supone un registro paralelo y complementario de la documentación
escrita, que nos permitiría verificar en términos
cualitativos y cuantitativos el impacto de actividades sociales
y económicas como la urbanización, la actividad
metalúrgica o el crecimiento demográfico de las
distintas comarcas de nuestro país.
Mª José Iriarte Chiapusso,
Sociedad de Ciencias Aranzadi (Donostia)-Universidad
del País Vasco (Gasteiz) |
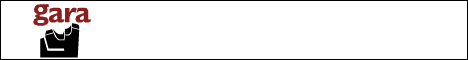

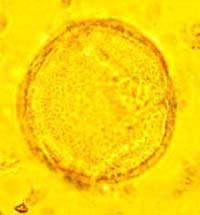 La
Paleopalinología es el área de la Palinología
dedicada al estudio de los pólenes y esporas fósiles.
Esta fosilización es posible gracias a la composición
química de la estructura externa de los granos de polen
y de las esporas. En esta estructura del grano de polen, denominada
exina, la presencia de la substancia llamada esporopolenina le
confiere al palinomorfo una gran capacidad de resistencia, que
facilita su conservación a través del tiempo, siendo
la existencia de procesos de oxidación durante el periodo
de formación del sedimento el principal problema que puede
interferir dicha conservación.
La
Paleopalinología es el área de la Palinología
dedicada al estudio de los pólenes y esporas fósiles.
Esta fosilización es posible gracias a la composición
química de la estructura externa de los granos de polen
y de las esporas. En esta estructura del grano de polen, denominada
exina, la presencia de la substancia llamada esporopolenina le
confiere al palinomorfo una gran capacidad de resistencia, que
facilita su conservación a través del tiempo, siendo
la existencia de procesos de oxidación durante el periodo
de formación del sedimento el principal problema que puede
interferir dicha conservación. A
lo largo de este período, y fuera del ámbito del
paisaje vegetal, acontece un hecho que influirá determinantemente
en la evolución del bosque: la adopción por parte
del ser humano de la economía de producción, frente
a la economía depredadora (caza, pesca y recolección)
que practicaba hasta este período. De este modo, y en virtud
de la progresiva práctica de las nuevas actividades económicas
(agricultura y ganadería) y de los correspondientes modos
de vida que se expandirán desde el Neolítico (sedentarización
y mayor predominio de hábitats al aire libre) el paisaje
vegetal, y en concreto, el bosque, verá como poco a poco
su espacio natural se va reduciendo. La necesidad de campos de
cultivo y de pastos, así como el aumento de necesidad de
materia prima para abastecer la vida cotidiana queda reflejada
en los análisis polínicos. Hasta este momento, un
retroceso del polen arbóreo junto a un incremento del estrato
herbáceo se podía leer como un deterioro climático.
A partir de ahora, esta dinámica implica generalmente la
existencia de procesos de deforestación antrópicos,
coincidentes también con la aparición de taxones
ajenos al entorno natural como los cereales y al incremento de
taxones asociados a la actividad humana, tales como las plantas
ruderales y nitrófilas.
A
lo largo de este período, y fuera del ámbito del
paisaje vegetal, acontece un hecho que influirá determinantemente
en la evolución del bosque: la adopción por parte
del ser humano de la economía de producción, frente
a la economía depredadora (caza, pesca y recolección)
que practicaba hasta este período. De este modo, y en virtud
de la progresiva práctica de las nuevas actividades económicas
(agricultura y ganadería) y de los correspondientes modos
de vida que se expandirán desde el Neolítico (sedentarización
y mayor predominio de hábitats al aire libre) el paisaje
vegetal, y en concreto, el bosque, verá como poco a poco
su espacio natural se va reduciendo. La necesidad de campos de
cultivo y de pastos, así como el aumento de necesidad de
materia prima para abastecer la vida cotidiana queda reflejada
en los análisis polínicos. Hasta este momento, un
retroceso del polen arbóreo junto a un incremento del estrato
herbáceo se podía leer como un deterioro climático.
A partir de ahora, esta dinámica implica generalmente la
existencia de procesos de deforestación antrópicos,
coincidentes también con la aparición de taxones
ajenos al entorno natural como los cereales y al incremento de
taxones asociados a la actividad humana, tales como las plantas
ruderales y nitrófilas.