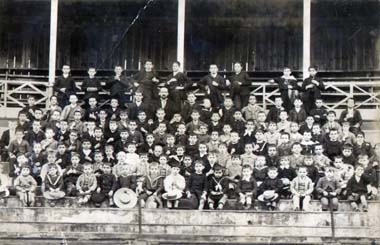|
Para
la aplicación de la encuesta creada por don José
Miguel de Barandiran, dentro de los trabajos ETNIKER, realicé
hace unos años, una serie de encuestas al objeto de conocer
la evolución de la indumentaria en San Sebastián
(Guipúzcoa). Presento a continuación una síntesis
de dicho estudio.

Peregrinación
a Lourdes de 1925.
En los primeros
años del presente siglo, lo tradicional era que las mujeres
usaran falda y blusa, y los hombres pantalón, camisa, chaleco
y chaqueta. Las faldas usadas por las mujeres elegantes solían
tener un poco de cola, que arrastraba por el suelo, y obligaba,
cuando llovía, a recogerla con la mano para que no se estropearan.
Debajo tenían las enaguas. También para dar más
volumen al cuerpo, a veces usaban el miriñaque que era
una estructura rígida. La cintura siempre se procuraba
tener lo más pequeña posible, por lo que la falda
se llevaba muy ajustada a la cintura. La falda de la mujer era
de lana, más o menos gorda. La gente "chic" (elegante)
usaba para su confección gasas, sedas, y los "crespones
de China" (sic). Los colores eran siempre lisos. Las faldas oscuras
y las blusas blancas generalmente, con puntillas o encajes, según
las disponibilidades. No existía el vestido. Fue la casa
Chanel de París la que inventó el vestido o "camisa"
o "camisita", que es como aquí se las llamaba al principio.
Esto fue hacia 1918/20 y se puso muy de moda. La gente de medios
mandaba hacer sus vestidos de tejidos de buena calidad, como la
seda. La gente sencilla se las hacia de "trobalco", que era una
clase de algodón, aunque también se hacían
de algodón puro, lana, o tafetán ("que es una seda
un poco tiesa") por ejemplo. Hacia 1934 empezó el uso de
los estampados, que aparecieron al principio en el vestido. Los días de
fiesta se vestían con la mejor ropa, la más nueva.
Una vez usada por algún tiempo, pasaba ya a ser utilizada
los días de labor: "No era como ahora que se usa igual
ropa los días de fiesta que los de labor, y que solamente
se ponen elegantes si van a una boda o así..." Encima
del vestido, para abrigo se usaba la chaqueta que era de tela.
Aún no se usaba la de punto, que apareció después.
Los vestidos eran
largos hasta el suelo y las chaquetas también largas y
entalladas. La "gente bien" tenía abrigos de pieles y de
"cachemir". Los que no tenían medios usaban abrigos de
lana con sólo el cuello de cachemira, o bien con cuello
de "falso-cachemir" que también abundaban. Y los pobres
simples abrigos de lana.
Las personas mayores
siempre todo de negro: medias, faldas, camisas...Las medias eran
siempre negras, sólo hacia 1930 aparecieron las medias
"marrones".
 Aquí,
en San Sebastián, todas las mujeres elegantes al salir
a la calle llevaban sombrero siempre. Luego, hacia 1940, se puso
de moda que en verano por la mañanas las jóvenes
que salían a pasear no llevaran sombrero, iban a pelo,
pero a la tarde al salir a pasear siempre con sombrero. Aquí,
en San Sebastián, todas las mujeres elegantes al salir
a la calle llevaban sombrero siempre. Luego, hacia 1940, se puso
de moda que en verano por la mañanas las jóvenes
que salían a pasear no llevaran sombrero, iban a pelo,
pero a la tarde al salir a pasear siempre con sombrero.
En aquellos tiempos
(principio de siglo) las gentes con medios, tenían "amas"
(iñudes) que iban muy elegantes, con falda y blusa
blanca o a rayitas de colores claros, rosas por ejemplo, delantal
blanco y cofia de puntillas en la cabeza. Llevaban a los críos
siempre en brazos, no se usaban los coches de niños aún.
Las mujeres de edad
en los pueblos (nos referimos aún a los primeros años
del presente siglo) usaban unos mantones negros para cubrirse
al salir a la calle y en la cabeza, siempre, un pañuelo
negro atado con dos puntas o una mantilla.
En cuanto a los hombres,
siempre iban con traje: "nunca iban en camisa, nunca". La vestimenta
se componía de: camisa, chaleco, chaqueta, pantalón
y zapatos (aparte claro está de la corbata, ropa interior
y las medias). Y como signo de elegancia bordados en falsos bolsillos
las iniciales, y pañuelo blanco en el bolsillo delantero.
A partir de 1930 los chalecos sólo eran usados por los
hombres mayores, no por los jóvenes. En otros tiempos no
se usaba como ahora trajes de verano y de invierno. Todos eran
de igual calidad de paño. Se usaba de tejido la lana. Posteriormente
y coincidiendo con los años anteriores a la guerra de 1936,
aparecieron ya los trajes de telas finas para el verano, y los
de tela gruesa para el invierno. Así, se usaba distintas
telas en función de su calidad: la alpaca que era una mezcla
de lana y fibra; el fresco que era de lana muy delgada para trajes
de verano; el estambre, de lana media, el género más
normal para hacer vestidos y prendas tanto para hombres como para
mujeres; la franela de lana más gruesa, para chaquetas,
o gabanes, y para prendas de más abrigo el cheviot. También
había lana mucho más cara como el cachemir que era
lana muy fina que se traía de Cachemira, en la India.
Los hombres no usaban
pantalón blanco, salvo cuando iban a América, en
las fiestas, romerías, y los pelotaris, pero no para todos
los días, que usaban pantalón oscuro. Las camisas
eran de tirilla, y aparte tenían el cuello planchado (que
era independiente) y que se colocaban con unos botoncitos. La
gente sin recursos no llevaba estos cuellos postizos y llevaban
cuello de tipo tirilla. Eran de algodón. La gente con recursos
llevaba a almidonar el cuello y los puños, que también
eran desmontables.
Posteriormente aparecieron
las camisas que venían con cuello incorporado, como las
que ahora conocemos. Para que se mantuvieran derechas se les colocaba
dentro unas tiras de material duro (ahora plástico), en
unas fundas al efecto. Los chalecos eran siempre de la misma clase
de tela que los trajes, aunque también había gente
muy distinguida que llevaba chaleco de distinta clase que el traje,
eran los que llevaban los botones de calidad (incluso de plata)
y decorados. Una de mis informantes me cuenta cómo su tío
tenia una camisa con 6 botones de plata con 3 pequeños
diamantes cada uno. Al morir sus hijas se hicieron dos sortijas
con ellos. También gustaban lucir una cadena de plata que
sujetaba al reloj de bolsillo. No era normal usar pañuelos
de cuello por parte de los hombres, salvo en el caso de algunos
trabajadores, como los de la construcción, los cocineros,
y demás. Los hombres llevaban también siempre boina
o sombrero.
Hacia la década
de los cuarenta los chicos jóvenes usaban el pantalón
blanco en el verano y también la chaqueta blanca los más
"litris", que es como se llamaba a los elegantes.
Podríamos
extendernos mucho más en la descripción de los vestidos:
especiales, como los de boda, bautizo, luto, los complementos,
etc. pero, no es este momento de efectuar todo un tratado, y lo
dejaremos para posteriores ocasiones. Terminaremos con unas conclusiones
al respecto.

Boda celebrada
el 31 de enero de 1918.
COMENTARIOS FINALES
DE LOS INFORMANTES
San Sebastián
tenía fama de ser la ciudad del estado en que mejor se
vestía. Los turistas (desde los de Madrid que venían
con la corte, a todos los demás) aprovechaban el veraneo
para vestirse por la calidad de sus modistas y sastres, incluso
muchos franceses. La gente pudiente de toda la provincia se vestía
en San Sebastián. Antaño se distinguía a
la gente rica y pobre por el vestir. Hoy tenga o no tenga medios
no se nota apenas la diferencia.
En el Semanario
pintoresco español en donde escribían, entre
otros, Mesoneros Romanos, Navarro Vílloslada, José
Echegaray y Vicente de la Fuente, se explicaba cómo vestían
las gentes de San Sebastián en 1841: las mujeres iban muy
elegantes. Los trajes se hacían con "fuland" de la India
y de la China y como adorno "bramdeburgos" (alamares) y faldas
de gran vuelo. Sobre los hombros llevaban echarpes o manteletas
de moaré. También se usaban faldas de tafetán,
de fondo blanco con rayas azul celeste, capotas blancas con plumas
y mantillas de moaré con blondas. No faltaban en las "toílettas"
margaritas o rosas de "pitiminí". En el teatro o en los
bailes, adornaban la cabeza con una ancha tira bordada de oro,
manteleta de tul o de blonda, flores en los cabellos y peinados
a la inglesa, cuyos rizos delgados y largos acariciaban el rostro
y que se diferenciaban de los tirabuzones.
Para los hombres
estaba de moda el frac azul con botones dorados y el cuello de
terciopelo. En levitas había una gran variedad, de todos
los colores menos el verde. Los pantalones a rayas, predominando
los de color gris. Los chalecos eran muy largos, abundando los
de cuello vuelto. Las corbatas cortas.
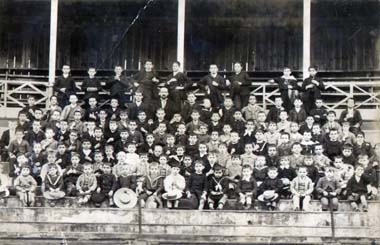
Hacia 1900,
escuela de don Melitón Aguirre de San Sebastián.
Oficios relacionados
con el textil (vestir y ropa) fueron: sastre, cortador, pantalonera,
chalequera, camisera, bordadora, planchadora, teñídora-límpíadora,
zurcidora, modista, costurera, fajera, alpargateras, albarqueras,
hacer punto, ganchillos, bolillos, zapateros, boteros, plisadoras,
botoneras. Academias de corte y confección, tiendas de
ropas, mercerías, zapaterías, zapateros remendones,...
Sastres buenos
de San Sebastián fueron: Delgado y de la Fuente (llegó
a tener 60 trabajadores), Vega, Uribe, Cortés, hoy de éstos
solo queda Cortés. Hay otros también hoy, pero son
más modernos.
Modistas de
mujeres fueron famosas las Eustachet, el taller de Balenciaga,
Lizaso, Alfaro, Pedro Rodríguez. Eran pisos en donde trabajaban
con mucha gente. Balenciaga llegaría a tener hasta 50 empleadas.
Plisados Dourdier.
Fue la primera casa que puso máquinas de plisar. Vinieron
a San Sebastián en 1925. Tenía Antonio Doudier tejidos
franceses, pero luego como eran caros vio en París un modelo
de traje plisado, que hizo furor, por lo que compró la
maquinaria y puso el taller de plisar en la calle Easo. Consistía
en poner la tela entre dos planchas de cartón grueso al
que se plegaba al tamaño que se quería de plisado
y se ataba entre dos tablas fuertemente. Metían estos atados
al vapor durante toda la noche, de forma que luego una vez seco
y frío, quedaba el plisado permanente. Suministraban su
trabajo a Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona, y toda
la zona. Trabajaban generalmente para modistas, pues se llevaba
mucho los plisados. Había varios tamaños de tablas
de plisados, según los gustos. Dejaron hace unos 20. Hoy
ya no existen las plisadoras, hay que comprar las telas ya plisadas.
Algunos se hacían el plisado en casa mediante coser plisado
a plisado (pespuntear) y luego planchar fuertemente, aunque era
una técnica en que no duraba tanto el plisado como el realizado
al vapor.
Botoneras.
Los botones se hacían torneados, partiendo generalmente
de gelatina (cocción de pezuñas de animales), pero
en una época faltó el material por lo que Dourdier
trajo unas maquinas para forrar los botones metálicos con
tela a juego con las ropas, lo cual también fue otro acierto.
Tenían unas pequeñas prensas en las que hacían
botones forrados de todos los tamaños. Trabajaban para
las modistas que llevaban la tela.
Actualmente la gente
no mira tanto como antes el que le siente bien la ropa. Se compra
para usar y tirar, por moda, pero aunque se usa más ropa,
falta esa elegancia que antes gustaba. Incluso entre las modistas
y los sastres, al no tener tanta competencia y tanto trabajo como
antes, no hay la búsqueda de ese sibaritismo en el vestir.
Por otra parte un defecto de un centímetro era suficiente
para soltar una manga y rehacerla, hoy "el tiempo es oro" y eso
se nota, quieras que no, en la cantidad de horas que se emplean
en hacer la ropa. En el tiempo en que antes un sastre hacia un
traje hoy se hacen cinco (son apreciaciones de mis informadores,
no míos).
Otra característica
de nuestros tiempos son los mercadillos donde se vende ropa barata,
que es la antítesis del sastre de calidad. Prima el precio
sobre todo otro factor a considerar.
Antxon Aguirre Sorondo, miembro de
la sección de Antropología de Eusko Ikaskuntza |



 Aquí,
en San Sebastián, todas las mujeres elegantes al salir
a la calle llevaban sombrero siempre. Luego, hacia 1940, se puso
de moda que en verano por la mañanas las jóvenes
que salían a pasear no llevaran sombrero, iban a pelo,
pero a la tarde al salir a pasear siempre con sombrero.
Aquí,
en San Sebastián, todas las mujeres elegantes al salir
a la calle llevaban sombrero siempre. Luego, hacia 1940, se puso
de moda que en verano por la mañanas las jóvenes
que salían a pasear no llevaran sombrero, iban a pelo,
pero a la tarde al salir a pasear siempre con sombrero.