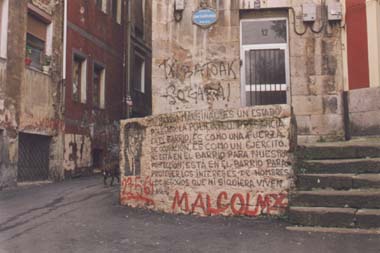|
La
población de este barrio es muy variada culturalmente,
debido a la propia historia del barrio: es, desde hace décadas
un barrio de inmigración. La inmigración extranjera
comenzó a ser notable a principios de los años 80
y aumentó más rápidamente a principios de
los años 90. Hay una gran comunidad gitana, y personas
de origen gallego, portugués, cántabro, castellano,
etc. Viven personas de América Latina (Brasil, República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile...), el Magreb (Argelia y
Marruecos, sobre todo), África subsahariana (sobre todo
de Africa del Oeste) y Asia (China, Bangladesh...).
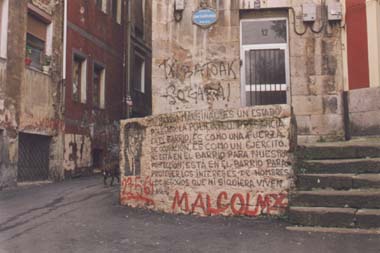
"Un barrio
marginal es un estado policíaco. La policía, su
presencia en el barrio, es como una fuerza de ocupación,
es como un ejército. No está en el barrio para nuestra
protección; está en el barrio para proteger los
intereses de hombres de negocios que ni siquiera viven aquí.
Malcolm X, 22-5-64". Pintada que existía hasta hace
un año en la calle Cantarranan, detrás de la Plaza
de Bilbao la Vieja.
Hay quien vive aquí
porque es donde tiene su comercio, o donde viven sus primos, tíos
y hermanos, porque es donde pueden pagar un alquiler, porque es
donde le han dejado compartir habitación con un paisano
o donde se puede entender en su lengua madre con otras personas
(Díaz, 1997: 89-96). También hay otras que han hecho
el esfuerzo de no vivir aquí, por el estigma social que
eso supone o porque tenían muchos problemas con la policía
o con algunos vecinos.
Yo no voy más
a San Francisco: mucho racismo, mucho policía. Mucho
problema... mejor quedamos en mi casa, o en el Casco Viejo...
San Francisco no...
Muchas situaciones
que cualquier persona emigrante vive por decidir o verse más
o menos forzada a salir de su país, por estar en medio
de una cultura desconocida, por tener un color de piel diferente
al de la mayoría, por la propia legislación de extranjería
en el país de acogida... son más frecuentes o mas
graves en el barrio de San Francisco. Son situaciones relacionadas
con la convivencia intercultural (en el barrio de mayor variedad
cultural de Bizkaia), con la intolerancia (en un barrio donde
se superponen muchos problemas y tensiones), los problemas para
adquirir vivienda y los abusos en los alquileres (en un barrio
pobre y deteriorado), la dificultad para acceder a ayudas sociales
(en un barrio donde muchas personas tienen necesidad de ayuda
y muchas tienen ingresos por trabajos ilegales). El aspecto más
positivo de la vida en un barrio como el de San Francisco, es
la existencia de redes de apoyo muy fuertes entre paisanos o grupos
afines culturalmente.
La convivencia intercultural
San Francisco es
un lugar donde la tolerancia se pone a prueba de forma más
directa. Desde la cultura predominante, con frecuencia se mira
de forma homogeneizadora al diferente, al extranjero (se habla
de "los negros", "los moros", "los inmigrantes"...)
dejando de lado las peculiaridades en cuanto a culturas, lengua,
formación, oficio, etc; en realidad, dentro de ese grupo
de personas hay todo un crisol de culturas, algunas de las cuales
tienen conflictos entre ellas. Un ejemplo de ello es el enfrentamiento
por razones históricas y políticas entre marroquíes
y argelinos o las relaciones entre países de diferente
confesionalidad. Ciertos conflictos de convivencia vecinal surgen
cuando hay un miedo (a veces no asumido) a otras culturas desconocidas
y un intento de autoprotección. La suma de situaciones
conflictivas crea un ambiente tenso en el que salta la chispa
de nuevos conflictos o enfrentamientos con mucha facilidad. Esa
variedad cultural también supone la posibilidad de abrir
la mente, de conocer mundo sin viajar, de entender que hay muchas
formas de vivir, de intercambiar modos y visiones, de disfrutar
y enriquecerse con esto.
Acceder a una
vivienda digna
Una gran proporción
de extranjeros (entre otras personas) residen en pensiones. Según
Gazte Ekintza (1996), el 32 % de los locales comerciales del barrio
son pensiones declaradas. Muchas otras no son declaradas, están
en peores condiciones de salubridad (se conocen pensiones sin
baño, con ratas, etc) y son más utilizadas por personas
que no desean ser localizadas, como traficantes o extranjeros
indocumentados. Otros viven en habitaciones realquiladas o compartiendo
habitación con paisanos o amigos mientras buscan alquiler
propio. Las familias viven con más frecuencia en alquileres
o viviendas propias. Otras personas duermen en la calle de forma
transitoria o por periodos más o menos largos.
Entre las dificultades
para encontrar alquiler o vivienda dignas están el no tener
documentación en regla algunos, el racismo más o
menos encubierto de muchos caseros y caseras, la exigencia de
nómina en algunos casos, o el no tener con quién
compartir piso (ver Díaz, 1997: 63-74).
La calle, los bares,
algunas tiendas y la mezquita (situada en la calle Dos de Mayo)
son el principal espacio de encuentro y relación entre
las personas inmigrantes (los alquileres y pensiones, dada su
precariedad, muchas veces no pueden ser espacio de encuentro).
Los bares y la calle son también punto de reunión
o distracción de otros vecinos del barrio, sobre todo de
los más ociosos (parados y jubilados) y con necesidad de
compañía. Esto da lugar a una imagen de la calle
San Francisco siempre poblada (grupos de personas charlando; esperando
a que llegue la droga o a pasar droga; mirando cómo se
produce el trapicheo; esperando a un paisano; hombres mayores
buscando o mirando a las mujeres).

La Korrika
en el barrio San Francisco.
La ayuda social y las asociaciones
de ayuda
La mayor parte de
las dificultades de supervivencia y necesidades para tener una
vida digna se superan en el ámbito de los lazos de apoyo
entre paisanos o personas de culturas o lenguas comunes. Por eso
las culturas y grupos con más tradición de autoayuda
se hacen menos presentes en las asociaciones o servicios de ayuda
social. Además, cada colectivo tiene su percepción
del recurso a la ayuda social.
Unos preferimos
trabajar en la calle cargando, sudando... y no pedir a (instituciones
de ayuda), como otros. Preferimos ir mal vestidos y trabajar
así, que ir con corbata y comer ayuda de (...)
Desde la experiencia
de las propias asociaciones de ayuda y de las personas que piden
o a quienes se les ofrece la ayuda, se valora que algunos canales
de ayuda, establecidos para otras personas marginadas, no han
resultado adecuados para este colectivo, en parte porque ignoran
la variedad del mismo y las causas de su migración.
El trabajo
La mayoría
de los hombres extranjeros que residen en este barrio se han dedicado
desde su llegada a la venta ambulante en mercadillos, fiestas
locales, bares, calles y playas; a veces junto a sus esposas o
hijos mayores. Muchos tienen permiso de residencia y trabajo como
autónomos, sobre todo los comerciantes.
Las mujeres se han
dedicado principalmente a trabajos como empleadas de hogar, cuidado
de niños/as o personas mayores, trabajos en clínicas
o residencias privadas, en bares y en clubes.
Muchas personas acceden
a trabajos temporales agrícolas en Álava y fuera
del País Vasco, a pequeñas tareas a través
de parroquias, o recogida de papel, ropa usada, reparto de propaganda,
limpieza de cristales, venta del periódico La Farola...
Y cambian con frecuencia de trabajo y por temporadas no trabajan.
Hay también una porción de habitantes que alternan
su residencia entre pueblos costeros de Bizkaia y Gipuzkoa, donde
trabajan como marineros, y el propio barrio, donde pasan los días
y temporadas libres o de paro. Esto les facilita el contacto con
sus paisanos y el acceso a recursos como la sanidad, locutorios,
discotecas, etc, que por el momento no existen en estos pueblos.
Una proporción
cada vez mayor de personas trabaja traficando con drogas ilegales.
También hay personas dedicadas a la construcción,
la repoblación forestal, a trabajos profesionales variados
(electricidad, mecánica...), estudiantes de enseñanzas
medias y superiores.
Cabe subrayar que
la mayoría de las personas extranjeras, periódicamente
envían dinero a sus familias, aunque lo que les reste para
su propia supervivencia sea mínimo. Otra parte importante
de sus ingresos es para la conseguir documentación o renovarla
(pago de abogadas/os, de tasas, solicitud de documentos al país
de origen o embajada correspondiente, viajes para hacer gestiones...).
El tercer grupo de gastos extras son requisitos como la fianza
para dar de alta un teléfono, la necesidad de un seguro
de salud privado para quienes se les niega el derecho a la salud,
la vulnerabilidad ante robos y engaños por parte de muchos
profesionales, entre ellos algunos policías y abogados,
etc...
Explicaremos con
más detalle aquellas tareas en los que actualmente trabajan
más proporción de extranjeros en el barrio de San
Francisco: el tráfico de drogas ilegales y la venta en
comercios y venta ambulante.

Vecinos y
vecinas del barrio entrando a los terrenos de la antigua Mina
de San Luis,
tras las calles Iturburu, Miribilla y Concepción, poco
antes de que comenzaran las obras.
Los traficantes de drogas ilegales
Desde mediados de
los años 80, parte de la prostitución pasó
a los clubes, se abrieron nuevos clubes fuera del barrio, aparecieron
los travesties en las calles y según estos negocios fueron
decayendo, comenzó a traficarse con drogas ilegales, promoviéndose
desde los mismos bares y clubes de prostitución. Primero
el tráfico de drogas fue realizado por payos desde pisos
particulares; pasó después a manos de grupos gitanos
y recientemente se han incorporado inmigrantes extranjeros, primero
magrebíes (argelinos principalmente) y africanos. Con más
frecuencia participan personas cuyos amigos o paisanos están
traficando y les dan facilidades para entrar a ello.
Ellos llegan...
vienen de Portugal... y aquí ven que sus paisanos hacen
eso, y lo hacen; como yo veo que los míos venden ambulante,
y me pongo a vender.
A veces también
entran quienes cuentan con menos redes de apoyo, menos paisanos
con posibilidades de ayudarles en el alquiler, comida o acceso
a otro tipo de trabajos, en parte debido a que están indocumentados.
Entre ellos, hay quienes aseguran que de tener otras posibilidades
laborales, dejarían de traficar.
Una parte de los
vecinos y vecinas del barrio tiene la sensación de que
estas personas son quienes han traído la droga al barrio,
aunque otras no lo ven así.
Nosotros vemos
el último eslabón de las mafias del tráfico.
(ETB2, 1997)
Confundimos
los síntomas con las causas. Ahora vemos los síntomas,
pero las causas son otras: cuando entró la heroína
al barrio no había negros. (ETB2, 1997)
No todas las personas
se incorporan en la misma medida: algunas llevan años trabajando
en el tráfico de drogas; un grupo menos numeroso ha realizado
esa tarea de forma puntual (al llegar al barrio, en los primeros
momentos de incertidumbre o abandono o de intentos frustrados
de encontrar trabajo) y después se han desligado. Entre
quienes la realizan de manera más o menos continua, algunos
no han pasado de ser intermediarios o de pasar pequeñas
cantidades de hachís y la mayoría se han implicado
más.
En cuanto a sus condiciones
de vida, hay quienes duermen a la intemperie, en ruinas, en fábricas
abandonadas o bajo puentes, quienes viven en pensiones, alquileres
o realquileres con precarias condiciones higiénicas y quienes
viven fuera del barrio en alquileres más habitables. Algunas
personas que trafican son dependientes de la cocaína o
heroína, y algunas de éstas duermen en la calle.
Esto es más frecuente entre los grupos que entraron antes
en el tráfico, como gitanos o argelinos, y menos frecuente
entre los africanos negros. Su número es bastante escaso,
en proporción a los que no lo son, aunque aumenta progresivamente.
Existen posturas
variadas en los bares y comercios de la zona hacia las personas
que trafican. En algunos comercios se permite la entrada a cualquier
persona, siempre que no trafique dentro del local. En otros no
se permite la entrada a ninguna persona que se sabe que trafica
o que se supone que es toxicómana, independientemente de
su aspecto. En otros comercios, ocasional o permanentemente, se
niega la entrada a las personas negras, argumentada con un discurso
del tipo "todos los negros son traficantes". En cuanto
a los comercios de productos y servicios básicos, normalmente
se atiende a todas las personas, sin distinguir su apariencia
o su fuente de ingresos.
Yo he aprendido
una cosa desde que vivo en San Francisco: si un negro entra
en una tienda a comprar pan o tabaco, es un cliente, y se le
llama caballero, Ħeso lo he oído yo! Si luego se va a
tomar algo al bar de enfrente, entonces es un traficante, y
se le echa del bar o se le insulta.

Fiesta multicultural
y comida al aire libre, en la Plaza del Doctor Fleming, junto
a la calle Zabala.
Los comerciantes
En el año
90 se abrieron los primeros comercios de africanos en San Francisco
(un senegalés y un marroquí). En el 92 se creó
el tercer comercio y los demás se han instalado a partir
de entonces. Su número ha aumentado progresivamente, sobre
todo en los últimos siete años, al hilo del aumento
de la presencia de personas extranjeras, del progreso laboral
de algunos de ellos y de la devaluación del precio de las
lonjas y el cierre de otros establecimientos.
Casi todos ellos
comenzaron trabajando en la venta ambulante por las calles, bares,
playas y fiestas, más adelante obtuvieron plazas en mercadillos
y después han iniciado estos comercios, probando con diversos
productos de venta. La mayoría de los comercios están
llevados por personas de origen marroquí o senegalés
(tiendas de bisutería, bolsos y ropa, de alfombras, peluquería,
carnicería musulmana, bares...). También hay comerciantes
ecuatoguineanas, angoleñas, nigerianas, chinos, hindúes(tiendas de alimentos africanos, de alimentos locales, peluquerías
africanas, carpintería metálica...).
Entre las personas
que trabajan en la venta es común que se abran negocios
donde participan familiares o paisanos; que se repartan la atención
de las plazas del mercadillo y de la tienda entre varios paisanos;
que cuando una persona llega de nuevas, se le acompañe
para enseñarle a vender por la calle; se la ofrezca una
cama o una parte de la cama en alquiler o pensión compartida;
y se le garantice la comida y el alojamiento mientras no tiene
ingresos propios (ver Díaz, 1997: 41-62). Muchas personas
que llevan los comercios tienen tradición como comerciantes
en su cultura de origen (sobre todo, magrebíes y senegaleses),
como sucede también con el pueblo gitano.
Buena parte de quienes
viven de estos trabajos tienen una formación y experiencia
profesional, técnica o universitaria en sus países
de origen. Pero la falta de documentación en regla, de
posibilidades de homologación de títulos y de acceso
a trabajos con esa titulación siendo personas de países
más pobres al nuestro, les ha hecho casi imposible tener
otras salidas laborales (ver Díaz, 1997:29-40).
Los clientes de los
comercios de bisutería son, en buena parte, los propios
comerciantes ambulantes extranjeros, que vienen de toda Bizkaia
e incluso de Gipuzkoa a comprar aquí parte del género
que venden en calles y mercadillos o que venden en otras tiendas
del barrio (otra parte de esta mercancía se compra en diversas
ciudades de Francia o el Estado español, en Portugal o
Italia a veces, y raramente en algún país de origen).
Por eso el aumento de la presencia de vendedores ambulantes en
Bizkaia es lo que en parte ha permitido mantener estos comercios.
Algo similar sucede con parte de la clientela de las peluquerías,
bares, tiendas de alimentos africanos o carnicería musulmana,
aunque también existe parte de clientela local, que crece
a medida que se hace más normal la presencia de estos negocios.
|
Bibliografía:
Díaz, Beatriz (1997).
Todo negro No Igual. Voces de Emigrantes en el Barrio
bilbaíno de San Francisco. Ed. Virus y Likiniano
Elkartea.
ETB2. Al cabo de la calle.
"żMovilización vecinal contra la delincuencia
o racismo contra los africanos?. Donostia, 7 de noviembre
de 1997.
Gazte Ekintza-Puerta Abierta.
Actividad Económica en San Francisco-Bilbao la Vieja.
Bilbao, 1996. pp. 141-152. |
|