|
Bergara
es una villa que destaca por su patrimonio arquitectónico;
generalmente se valora adecuadamente la monumentalidad de sus
iglesias parroquiales o de los numerosos palacios que la enriquecen,
pero no suficientemente las casas de villa que no sólo
constituyen la mayor parte de la superficie edificada, sino que
dan carácter a sus calles.
Desde que la villa
fue poblada a partir de su fundación en 1268 la actividad
constructiva más continuada correspondió al ámbito
doméstico; madera, piedra, ladrillo, argamasa y otros materiales
fueron empleados -antes de la llegada del hormigón armado,
el gresite y otros revestimientos- para construir y reconstruir
casas que evolucionaron al ritmo de la historia y se hicieron
eco de los estilos artísticos dominantes, combinando unidad
y variedad, repetición de modelos y sutiles variaciones
hasta encontrar un tipo que, a pesar del transcurso del tiempo,
sigue vivo.
Recorrer las calles
de Bergara nos acerca a todo ello. La villa conserva edificios
de origen medieval, ejemplares renacentistas y buenas muestras
de la edilicia doméstica de los siglos del barroco; y para
Bergara se diseñó, ya al filo de 1800, uno de los
primeros proyectos de vivienda moderna.
Desde un principio
se definió el esquema básico de la casa de villa.
Encorsetada en los límites de la primitiva lotización,
se definió como una casa de fachada estrecha que se desarrollaba
en profundidad.
La distribución
interior varió poco con el paso de los siglos. Desde un
principio la casa se adaptó a la función que debía
cumplir; era lugar de trabajo y vivienda y debía atender
a ambas necesidades: así en la planta baja se encontraban
el zaguán y la tienda o taller -a los que se accedía
desde el zaguán- y podía haber otras dependencias
como almacén o caballerizas; la primera planta se dedicaba
a vivienda y se dividía en dos grandes estancias, con sus
correspondientes alcobas, en una de ellas se situaría la
cocina; el desván bajo cubierta serviría como almacén
y en él se podrían criar conejos u otros animales
domésticos, accidentalmente podría situarse también
algún dormitorio. Si las casas alcanzaban mayor altura
se seguía el mismo esquema de distribución. Las
escaleras, atendiendo a un principio de aprovechamiento de espacios,
se situaban pegadas a uno de los muros medianiles y se desarrollaban
en un sólo tiro; solamente en el caso de edificios de buena
altura giraban al llegar a la fachada trasera. El espacio habitable
se completaba con la presencia de corredores volados en la parte
trasera, a partir del siglo XVI se situaban en ellos las letrinas.
Dado que los límites
de los solares pervivieron -y aún perviven- subrayados
por los muros medianiles, el tipo de parcela se mantuvo determinando
la distribución interior. Además el modelo resultaba
útil, cómodo podríamos decir, pues se adaptaba
a lo que se pedía de una casa, y mientras no comenzaron
a cambiar las estructuras socio económicas que habían
dado lugar a los primitivos lotes -y consecuentemente al tipo
de casa- no comenzó a cambiar la distribución de
las mismas.
Durante la Baja Edad
Media la construcción doméstica se realizaba fundamentalmente
en madera; y no sólo la estructura interior de las casas,
sino incluso los muros de cierre y los medianiles. El crecimiento
demográfico motivó que las casas se extendieran
sobre la huerta o patio posterior y que crecieran en altura; a
menudo invadieron el espacio público por medio de saledizos,
cada uno ligeramente más volado que el anterior, sobre
la vía pública.
En 1505 se redactaron
unas ordenanzas contra el fuego en las que, además de la
construcción de un muro cortafuegos, se planteaba la necesidad
de que las casas fueran más bajas, a no ser que se construyeran
en piedra. Pocos años después se redactaron unas
ordenanzas de construcción, imponiendo que las nuevas construcciones
se realizaran plenamente en materiales ignífugos: piedra,
ladrillo, argamasa etc., pues las casas de madera suponían
un grave peligro de incendio.
Esto no quiere decir
que con anterioridad no existieran obras de cal y canto. Las propias
ordenanzas lo confirman y todavía podemos encontrar en
las calles de Bergara restos de aquellas construcciones.
En Masterreka y Zubieta
se conservan varios muros medianiles en piedra, con gruesos espolones
salientes, testigos de los antiguos voladizos, en Goenkalea 2
se conserva un acceso en arco conopial y en la casa número
32 de Bidekurutzeta se encuentran una serie de mensulas pétreas
figuradas de carácter tardomedieval; muy cerca se encuentra
la casa Etxeluzea (en la confluencia de las calles San Pedro y
Bidekurutzeta), cuya raigambre medieval se evidencia en el grosor
de sus muros y en la serie de canes que en su día soportaron
corredores volados.
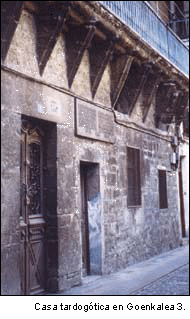 Junto
a estos vestigios Bergara conserva dos ejemplos sobresalientes.
La casa de Zubieta 38 presenta una fachada íntegramente
realizada en sillarejo que puede fecharse en el siglo XV. La distribución
de huecos obedece a intervenciones posteriores, pero aún
se puede valorar su prestancia y su origen medieval. La portada
es el elemento más significativo, aparece ladeada, de acuerdo
al modelo de casa gótico y se realiza en arco apuntado
de fuertes dovelas. La casa conserva además dos hileras
de canes que sirvieron para sujetar corredores de madera y una
tímida cornisa de remate. El otro edificio se encuentra
en Goenkalea -una calle en la que el tiempo parece detenido- señalado
con el número 3. Sus balconadas de madera hacen que la
casa pueda encuadrarse fácilmente en el ámbito de
la arquitectura popular, pero en la planta baja se muestra su
pasado esplendor. El paramento hasta el primer piso es muy alto,
realizado en buena sillería, y remata en una serie de fortísimos
canes de perfil gótico que mantienen una cornisa pétrea
tallada en una serie de tres cuartos de bocel, el voladizo que
soportaba ha desaparecido y en la actualidad sirve como repisa
de balcón. La transposición de los tornapuntas de
madera a canes de piedra es frecuente en la Italia del siglo XV,
pero excepcional en nuestra zona, donde sólo se empleó
en obras de calidad en las que se pretendió unir solidez
y elegancia, como ocurre en este caso. Junto
a estos vestigios Bergara conserva dos ejemplos sobresalientes.
La casa de Zubieta 38 presenta una fachada íntegramente
realizada en sillarejo que puede fecharse en el siglo XV. La distribución
de huecos obedece a intervenciones posteriores, pero aún
se puede valorar su prestancia y su origen medieval. La portada
es el elemento más significativo, aparece ladeada, de acuerdo
al modelo de casa gótico y se realiza en arco apuntado
de fuertes dovelas. La casa conserva además dos hileras
de canes que sirvieron para sujetar corredores de madera y una
tímida cornisa de remate. El otro edificio se encuentra
en Goenkalea -una calle en la que el tiempo parece detenido- señalado
con el número 3. Sus balconadas de madera hacen que la
casa pueda encuadrarse fácilmente en el ámbito de
la arquitectura popular, pero en la planta baja se muestra su
pasado esplendor. El paramento hasta el primer piso es muy alto,
realizado en buena sillería, y remata en una serie de fortísimos
canes de perfil gótico que mantienen una cornisa pétrea
tallada en una serie de tres cuartos de bocel, el voladizo que
soportaba ha desaparecido y en la actualidad sirve como repisa
de balcón. La transposición de los tornapuntas de
madera a canes de piedra es frecuente en la Italia del siglo XV,
pero excepcional en nuestra zona, donde sólo se empleó
en obras de calidad en las que se pretendió unir solidez
y elegancia, como ocurre en este caso.
A partir de la promulgación
de las ordenanzas de edificación la construcción
en piedra se convirtió en una actividad continuada en la
villa; ahora bien, el sentido de la economía propio del
Antiguo Régimen llevó a que en numerosas ocasiones
las intervenciones fueran parciales, es decir, que muchos elementos
de las casas anteriores fueran sustituidos sin derribar el edificio,
así sobre la estructura anterior se construyeron fachadas,
muros medianiles, etc., a veces en distintas etapas hasta que
la casa estuviera totalmente enfundada en piedra.
Durante los dos primeros
tercios del siglo XVI, y por lo que respecta a las fachadas nuevamente
construidas, el rasgo más significativo es la utilización
del arco de medio punto en las portadas, que destacan en fachadas
construidas en un solo plano, sin los saledizos anteriores. En
ocasiones el arco presenta, como seña distintiva, una pequeña
moldura excavada en nacela en la arista exterior del intradós
y las jambas, detalle que también aparece en obras de arquitectura
palacial, como el palacio de Ozaeta o la casa torre de Arrese.
Muy frecuentemente la obra de cantería ocupaba solamente
la primera altura, empleándose materiales menos costosos
para las superiores.
Un tipo de casa que
debió ser frecuente presentaba un entresuelo sobre el zaguán,
de modo que la fachada presentaba dos ventanas una sobre otra,
tal como nos ilustra un apunte realizado por el maestro cantero
Pedro de Altuna en 1544 para la construcción de casas en
Bidekurutzeta.
Bergara conserva
algunos ejemplos de este tipo de casas que podemos fechar a mediados
del siglo XVI. En San Pedro 20 se halla un buen ejemplo de arquitectura
doméstica del renacimiento; a pesar de las modificaciones
sufridas podemos admirar el hermoso arco de medio punto de la
portada e intuir la existencia de dos ventanas, una sobre otra
que recuerdan el esquema diseñado por Pedro de Altuna.
En Arruriaga 10 se halla otro ejemplar destacado de casa de villa
del siglo XVI; el arco de medio punto de la portada no presenta
decoración, al lado dos ventanas sobrepuestas de distinto
tamaño, una para iluminar el zaguán y otra el entresuelo.
La casa de Barrenkalea 3 presenta dos vanos, de acuerdo con la
lotización gótica, uno de los cuales se presenta
en arco de medio punto con la arista excavada en nacela.

Casa renacentista
en Artekalea 15.
Destaca la casa de
Artekalea 15, un ejemplar excepcional de arquitectura doméstica
cuya calidad supera el ámbito comarcal o regional y que
podemos considerar una de las muestras más importantes
del patrimonio arquitectónico bergarés. No presenta
novedad en cuanto a su organización; se adapta a un solar
estrecho y como otras de su época se abre a la calle por
dos vanos, una portada arqueada y una ventana adintelada, pero
supera a todas por la especial riqueza decorativa que ostenta.
El arco de la portada se enmarca en dobles pilastras toscanas
que alcanzan hasta la línea de impostas; a partir de allí
se sucede un segundo orden, jónico, que llega hasta el
entablamento y que forma con la cornisa que corona el conjunto
una especie de alfiz. Las grandes dovelas son cajeadas y se decoran
con abstracciones de lejana raíz vegetal. La ventana se
enmarca por finísimas columnillas con capitel jónico
y se corona por un medallón con la representación
de un querubín entre elementos vegetales rampantes.
No es frecuente encontrar
ejemplares de casa de villa de tal calidad y valor artístico.
Nos encontramos ante un caso que se sale de lo habitual y que
no admite comparación con otras obras coetáneas
del entorno; sus fuentes de inspiración se deben buscar
en el exterior, en algunos de los grandes centros de creación
de la península, quizá en Burgos. La utilización
de un lenguaje culto tan refinado nos habla de un verdadero arquitecto,
posiblemente alguno de los que en esos momentos (1540-1550) trabajaban
en las obras de la iglesia parroquial de San Pedro, y de un promotor
culto que manifestaba en una empresa arquitectónica ciertamente
modesta -si la comparamos con los palacios que por las mismas
fechas se edificaban en la villa- su buen gusto.
El último
tercio del siglo XVI y los primeros años del siguiente
no han dejado en la villa edificaciones relevantes en este terreno.
La actividad constructiva siguió siendo importante, pero
en obras parciales. El rasgo más característico
es el abandono del arco de medio punto, posiblemente debido tanto
a razones económicas como a la extensión del nuevo
gusto escurialense, y el que en las fachadas se generalice la
utilización de una cornisa clasicista rematando la planta
baja.
Durante el siglo
XVII se crea lo que no dudamos en calificar como casa de villa
"típica" de Bergara en el sentido que crea un "tipo" que
se repite como modelo en tiempos posteriores. El fenómeno
no es privativo de Bergara, y, por extensión, podemos decir
que en el siglo XVII se crea el tipo de casa urbana que en la
actualidad caracteriza las villas vascas.
Se trata de casas
de tres plantas y desván, que en ocasiones se manifiesta
en la fachada a modo de ático. La fachada se construye
en sillería, a veces de muy cuidada talla, siguiendo un
rígido esquema de líneas verticales y horizontales
entre las que se busca el equilibrio. La fachada, siguiendo los
dictados de la arquitectura postescurialense, se despoja de todo
lo accesorio, de modo que los elementos decorativos se resumen
en simples fajas de placa lisa que separan los pisos o enmarcan
los vanos, a veces rematando en orejetas. En ocasiones se mantiene
sobre la primera planta un remate en cornisa que actúa
como soporte de un balcón corrido a la altura del primer
piso, los superiores presentan ventanas rasgadas con antepechos
de madera o forja. En origen estas fachadas se remataban por aleros
tallados.
Del mismo modo que
la distribución interior permaneció durante siglos,
este diseño de fachada, propio del barroco desornamentado
mostró una gran pervivencia. Su severidad y su tendencia
a la uniformidad se adaptaba a la perfección al ideal de
discreción de la burguesía, por lo que fue -digamos-
adoptado, por todos los grupos sociales y, con una mayor o menor
riqueza de materiales, con una mejor o peor ejecución técnica,
repetido hasta convertirse en el modelo casa popular urbana.
Se conservan varios
ejemplares en buenas condiciones distribuidos por toda la geografía
de la villa. Varios de ellos se encuentran perfectamente documentados
y muestran el triunfo de este tipo en los años centrales
del siglo XVII, época en la que se produce una verdadera
fiebre constructiva.
La casa de Masterreka
17, edificada entre 1641 y 1649, es una obra en la que intervino
el maestro cantero Juan de Miranda. Se aprecian diferencias entre
la primera planta, cuyos vanos se enmarcan en molduras excavadas,
y la segunda, ya con placas lisas, lo que muestra que la obra
no se llevó a cabo según un proyecto preestablecido.
Conserva un magnífico alero tallado.
Encontramos otro
buen ejemplo de casa barroca del mediados del siglo en Artekalea
10. Fue edificada a partir de 1648 por Pedro de Olaechea, uno
de los más importantes constructores de casas de la villa,
siguiendo un plan unitario. Presenta tres plantas con dos órdenes
de vanos íntegramente realizados en sillería con
una unidad de estilo total.
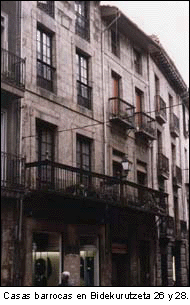 En
Bidekurutzeta 26 y 28 se encuentran dos edificios construidos
por el mismo maestro cantero entre 1655 y 1660. Se edificaron
en piedra sillar con platabandas ritmando los muros y fajas de
placa lisa recercando los vanos. Ambas presentan cornisas de remate
de las plantas bajas y hermosos balcones corridos en el primer
piso. En altura se desarrollan en planta baja, dos pisos y ático,
de modo que emparejaran con la casa vecina, lo que muestra el
interés urbanístico de estas construcciones. En
Bidekurutzeta 26 y 28 se encuentran dos edificios construidos
por el mismo maestro cantero entre 1655 y 1660. Se edificaron
en piedra sillar con platabandas ritmando los muros y fajas de
placa lisa recercando los vanos. Ambas presentan cornisas de remate
de las plantas bajas y hermosos balcones corridos en el primer
piso. En altura se desarrollan en planta baja, dos pisos y ático,
de modo que emparejaran con la casa vecina, lo que muestra el
interés urbanístico de estas construcciones.
Pero Bergara aún
conserva otros ejemplos señeros. La casa de Bidekurutzeta
36, llamada de Olaeta, es uno de los más interesantes,
casi una réplica de los ya vistos de la misma calle. En
San Pedro 5 hay otro buen ejemplar, algo más sencillo de
ejecución. Lo mismo ocurre con las casas de Barrenkalea
11 y 25, esta última ampliada en el siglo XVIII siguiendo
el mismo esquema. Otros edificios que siguen el modelo, más
o menos popularizado, se reparten por toda la villa; entre ellos
podemos destacar los de Arruriaga 11, Masterreka 18 y 22, Bidekurutzeta
42 y muchas otras.
El cambio fundamental
y el nacimiento de la moderna arquitectura doméstica llegó
de la mano de Alejo de Miranda, un arquitecto que se se hizo eco
de las tendencias ilustradas en cuanto a salubridad y comodidad
de las casas. En 1797 realizó un proyecto para la reforma
de la casa llamada de Ozaeta en Bidekurutzeta (actualmente nš
24) que, aunque no llegó a realizarse en su momento, tuvo
gran trascendencia en las casas de villa, pues muchas adoptaron
en sus reformas algunas de las novedades planteadas.
En esencia Alejo de
Miranda tendió a una regularización de fachadas
y de espacios interiores, eliminando ángulos agudos en
las habitaciones, y, sobre todo, procedió a una redistribución
de los mismos fragmentándolos en salas, dormitorios, gabinetes,
etc. A la vez eliminó la escalera de un solo tiro adosada
al medianil y la sustituyó por una escalera de dos tramos
en el centro del edificio, donde planteó la necesidad de
un patio interior que diera luz y ventilación a las distintas
estancias, eliminando de este modo las oscuras alcobas de épocas
anteriores.
A partir de 1800
y hasta épocas recientes, la arquitectura doméstica
se rigió por dos principios: el esquema de fachada creado
a mediados del siglo XVII, con su sencillez de líneas,
su equilibrio entre vanos y macizos, su regularidad en la composición,
a veces modificado por la presencia de elementos decorativos aplicados,
y la racionalidad de la distribución interior derivada
del proyecto de Alejo de Miranda. | 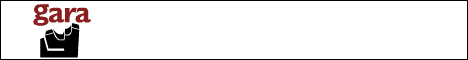

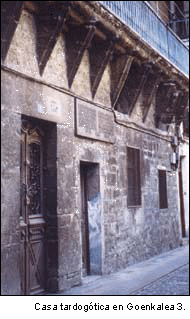 Junto
a estos vestigios Bergara conserva dos ejemplos sobresalientes.
La casa de Zubieta 38 presenta una fachada íntegramente
realizada en sillarejo que puede fecharse en el siglo XV. La distribución
de huecos obedece a intervenciones posteriores, pero aún
se puede valorar su prestancia y su origen medieval. La portada
es el elemento más significativo, aparece ladeada, de acuerdo
al modelo de casa gótico y se realiza en arco apuntado
de fuertes dovelas. La casa conserva además dos hileras
de canes que sirvieron para sujetar corredores de madera y una
tímida cornisa de remate. El otro edificio se encuentra
en Goenkalea -una calle en la que el tiempo parece detenido- señalado
con el número 3. Sus balconadas de madera hacen que la
casa pueda encuadrarse fácilmente en el ámbito de
la arquitectura popular, pero en la planta baja se muestra su
pasado esplendor. El paramento hasta el primer piso es muy alto,
realizado en buena sillería, y remata en una serie de fortísimos
canes de perfil gótico que mantienen una cornisa pétrea
tallada en una serie de tres cuartos de bocel, el voladizo que
soportaba ha desaparecido y en la actualidad sirve como repisa
de balcón. La transposición de los tornapuntas de
madera a canes de piedra es frecuente en la Italia del siglo XV,
pero excepcional en nuestra zona, donde sólo se empleó
en obras de calidad en las que se pretendió unir solidez
y elegancia, como ocurre en este caso.
Junto
a estos vestigios Bergara conserva dos ejemplos sobresalientes.
La casa de Zubieta 38 presenta una fachada íntegramente
realizada en sillarejo que puede fecharse en el siglo XV. La distribución
de huecos obedece a intervenciones posteriores, pero aún
se puede valorar su prestancia y su origen medieval. La portada
es el elemento más significativo, aparece ladeada, de acuerdo
al modelo de casa gótico y se realiza en arco apuntado
de fuertes dovelas. La casa conserva además dos hileras
de canes que sirvieron para sujetar corredores de madera y una
tímida cornisa de remate. El otro edificio se encuentra
en Goenkalea -una calle en la que el tiempo parece detenido- señalado
con el número 3. Sus balconadas de madera hacen que la
casa pueda encuadrarse fácilmente en el ámbito de
la arquitectura popular, pero en la planta baja se muestra su
pasado esplendor. El paramento hasta el primer piso es muy alto,
realizado en buena sillería, y remata en una serie de fortísimos
canes de perfil gótico que mantienen una cornisa pétrea
tallada en una serie de tres cuartos de bocel, el voladizo que
soportaba ha desaparecido y en la actualidad sirve como repisa
de balcón. La transposición de los tornapuntas de
madera a canes de piedra es frecuente en la Italia del siglo XV,
pero excepcional en nuestra zona, donde sólo se empleó
en obras de calidad en las que se pretendió unir solidez
y elegancia, como ocurre en este caso.
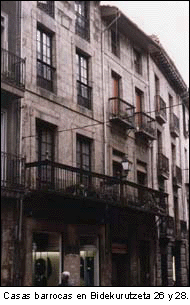 En
Bidekurutzeta 26 y 28 se encuentran dos edificios construidos
por el mismo maestro cantero entre 1655 y 1660. Se edificaron
en piedra sillar con platabandas ritmando los muros y fajas de
placa lisa recercando los vanos. Ambas presentan cornisas de remate
de las plantas bajas y hermosos balcones corridos en el primer
piso. En altura se desarrollan en planta baja, dos pisos y ático,
de modo que emparejaran con la casa vecina, lo que muestra el
interés urbanístico de estas construcciones.
En
Bidekurutzeta 26 y 28 se encuentran dos edificios construidos
por el mismo maestro cantero entre 1655 y 1660. Se edificaron
en piedra sillar con platabandas ritmando los muros y fajas de
placa lisa recercando los vanos. Ambas presentan cornisas de remate
de las plantas bajas y hermosos balcones corridos en el primer
piso. En altura se desarrollan en planta baja, dos pisos y ático,
de modo que emparejaran con la casa vecina, lo que muestra el
interés urbanístico de estas construcciones.