|
 No
es tarea fácil resumir en unas cuantas líneas la
carrera de José Sanmartín, un hombre que ostenta
al mismo tiempo los cargos de Director de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Valencia, Director del Instituto de
Ciencia y Sociedad del Organismo Público Valenciano de
Investigación, ente en el que también trabaja como
Coordinador del área de Humanidades, Director del Instituto
de Investigaciones sobre la Ciencia y Tecnología (INVESCIT),
ex Vicepresidente del European Association on Society, Science
and Technology (ESST) de Bélgica, y Director del Centro
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Lugar, este
último, desde el cual nos obsequió con una enriquecedora
conversación. No
es tarea fácil resumir en unas cuantas líneas la
carrera de José Sanmartín, un hombre que ostenta
al mismo tiempo los cargos de Director de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Valencia, Director del Instituto de
Ciencia y Sociedad del Organismo Público Valenciano de
Investigación, ente en el que también trabaja como
Coordinador del área de Humanidades, Director del Instituto
de Investigaciones sobre la Ciencia y Tecnología (INVESCIT),
ex Vicepresidente del European Association on Society, Science
and Technology (ESST) de Bélgica, y Director del Centro
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Lugar, este
último, desde el cual nos obsequió con una enriquecedora
conversación.
A lo largo de su dilatada
trayectoria profesional, José Sanmartín ha trabajado
en múltiples organismos y ha ocupado varios cargos, entre
los que cabe destacar el de Investigador de la Fundación
Alexander von Humboldt (1974-76, 1986) en la Escuela Técnica
Superior de Aquisgrán (Aachen) y en el Instituto Max Planck
en Seewiesen, o el de Director del Proyecto TEMPUS (Teaching Social
Assessment of Science and Technology) de la UE (1991-94) y Presidente
de la Society for Philosophy and Technology (EE.UU.). A sus espaldas
quedan más de setenta y cinco publicaciones, cinco libros
y monográficos, y un sinfín de compendios, seminarios
y monografías que avalan a este estudioso como una de las
personalidades más destacadas del panorama científico
español y europeo.
-Desde el punto
de vista científico y tecnológico, ¿Cuál
le parece a usted que ha sido el legado del siglo XX?
En
mi opinión, el legado más importante es aquel que
tiene que ver con el desarrollo de potentes tecnologías
biológicas, y, muy en particular, el relacionado con las
tecnologías desarrolladas en el marco del Proyecto del
Genoma Humano. Éstas últimas están permitiendo
el desarrollo de una medicina de cuño absolutamente nuevo:
el desarrollo de una medicina predictiva.
-¿Será
esta nueva medicina una de las herencias más destacables
para los hombres del futuro?
Sin
ninguna duda. Creo que, desde un punto de vista científico
y tecnológico, el siglo XX ha vivido dos épocas
claramente diferenciadas. La primera mitad de ese siglo ha estado
dominada por los desarrollos de la física. La segunda mitad,
sin embargo, se ha caracterizado por un desarrollo espectacular
de la biología. En ese desarrollo ha jugado un papel muy
importante la investigación realizada sobre el genoma humano.
Hoy sabemos ya cuáles son y en qué orden están
los tres mil millones (nada menos) de pares de bases que componen
nuestro genoma. Y tenemos identificados cada vez más genes.
Podemos así diagnosticar muchas enfermedades hereditarias,
incluso, decenas de años antes de que a un individuo le
aparezcan los primeros síntomas. Como le decía,
estamos asistiendo al nacimiento y desarrollo de una verdadera
medicina predictiva.
-¿Qué
personajes destacaría por su influencia máxima en
el siglo XX, y cuáles habría que desterrar?
Habría
que desterrar a aquellos científicos que de un modo u otro
pusieron sus desarrollos al servicio de ideologías destructivas.
Creo que el prototipo de este tipo de científico es Joseph
Mengele, el genético nazi de tan infausto recuerdo. Son
muchas las personalidades que habría que destacar. Yo mencionaría
a Watson y a Craig Venter, por sus contribuciones a la biología.
El primero, como usted sabe, es coautor del modelo de doble hélice
para el ácido desoxirribonucleico. Venter, por su parte,
ha sido el primero en secuenciar por completo el genoma del ser
humano. En el campo físico creo que nadie es comparable
a Albert Einstein, aunque me gustaría reservar un lugar
especial a Werner Heisenberg, presidente de la Fundación
Alexander von Humboldt, en la que yo trabajé. Creo que
su aportación a la cuántica es muy memorable.
-¿Qué
opinión le merece el fenómeno de la Globalización?
Creo
que, como todo en la vida, la Globalización también
tiene un haz y un envés. Opino que la cara positiva de
la Globalización puede ser mucho mayor que la cara negativa.
Especialmente en lo que significa la posibilidad de estar inmerso
en la aldea global creada por los nuevos medios de comunicación
e información. Los países en vías de desarrollo
o subdesarrollados pueden beneficiarse grandemente de esta nueva
aldea global. Obviamente, la Globalización va más
allá de la aldea global del conocimiento. Pasa también
por la esfera del comercio, y en este contexto puede tener efectos
positivos y negativos. Buena parte de esos efectos negativos se
deben a la irrupción de las organizaciones transnacionales
de delincuencia organizada en la red. Estas organizaciones han
encontrado en la red un instrumento idóneo, en especial,
para el blanqueo de capitales a un costo bajo.
-Aunque parezca
un tópico, a su juicio, ¿cuáles son los retos que
tendremos que afrontar en este nuevo siglo?
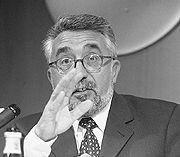 Hemos
empezado el siglo XXI con algo tan íntimo como la ruptura
de la frontera nuclear de las células. Al mismo tiempo
hemos empezado a bucear en el genoma, la esfera más privada
del ser humano, y estamos descubriendo nuevos genes, que ya sabe
usted que son como las oraciones con las que está escrito
el libro de la vida. Teniendo esto en cuenta, opino que los problemas
más graves que van a ir surgiendo son los referentes a
la utilización de los conocimientos adquiridos en esta
área con fines discriminatorios. Conocer que un individuo
va a desarrollar en el futuro una enfermedad hereditaria incurable
o que tiene una predisposición hereditaria a desarrollarla
puede traducirse en su discriminación sanitaria, educativa,
laboral... Hemos
empezado el siglo XXI con algo tan íntimo como la ruptura
de la frontera nuclear de las células. Al mismo tiempo
hemos empezado a bucear en el genoma, la esfera más privada
del ser humano, y estamos descubriendo nuevos genes, que ya sabe
usted que son como las oraciones con las que está escrito
el libro de la vida. Teniendo esto en cuenta, opino que los problemas
más graves que van a ir surgiendo son los referentes a
la utilización de los conocimientos adquiridos en esta
área con fines discriminatorios. Conocer que un individuo
va a desarrollar en el futuro una enfermedad hereditaria incurable
o que tiene una predisposición hereditaria a desarrollarla
puede traducirse en su discriminación sanitaria, educativa,
laboral...
Frente a esta posible discriminación
por razones de tipo genético, es necesario promover el
análisis y el debate social, y las leyes y normas pertinentes.
-¿Serán
la ingeniería genética, y los TCI (Tecnología,
Comunicación, Información) las ciencias del siglo
XXI?
Creo que de la confluencia
de las tecnologías de la información y de las tecnologías
génicas es de donde van a surgir los grandes desarrollos
de este siglo. En estos momentos se están impulsando ya
nuevas tecnologías de diagnóstico génico
de última generación que nacen de esa convergencia.
Se trata de los llamados biochips.
A
un costo baratísimo, los biochips posibilitan el
sondeo rápido del ADN de un individuo en busca de los trastornos
hereditarios y predisposiciones hereditarias que pueda padecer.
Permiten, entre otras cosas más, el desarrollo de los medicamentos
específicos que ese individuo necesita. El biochip
es la base de una farmacopea a la carta: frente a la producción
de un mismo medicamento para todo un grupo de pacientes se impulsa
el medicamento para una persona en particular. Estamos casi al
principio del camino, pero el futuro parece muy prometedor a este
respecto.
-¿Qué
lugar ocupará la ecología?
Todo lo que acabo de
comentar tiene un grave problema de fondo: El medioambiente. No
debe perderse de vista que la amplia mayoría de las aplicaciones
tecnológicas tienen impactos sociales y medioambientales.
En ocasiones, esos impactos pueden ser profundos. Piense, por
ejemplo, en la aplicación de las tecnologías nucleares
para la producción de energía o los casos más
recientes de las tecnologías alimentarias.
Las
tecnologías de nuestro tiempo no sólo están
añadiendo artefactos al medioambiente, como la hacía
la mecánica tradicional. Las tecnologías de hoy
son principalmente sintéticas: tienden a sintetizar moléculas
o incluso, organismos vivos completos que, hasta ahora, parecía
que sólo la naturaleza podía producir. En definitiva,
las tecnologías de hoy no sólo intervienen en los
procesos naturales; tienden, incluso, a sintetizar la misma naturaleza,
rompiendo los límites entre lo natural y lo artificial.
Eso las hace especialmente peligrosas desde un punto de vista
medioambiental. Pero, ante el peligro ni hay que esconder la cabeza
como la avestruz, ni hay que deslizarse de inmediato por la senda
del catastrofismo. Hay que enfrentarse al peligro con procesos
racionales de prospectiva y evaluación de impacto. Y, desde
luego, tomarse en serio la puesta en práctica de los resultados
de esa evaluación.
-¿Encontraremos
en las ciencias aplicadas la solución a los problemas materiales
que conocemos?
Creo
que solucionarán algunos problemas, pero inevitablemente
y como ha sucedido siempre, aparecerán otros, quizá
más graves.
-¿Cuáles
serán las principales fuerzas que moverán al ser
humano?
En este nuevo
siglo la principal fuerza será, sin duda alguna, el conocimiento.
-¿Qué
papel ha de jugar la educación de los ciudadanos y la participación
de éstos en acuerdos que les conciernen?
La
importancia de la educación será total. Dado el
enorme poder que los desarrollos tecnológicos están
teniendo y van a tener en el futuro, es necesario que los ciudadanos
encuentren vías de participación crítica
pero formada, que les permita hacerse oír en los ámbitos
de tomas de decisiones. Yo soy partidario de que se arbitren mecanismos
de verdadera participación democrática, a través
de los cuales se propicie y se encauce un debate social en torno
a los grandes temas. Y los desarrollos tecnológicos lo
son. Creo que hay que arbitrar mecanismos a través de los
cuales el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial se dejen asesorar,
para que tengan conocimiento de lo que la ciudadanía tiene
que decir acerca de los desarrollos científico técnicos.
A esto se le llama "proceso de evaluación social".
-¿Será
la inmigración un problema o una riqueza para Europa? ¿Podemos
hablar de tolerancia, de exclusividad de rechazo al extraño,
o de integración?
La
inmigración debería ser fuente de riqueza. Yo soy
absolutamente partidario de que no haya más fronteras que
las estrictamente necesarias. Creo firmemente que en estos momentos
la inmigración es necesaria para Europa, como en su día
lo fue para Estados Unidos. La inmigración en Europa debería
ser una gran fuerza de enriquecimiento de todo orden, desde el
económico hasta el cultural, pasando por el biológico.
La mezcla de etnias o razas es la fuente de la fortaleza biológica.
La endogamia para favorecer individuos biológicamente puros
a lo que lleva en realidad es a convertir al grupo en un saco
de enfermedades hereditarias.
-¿Seremos en
este siglo más competitivos?
Es
obvio que la competitividad va a seguir presente entre nosotros.
Una dosis adecuada de competitividad es buena. Demasiada, obviamente,
no. Convendría contrapesarla, en cualquier caso, con un
cierto altruismo. Lo que ahora mismo me parece que está
sucediendo es que el altruismo que se practica nace de un fondo
egoísta: se coopera altruistamente para incrementar la
competitividad.
-¿Con qué
tipo de paradojas nos enfrentaremos? ¿Seremos capaces de vencerlas?
Puede
ser que en una sociedad del conocimiento como la que se está
construyendo se reproduzcan distingos, ya no de clases, sino de
grupos, según el mayor o menor acceso que a ese conocimiento
se posea. Puede llegar a suceder que las tecnologías que
uniformizan y ponen el conocimiento a disposición de gente
muy dispersa y diferente generen la aparición de grupos
o colectivos descolgados de la sociedad del conocimiento. Añádale
a ello la posible discriminación por razones de tipo genético.
-¿No cree que
frente a la gran capacidad técnica que se posee hay pocos
proyectos humanos e ideológicos?
Evidente. Estoy totalmente
de acuerdo. Por eso es necesaria una evaluación social
de la tecnología, porque la evaluación social se
hace teniendo en cuenta proyectos de desarrollo humano, valores,
etc.
Estamos en una sociedad
en la que, por desgracia, el Humanismo pesa cada vez menos, y
esto a la larga podría perjudicar el propio desarrollo
científico técnico.
-¿Se debe hacer
todo lo que técnicamente es posible?
Es importante que haya
marcos éticos, sociales y legales donde se inscriba la
acción, sobre todo la acción delicada. Y esta no
es otra que la acción de ciertas tecnologías que
tienen gran potencialidad y que por lo tanto comportan riesgos
severos. Desde luego, no se debe hacer todo lo que técnicamente
es factible, sino lo que socialmente sea adecuado. Las normas
y los valores, más grandes dosis de sentido común,
deben poner límites a la tecnología.
Fotografías: Páginas web Generalitat
Valenciana y Diario Médico
Euskonews & Media 116.zbk
(2001 / 3 / 23-30)
|

