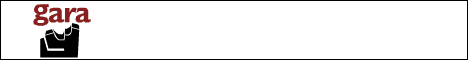Las relaciones entre ciclo económico y ciclo investigador
son complejas, aunque, ahora más que nunca, la evolución
económica avanza a un ritmo muy superior al de la academia
a la hora de configurar teóricamente su explicación.
De ahí, que no haya una cosecha abundante de análisis
de las economías vasca y navarra en estos últimos
años. En cualquier caso, el primer factor que ha marcado
la actividad editorial en el período 1999-2000 es la fase
expansiva del ciclo por la que transitan la economía vasca
y navarra. En ambas economías, la renta ha crecido notablemente,
colocándose a la cabeza de las principales economías
de su entorno (Estados Unidos, España, Francia, Reino Unido,
Alemania, etc.) en tasas de crecimiento medias, y siendo la demanda
interna, especialmente la inversión en bienes de equipo,
la pieza más determinante del proceso de crecimiento existente.
A ello, hay que añadir la revitalización de las
exportaciones durante el año 2000, así como la mejora
en las expectativas y en el clima económico internacional,
tras las crisis económico-financieras asiáticas
y latinoamericanas.
Por sectores de actividad, destaca
la recuperación a lo largo del año 2000 del
ciclo de producción industrial, tras una fase de debilitamiento
en los primeros meses de 1999. Tanto esa fase como la ascendente
suelen tener su origen en las más o menos expansivas ventas
al exterior. Por ello, el estudio del sector industrial en un
período tan decisivo como los años noventa, que
abarca la profunda crisis de los inicios del decenio y la recuperación
de finales del mismo, es un tema recurrente de análisis,
dado el fuerte componente industrial tanto de la economía
vasca como navarra. Las industrias vasca y navarra son hoy más
competitivas y van ganando participación en los mercados
exteriores, sobre todo en los europeos, contribuyendo decisivamente
a la favorable evolución de las cuentas del sector exterior
de ambos territorios.
En relación directa con
la competitividad se encuentra la consolidación de la ciencia
y la tecnología como los actuales motores del cambio económico
y social. La necesidad de desarrollar un entorno industrial con
capacidad de generar riqueza y empleo, el continuo cambio en las
organizaciones, así como en los sistemas de producción
y diseño de productos, hacen de la tecnología, y
en un sentido más amplio de la innovación, un centro
de interés tanto para las empresas como para las diferentes
Administraciones.
Por su parte, el sector de la
construcción continuó siendo el más dinámico,
aunque con una ligera desaceleración en los últimos
meses. En lo que se refiere a la actividad constructora, es sorprendente,
sin embargo, que a pesar de la elevación de la tasa de
edificación y del aumento de actividad en obra civil, generadores
en su conjunto de un increíble aumento del valor añadido
bruto en el sector, no haya presencia de estudios individualizados
del sector de la construcción. Este sector ha sido, sin
duda, el más expansivo y ha favorecido en gran medida la
reducción del desempleo. Sin embargo, esto puede causarnos
cierta incertidumbre, ya que es un sector procíclico y
el aumento del empleo vinculado a él puede variar fácilmente
de signo.
En lo que respecta a la economía
de servicios, la evolución registrada por la producción
y empleo en los servicios durante 1999-2000 revalida la positiva
contribución del sector terciario a la expansión
que vienen experimentando las economías vasca y navarra
desde mediados de los noventa. Pero, además, en el caso
de los servicios la atención se centra también en
una serie de transformaciones que están desencadenándose,
que van desde la adopción de medidas liberalizadoras hasta
la progresiva introducción de las tecnologías de
la información en el sector, y que empiezan a dibujar un
sector servicios con unos perfiles muy distintos a los hasta ahora
considerados.
El estudio de las cuestiones
monetarias, financieras y fiscales ha sido en los últimos
años, y todavía parece serlo, objeto de atención
significativa para los economistas vascos y navarros. Dos perspectivas
son las más repetidamente abordadas: las relaciones financieras
entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas
objeto de estudio, desarrolladas en el Concierto y en el Convenio
Económico, respectivamente, y las implicaciones y desafíos
de la nueva moneda europea, el euro, para ambas economías.
Respecto a la primera de ellas, la amplia autonomía normativa
así como el importante aumento de la recaudación
impositiva, tanto directa como indirecta, derivado de la favorable
coyuntura económica ha contribuido, sin duda, al ascenso
del número de trabajos sobre estas materias.
Con respecto a la segunda perspectiva,
la sensación de final de período invita a tratar
de anticipar nuestro futuro tras la adopción del euro como
unidad monetaria en 1999, y la cesión al Banco Central
Europeo del control de la oferta monetaria y de la capacidad de
las autoridades para influir en el precio interior del dinero,
o tipo de interés, y en el externo, o tipo de cambio. No
obstante, la peseta seguirá existiendo durante un año
más, aunque para dar paso formalmente al euro el primer
día de enero del año 2002.
En otro orden de cosas, las novedades
bibliográficas en el campo de la administración
de empresas, finanzas e inversiones empresariales a lo largo de
1999-2000 recogen los temas de actualidad en el ámbito
académico y profesional que en esta ocasión presentan
como denominador común la necesidad de tomar decisiones
en un mundo caracterizado por tres hechos relevantes: la integración
financiera de los mercados, la existencia de asimetrías
informativas y el reconocimiento de la necesidad de incluir en
el análisis las características institucionales
de las diferentes economías.
La crisis del Estado del Bienestar
es otro de los grandes temas económicos en este fin de
siglo. Tres aspectos son los habitualmente analizados: su trayectoria,
la racionalidad y funcionalidad de su construcción actual
y la cuestión de su sostenibilidad en el largo plazo, coexistiendo
varios enfoques, reflejo del interés que suscita el tema.
En la sociedad europea a la que pertenecemos no parece concebible
un modelo de desarrollo que separe el bienestar económico
del social y no considere a ambos indisolublemente unidos.
En el ámbito de la economía
regional y urbana se ha producido una auténtica explosión
del número de publicaciones, síntoma del creciente
interés que presenta éste área de conocimiento,
influido, quizá, por la necesidad de conocer mejor la realidad
socioeconómica de cada uno de nuestros territorios, como
por la proliferación de políticas de revitalización
urbana o los nuevos enfoques, pluridisciplinares e integrados,
que están surgiendo en la ordenación del territorio.
Así, la gestión urbana y regional cobra cada día
más importancia social, a la vez que reclama una mayor
atención sobre la capacidad de organización de las
regiones metropolitanas, al estar estrechamente ligada a las redes
estratégicas, a las condiciones económico-espaciales
y al apoyo político y social. Bilbao ha sido la ciudad
que ha suscitado mayor análisis, debido en gran medida
al impacto económico que ha supuesto el Museo Guggenheim.
Otra línea de trabajo
de máxima actualidad es la que tiene por objeto de estudio
la agricultura, los recursos naturales y el medio ambiente. Esto
nos lleva a plantear, entre otros aspectos, si el crecimiento
genera mayores niveles de deterioro ambiental y si este proceso
se acelera con la liberalización del comercio internacional
o la denominada globalización de los mercados. La cumbre
de Seattle puso de relieve, por un lado, que los aspectos ambientales
iban a desempeñar un papel de primera magnitud en las negociaciones
comerciales, y, por otro lado, que sus efectos en las estrategias
empresariales ocupan ya el primer plano.
El intenso ritmo de creación
de empleo y de reducción de la tasa de paro, junto con
el aumento de la contratación indefinida, han constituido
los rasgos más positivos del mercado de trabajo durante
1999-2000. La observación de datos tan extraordinariamente
favorables en un mercado laboral caracterizado tradicionalmente
por graves problemas en su capacidad de generación de empleo
y, desde hace poco más de un década, por una excesiva
temporalidad, ha dado lugar a diversas interpretaciones, tanto
sobre las circunstancias en las que se está produciendo
este proceso, como sobre sus posibilidades de continuidad. En
todo caso, la convergencia de nuestro mercado de trabajo con el
europeo es un hecho cierto, aunque la reciente aparición
de problemas tales como el aumento del diferencial de inflación
y el bajo incremento de la productividad, introducen algunas incertidumbres
de cara al futuro. En este contexto, es notable la ausencia de
artículos sobre formación y el papel que ésta
puede desempeñar como elemento clave a la hora de posibilitar
la obtención o el mantenimiento del empleo y su gran relación
con la productividad y competitividad empresarial.
En esta línea, también
se echan de menos artículos sobre fluctuaciones económicas
e inflación, a pesar del comportamiento al alza de esta
última, causado en gran medida por la carestía del
petróleo y por la depreciación del euro. Por el
contrario, en el campo de la economía del consumo, sí
se pueden encontrar diversos artículos, seguramente motivados
por los cambios producidos en nuestra sociedad que modifican sensiblemente
la estructura del consumo familiar (dedican más a educación,
cultura, vivienda y salud).
Para concluir, la sensación
de final de período invita a mirar hacia atrás y
hacer balance y nada mejor que hacerlo de la mano de la historia
económica. La perspectiva histórica no debe olvidarse
nunca y más en esta ocasión donde se han reunido
poderosos argumentos para abordar una interpretación de
fin de siglo y de milenio como puerta de una nueva economía
A modo de conclusión
La literatura más reciente
sobre economía vasca y navarra tiende a recoger algunos
de los temas de más actualidad en el ámbito académico
y profesional. Un período expansivo como el que ha conocido
la economía europea en estos años ha tenido su traducción
en un mayor crecimiento de nuestras economías, lo que les
permite, efectivamente, culminar el siglo y el milenio con renovada
confianza en sus posibilidades de desarrollo y en su capacidad
para acercarse a los elevados niveles medios de prosperidad de
los países que forman la Unión Europea.
En 1999-2000 la fase expansiva
del ciclo económico ha demostrado una consistencia más
que notable, si bien los registros no han sido en su conjunto
tan buenos como los de los años precedentes. Durante estos
años las economías vasca y navarra han crecido a
un ritmo superior al de la Europa de los once, lo que ha hecho
posible alcanzar una significativa tasa de creación de
empleo en un período caracterizado por la revitalización
industrial, la mayor salida al exterior y el rebrote de las tensiones
inflacionistas. Los últimos compases del siglo y del milenio,
en consecuencia, han supuesto un importante avance en el proceso
de modernización y desarrollo de ambas economías,
no exento de problemas y desafíos que el tiempo nuevo nos
está ya planteando.
Los retos están ahí
y no admiten demora: el reto que supone continuar incrementando
el empleo, donde la inusitada tasa de temporalidad que parece
haber cristalizado en el mercado de trabajo y las abultadas bolsas
de desempleo que todavía sufre el colectivo de mujeres
activas, aparecen como las sombras más destacadas. En la
misma dirección, consideramos que la internacionalización,
la innovación, la investigación y el desarrollo
tecnológico, van a marcar, lo están haciendo ya,
de modo decisivo la prosperidad relativa de las economías.
De ahí que la internacionalización de nuestras empresas,
la incorporación de las nuevas tecnologías, especialmente
en las pequeñas y medianas empresas, y el acceso universal
a las mismas para todos los ciudadanos se configuren como elementos
esenciales para lograr un crecimiento económico sostenido
y un mayor nivel de vida.
En definitiva, la llegada del
fin de siglo no deja de ser una buena ocasión para plantear
las tareas pendientes en el estudio y análisis de las economías
vasca y navarra.