|
Karnabalak,
Inauteriak, Ihautirik, Aratuzteak, Iaute, Iñoteak, Iyoteak...;
en fin, Carnestolendas o Antruejo, es decir el Carnaval, la fiesta
reina del Invierno en otros tiempos resucita cada año con
la innovación propia y característica que aporta
cada comunidad.
Mezcla de valores
festivos que aglutinan, coincidiendo con otras fases de celebración
de diversos períodos estacionales, sentimientos de libertad,
espontaneidad, unión o amistad. Existiendo unas partes
bien diferenciadas y que en cierta forma se contraponen y complementan:
el ritual, con su ceremonial y, lo propiamente festivo, con sus
componentes, sin duda complejos de asimilar en cada situación
y época histórica. Es la diversión, por excelencia.
Esta sincronización
de funciones, en base a un criterio de interconexión natural-cosmológica,
se concreta en las estaciones climatológicas del año,
las cuales marcan el período festivo. Incluso en los últimos
tiempos la modificación de celebraciones por traslado del
invierno y otoño al verano, por ejemplo, ha surgido de
forma generalizada.
PERÍODO
INVERNAL
Si bien existen en
la tradición oral unos días que son consideramos
como propios de Carnaval, que en boca de ciertos autores equivalen
a defender teorías sobre la entrada de dicho ciclo en fechas
que van desde el período navideño, pasando por la
festividad de Reyes, el día de la Candelaria e incluso
ciñéndose a los conocidos como los 3 días
principales, el ciclo podría extenderse a otras celebraciones
festivas, que por diversos motivos contienen puntos coincidentes.
De la matanza del
cerdo, a partir de noviembre, se obtienen alimentos como chorizos
o tocino que, junto a huevos y frutas sirven de obsequio a los
postulantes en sus paseos rurales en diferentes fechas.
 Desde
el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás donde, niños
y niñas dirigidos por el de más edad y vestido éste
con aditamentos que nos recuerdan a los "Obispillos" elegidos
en la Edad Media, en las denominadas "Fiestas de locos",
recorriendo el pueblo en cuestación, hasta el 24 del mismo
mes, día de Nochebuena, con la entonación del canto
de Abendu o Marijesiak, en un novenario nocturno que
finalizaba con la clásica postulación de casa en casa. Desde
el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás donde, niños
y niñas dirigidos por el de más edad y vestido éste
con aditamentos que nos recuerdan a los "Obispillos" elegidos
en la Edad Media, en las denominadas "Fiestas de locos",
recorriendo el pueblo en cuestación, hasta el 24 del mismo
mes, día de Nochebuena, con la entonación del canto
de Abendu o Marijesiak, en un novenario nocturno que
finalizaba con la clásica postulación de casa en casa.
 Ya
en los primeros días de enero, y dentro de este período
navideño, los Aguinaldos a nivel familiar-vecinal con las
tonadas de Urte barri, "Dios te salve", Erregen
o Apalazio se sucedían para, dando un salto
cuantitativo en el tiempo llegar hasta la víspera de Santa
Águeda. Fecha en que, los niños en menor grado y
los jóvenes y adultos mayoritariamente, visitan en sus
recorridos rurales y urbanos, a los sones de la canción
que hace referencia al martirio sufrido por la santa de Sicilia
y los versos complementarios relativos a los habitantes del caserío,
obtener las viandas con las que disfrutarán en una suculenta
cena. Ya
en los primeros días de enero, y dentro de este período
navideño, los Aguinaldos a nivel familiar-vecinal con las
tonadas de Urte barri, "Dios te salve", Erregen
o Apalazio se sucedían para, dando un salto
cuantitativo en el tiempo llegar hasta la víspera de Santa
Águeda. Fecha en que, los niños en menor grado y
los jóvenes y adultos mayoritariamente, visitan en sus
recorridos rurales y urbanos, a los sones de la canción
que hace referencia al martirio sufrido por la santa de Sicilia
y los versos complementarios relativos a los habitantes del caserío,
obtener las viandas con las que disfrutarán en una suculenta
cena.
Por último,
llegados a las fechas clave, el Jueves Gordo, denominado en euskera
Ostegun gizen, Eguen zuri o Egun ttun ttun. Es
el jueves anterior al Domingo de Carnaval, día señalado
para que los niños recorran los caseríos y casas
dentro de este ciclo, siendo los dedicados por los adultos el
Domingo, Lunes y Martes de Carnaval.
Todo esta serie de
actos sobre la cuestación, se circunscriben en un ciclo
estacional determinado, el Invierno, y de unas características
básicas y específicas en orden a una tipología
celebracional:
- Canciones; generalmente alusivas
a la fecha, interviniendo personajes como San Nicolás,
Jesucristo, Olentzero, Reyes Magos o Santa Águeda.
Con su demarcación de fechas e intermitentemente generando
el donativo de cada casa. En ocasiones son las propias fiestas
de Navidades o Carnavales las versadas en sus textos.
- La composición de los cortejos
varía notablemente de unos a otros. No obstante, si nos
remontamos a los tiempos más lejanos de que se tiene
constancia, y obviamos ciertas ocasiones compuestos por hembras,
mayoritariamente eran varones, por no decir en su totalidad,
tanto niños como muchachos y adultos. La mujer ha entrado
a formar parte y compañía al otro sexo en fechas
recientes.
- Los recorridos, realizados año
tras año, solían ser siempre los mismos. Donde
se siguen conservando, el orden establecido, generalmente y
si el pueblo no ha cambiado su fisonomía o número
de habitantes y casas, no ha variado. Se atendía a un
itinerario con unos caminos o atajos ya marcados y en consecuencia
a una prefijada secuencia conmemoracional de actividades.
- Los productos recogidos por los
niños y los jóvenes coincidían principalmente
y solían ser: huevos, chorizos, tocino, frutas y dinero.
Sin embargo, ante la existencia de diferentes categorías
de edad, los más pequeños, eran obsequiados con
frutos secos, frutas y algo de dinero.
El carácter
ritual de las cuestaciones, en los días descritos y en
otros no determinados por no ser tan usuales, viene acompañado
del deber tradicional, el acopio de alimentos, la consumición
de productos, la libertad de horarios para la diversión
y la transgresión de cánones establecidos habitualmente
para, de una forma no convencional, sentirse trasladado en el
tiempo y disfrutar lúdicamente de unos días de asueto.
Las cuestaciones
marcan inexorablemente una época que bien pudiera llamarse
de un antes del y un en Carnaval.
Otro factor determinante
son las bendiciones, con o sin subasta posterior. Encontramos
días claves: San Antonio, San Blas o el Día de la
Candelaria. Ganado, aves, productos del campo, velas y dulces
son ceremonialmente bendecidos en las iglesias y su utilización
deriva, en el caso de las velas, en protección contra tormentas,
y en los demás contra diferentes adversidades atmosféricas
y enfermedades en animales domésticos, así como
a los habitantes del caserío.
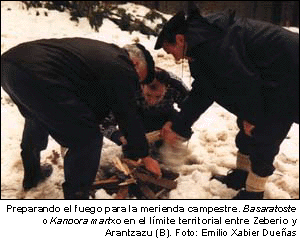 Por
otro lado, el fuego solsticial del verano tiene su paralelismo con
el del invierno. Al comienzo del primero se encienden hogueras para
conmemorar la presencia del dicho astro más cerca de la tierra,
en el Invierno sucede de idéntica forma, en fechas próximas
a tal inicio, tanto unos días antes como unos días
después. Se queman ropas viejas, utensilios antiguos y hasta
pellejos de vino vacíos. Por
otro lado, el fuego solsticial del verano tiene su paralelismo con
el del invierno. Al comienzo del primero se encienden hogueras para
conmemorar la presencia del dicho astro más cerca de la tierra,
en el Invierno sucede de idéntica forma, en fechas próximas
a tal inicio, tanto unos días antes como unos días
después. Se queman ropas viejas, utensilios antiguos y hasta
pellejos de vino vacíos.
El período
descrito comienza su andadura en otoño pero atendiendo
a ciertos esquemas bien pudiera ser un todo. La consecución
de actos por ejecución repetititva y finalización
de la misma en los días de Carnaval, con la explosión
de júbilo y necesidad de un divertimento en masa, da a
entender una contínua y reposada progresión de la
realización en las fechas, alargando su período,
carnavalescas.
EL PASADO LEJANO
Y EL PRESENTE CERCANO
Del Carnaval, de
su historia, de su origen, de su significado... se ha escrito
hasta la saciedad. Unas veces con bases teóricas de escaso
peso, otras defendidas sin ningún tipo de escrúpulo
científico o pseudo científico y, en contadas ocasiones,
con un cierto criterio fundamentado en la necesidad de buscar
unas raíces próximas al entorno. Muchas preguntas
se desvanecen en la neblina del tiempo, ante la diversidad de
hipótesis, documentación de archivo e información
resultante de la tradición oral.
Lo cierto es que,
además de ser una batalla de muchas plazas, el Carnaval
ha sido desde vilipendiado, prohibido, vapuleado, censurado o
falsificado, hasta exaltado y mitificado.
En Euskal Herria
hay datos fidedignos en archivos desde el siglo XVI, y alguno
que otro anterior. Son informaciones que varían muy poco
y son escasos sus comentarios. Así encontramos una de las
citas más antiguas en Lekeitio (B), fechada en 1331: "...
que vayan de pies e de cabeça morar a las dichas sus casas
e faser vesindat fasta el dia de Carrastoliendas primeras que
vienen, e que fagan cada uno dellos anno e dias..." Carta
de Doña María, señora de Bizkaia, en la cual
manda a los pobladores de la villa de Lekeitio que vayan a vivir
a sus casas y solares hasta el día de Carnaval.
O en 1885 en Balmaseda
(B): "Leida una instancia de Don Mariano Valdivielso, pidiendo
la concesión del salón de espectáculos para
los tres días de carnaval, para dar dos bailes y una representación
con objeto de comprar unas decoraciones, se acordó acceder
a ella quedando en beneficio de la villa las decoraciones y el
producto liquido de lo que se recaude dichos días; fijando
en cincuenta centimos de peseta por cada persona, la entrada a
los bailes, en otras cincuenta la entrada general a la representación
del lunes y en una peseta los asientos de preferencia. Se encarga
de Regidor Don Aquilino Martinez para que intervenga en ello.
Se señala o designa el portal de casa de la villa, para
puesto de refrescos y demás en el cual y sin subir las
escaleras se han de expender."
En lo que va de siglo,
dentro del país, nuestro Carnaval ha sufrido un notable
deterioro, con altibajos, provocado por prohibiciones gubernamentales,
guerras, postguerras y desidia, enmascarándose en ciertas
ocasiones como "Fiestas de Primavera".
Sin embargo, a partir
de la muerte del dictador General Franco, el boom ha sido
tan notorio que muchos han vuelto a la vida no sin antes encontrar
obstáculos sociales. La adecuación de tales Carnavales
se ha llevado a cabo por diferentes medios y, mientras unos resurgían
con muy pocas diferencias en relación a los que se tenía
conocimiento, otros se han impulsado por motivaciones estéticas
y actualizadas para, así de esta manera, encontrar un posicionamiento
al día.
Esta elevación
y recuperación del Carnaval ha tenido resultados variables
si nos atenemos a su aspecto global. Mientras en Nafarroa, Lapurdi
o Gipuzkoa ha sido altamente positiva a niveles minoritarios,
en Araba y sobre todo en Bizkaia, han sido puntos muy concretos
y abiertos a grandes masas y, tanto en las fechas propias como
en un día de fiestas patronales o ante la llegada de un
nuevo año.
ELEMENTOS FÍSICOS
- DISFRACES Y MÁSCARAS
La caracterización,
como representación material, es una labor fundamental
que debía realizar cualquier disfrazado. Su imagen, voz,
andadura e incluso su comportamiento habitual debían, por
unos días, pasar desapercibidos y no ser reconocidos. La
utilización de máscaras y disfraces constituyen,
junto a la simulación de ciertos ademanes físicos,
la labor en la que hay que concentrarse antes, y durante, el Carnaval.
┐Qué se encierra
detrás de la máscara?: ┐acaso unos pensamientos
algo salvajes no llevados a cabo en circunstancias convivenciales
a lo largo del año? Era la posibilidad de conseguir tocar
el culo, o levantar las faldas a una joven. De esta forma pensaban
algunos activos disfrazados de principios de siglo.
 A
lo largo de nuestra geografía existen pocos pero singulares
tipos de máscaras. Su preservación se debe al mantenimiento
anónimo, pues hacia el año 1923 se prohibió
su uso, quedando su función relegada a la tradición,
muchas veces, oral. De hecho, sus nombres o apelativos por los que
eran conocidos popularmente, han quedado en la memoria colectiva:
"Mascaritas", Masques, Mozorroak, Errabidxek, Zomorroak,
Marrauek o Zirtzilak entre otros muchos. A
lo largo de nuestra geografía existen pocos pero singulares
tipos de máscaras. Su preservación se debe al mantenimiento
anónimo, pues hacia el año 1923 se prohibió
su uso, quedando su función relegada a la tradición,
muchas veces, oral. De hecho, sus nombres o apelativos por los que
eran conocidos popularmente, han quedado en la memoria colectiva:
"Mascaritas", Masques, Mozorroak, Errabidxek, Zomorroak,
Marrauek o Zirtzilak entre otros muchos.
La más común
y barata era la hecha con un trapo, tela de saco u otro material
de fácil obtención, a la que se le hacían
sendos agujeros para la boca y los ojos. Algo más sofisticado
era el antifaz cubriendo una parte de la cara y con dibujos, y
tejido menos rural y más comercial.
Al igual que existían
máscaras de mayor difusión, como lo comentado en
el párrafo anterior, las variaciones estéticas a
pequeña escala nos demuestran algunos casos excepcionales,
que sirven de complemento al resto del disfraz, y que se han mantenido
en zonas localizadas. Así tenemos las máscaras de
los Ponpierra y Kotilun gorria de los Carnavales
de ciertas localidades de Lapurdi, confeccionadas en tejido de
fieltro y lentejuelas y con trajes de llamativos colores. O los
Mamuxarroak de Unanu (N) con sus antiguas y cuidadas máscaras
de latón.
Además de
otros disfraces en los que los enmascarados se tocan con caretas,
andrajosos abrigos, pieles y sombreros, como así sucede
con los "Caldereros" o Kauterak de las Mascaradas
de Zuberoa, los Surruaundis de Durango (B) hacen honor
a su apelativo portando máscaras de cartón con grandes
narices y persiguiendo a niños y jovencitas que en sus
recorridos urbanos realizaban en estas fechas.
El resto de disfraces
está compuesto en base a parámetros de conexión
con el ritmo, la danza, y la canción. Destacando de entre
todos ellos, los que actualmente tienen su celebración:
1/ Los Ioaldunak
y Ioaredunak de los pueblos navarros de Ituren y Zubieta.
Ataviados, entre otros aditamentos, con pieles de oveja, sayas
blancas y dos pares de cencerros, grandes y pequeños, a
la espalda. Tocados con sombreros cónicos de los que penden
cintas.
2/ Los Atorrak
de la localidad vizcaína de Mundaka, vestidos con túnicas
blancas, y faldas vueltas del revés sobre la cabeza.
 3/
Los 5 personajes centrales del grupo rojo de las Mascaradas. De
uniforme presentación, con distinción de colores
y atribuciones. Txerreroa de rojo y negro, Gathuzaina
de azul y amarillo, Kantiniertsa de azul y rojo, Zamaltzaina
de rojo y negro y Banderaria de negro. Pequeños
cencerros, tijeras de madera, armazón de madera, vara con
crines de caballo, etc. son portados en la representación. 3/
Los 5 personajes centrales del grupo rojo de las Mascaradas. De
uniforme presentación, con distinción de colores
y atribuciones. Txerreroa de rojo y negro, Gathuzaina
de azul y amarillo, Kantiniertsa de azul y rojo, Zamaltzaina
de rojo y negro y Banderaria de negro. Pequeños
cencerros, tijeras de madera, armazón de madera, vara con
crines de caballo, etc. son portados en la representación.
4/ Los Bolantak del carnaval
bajonavarro vestidos de blanco, con bordados en pantalones, alpargatas
y camisas, de las que penden largas cintas en la parte trasera.
Con gorros floridos, txapelas con bordados o altos tocados
con cintas servían, y sirven, de elegante complemento en
la cabeza. Y los Zapurrak, ┐zapadores de un antiguo ejército?,
hacha al hombro y grandes morriones aderezados con espejos.
5/ Junto a combinaciones
completas de vestuario, la sencillez de la camisa o camisón
hasta las rodillas, calcetines, alpargatas y gorro con que danzan
los disfrazados del pueblo guipuzcoano de Aretxabaleta (G).
- PERSONAJES Y MUÑECOS
Si el Carnaval guarda
rituales de orígenes desconocidos, eso es debido, en parte,
a la incapacidad humana de obtener respuestas a valores rígidos
y situaciones espontáneas, sobre la función de diversos
personajes y actos de indudable sentido mágico y de leyenda
por un lado, o a funciones habituales, y/o vanales, de las diferentes
sociedades que nos han precedido, por el otro.
Entre los disfraces
que representan a personajes determinados, nos encontramos con
el más conocido y que abarca mayor ámbito geográfico,
el Hartza u "Oso". Sus andanzas de otros tiempos,
sus escenificaciones en manos de su domador y sus bailes han dejado
profunda huella en este y otros países. Su evolución
ha dado por resultado una representación por las calles
en las fechas carnavalescas. Con grandes pieles que cubren todo
el cuerpo y cabeza, asido por una cadena de la que tira su dueño
y al son que puede marcar una pandereta, el animal simulado danza
al compás cadente que entiende, con el murmullo, griterío
y risotadas del público espectante en Markina-Xemein (B).
O como integrante de las cuestaciones en Basusarri, Beskoitze...
(L).
 Los
Txantxoak de Abaltzisketa (G) y los Talaik de Amezketa
(G) son otros de los personajes, no tan conocidos hasta relativamente
hace pocos años y que han derivado en el apelativo de los
bailarines que, en cuestación, recorren los barrios ejecutando
una danza con palos. Los
Txantxoak de Abaltzisketa (G) y los Talaik de Amezketa
(G) son otros de los personajes, no tan conocidos hasta relativamente
hace pocos años y que han derivado en el apelativo de los
bailarines que, en cuestación, recorren los barrios ejecutando
una danza con palos.
La diversidad de personajes se corresponde
con la complejidad de los cortejos respectivos: así encontramos
en Lantz (N) al Zaldiko o "Caballo" intentando
ser herrado por los Arotzak y al antropomorfo y torpón
Ziripot derribado insistentemente por dicho caballo; o
en el pueblo alavés de Zalduondo al "Oso", "Ovejas",
"Pastor", "Ceniceros"... En Luzaide (N) los
Bolantak, Besta gorria, Basandereak, Zapurrak
y Gorriak. Sin embargo y obviando por falta de espacio
el gran número de estipulaciones sustantivas de los personajes,
nos detendremos en las Maskadak o Mascaradas  zuberotarrak.
Dicha representación se sustenta en la composición
de dos bandos: el "rojo", con personajes uniformados
decorosamente, excelentes dantzaris y con una cierta seriedad;
en contraposición el "negro", vestidos con ropas
harapientas algunos de ellos, revoltosos, bulliciosos, desaliñados,
groseros y antiguamente mezclando el euskera con otros
idiomas como el ocitano y bearnés. Con antelación
hemos nombrado a los Kauterak o "Caldereros",
Txerreroa, Gathuzaina, etc. que se complementan
de forma desordenada aquí, con los Kherestuak o
"Castradores", Txorrotzak o "Afiladores",
Kukuileroak, Jauna eta Anderea ("Señor"
y "Señora"), Laboraria eta Etxekoanderea ("Aldeano"
y "Aldeana"), Buhameak o "Gitanos",
"Médico", así como otros que de una forma
menos rigurosa acaban saliendo en años no contínuos. zuberotarrak.
Dicha representación se sustenta en la composición
de dos bandos: el "rojo", con personajes uniformados
decorosamente, excelentes dantzaris y con una cierta seriedad;
en contraposición el "negro", vestidos con ropas
harapientas algunos de ellos, revoltosos, bulliciosos, desaliñados,
groseros y antiguamente mezclando el euskera con otros
idiomas como el ocitano y bearnés. Con antelación
hemos nombrado a los Kauterak o "Caldereros",
Txerreroa, Gathuzaina, etc. que se complementan
de forma desordenada aquí, con los Kherestuak o
"Castradores", Txorrotzak o "Afiladores",
Kukuileroak, Jauna eta Anderea ("Señor"
y "Señora"), Laboraria eta Etxekoanderea ("Aldeano"
y "Aldeana"), Buhameak o "Gitanos",
"Médico", así como otros que de una forma
menos rigurosa acaban saliendo en años no contínuos.
En el apartado de
los muñecos, junto a los exhibidos en función de
su apariencia y trasladados a ritmo de danza como los Xigantiak
de las Kabalkadak, se encuentran los zarandeados, sentenciados
y arrojados al tejado más próximo como "Porretero"
en Saratzu/Salcedo (A), o empalado y quemado después de
ser ajusticiado verbalmente por el pueblo como "Marquitos"
en Zalduondo (A). Como asimismo es muerto a tiros de escopeta
Miel Otxin, de leyendística procedencia bandida
en los alrededores y quemado en la hoguera.
La gran cantidad
de personajes y su representación hoy perdida nos da una
idea, de la cultura agrícola, de las diferentes comarcas
y su vuelco en un afan de ajusticiamiento, con un elemento al
que maldecir de los males acaecidos en la comunidad.
- GASTRONOMÍA
Desde que se produce
la matanza del cerdo hasta el Martes de Carnaval existen períodos
donde, gracias a la misma, se proclama la exaltación del
buen comer y mejor beber. El exceso nutricional en Navidades o
antes de comenzar la Cuaresma, con sus recesos cárnicos,
produce una doble satisfacción por la saturación
de alimentos.
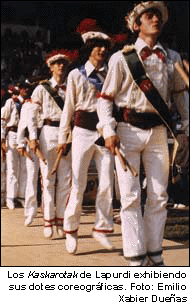 Además
de los productos obsequiados en las cuestaciones, debemos añadir
la comida, en cierta medida, de mayor extensión. La misma
estaba compuesta, en ciertos lugares del país, entre el
Domingo y el Martes de Carnaval, por un primer plato a base de
patas y orejas de cerdo cocinadas en salsa a la vizcaína
y, como postre, unas tostadas; bien de pan mojado en leche y fritas,
bien elaboradas a base de harina. Además
de los productos obsequiados en las cuestaciones, debemos añadir
la comida, en cierta medida, de mayor extensión. La misma
estaba compuesta, en ciertos lugares del país, entre el
Domingo y el Martes de Carnaval, por un primer plato a base de
patas y orejas de cerdo cocinadas en salsa a la vizcaína
y, como postre, unas tostadas; bien de pan mojado en leche y fritas,
bien elaboradas a base de harina.
La ambición por el consumo
por este dulce alimento era tan esperada que, incluso, se asaltaban
las casas para conseguirlo. Cuestión ésta, la del
robo, que en determinados pueblos y aldeas se convirtió
en un momento como parte de la tradición, y la cual ha
servido como uno más de los actos propios de estas fechas.
FUNDAMENTOS
DE EXPRESIÓN
- SÁTIRA Y
CRÍTICA
Las comparsas, estudiantinas
y grupos musicales aprovechaban sus creaciones para, apoyándose
en hechos acaecidos durante el año, entonar, crear melodías
y escribir coplas, vendidas para costear los gastos de los días
de Carnaval.
La crítica
hacia políticos, guerras, robos y la sátira punzante
sobre episodios locales y territoriales son plasmados de forma
fiel y a la vez exageradamente en las letras y canciones entonadas
por las calles.
Guitarras, violines,
acordeones, panderetas, dulzainas y otros instrumentos de viento
servían para la animación en el baile, y de soporte
a los cantantes que, en representación del pueblo a diferentes
niveles y asumiendo el papel que les otorgaba de alegres celebrantes,
cargaban sus baterías contra el poder fáctico y
las clases dirigentes, a modo de defensa y represalia por las
penurias sufridas.
 También
los agravíos comparativos o las representaciones chariváricas
eran dirigidos a otras personas del mismo pueblo. Las Kabalkadak
bajonavarras contaban con las Toberak que dejaron de realizarse
a nivel popular y espontáneo, en fechas invernales, relativamente
hace pocos años. Esta forma de teatro tradicional y popular
se argumentaba en base a los sucesos acaecidos en el pueblo o alrededores.
Los actores hacían los papeles de personajes históricos,
los de sus vecinos, e inlcuso a veces se representaban ellos mismos.
Los amoríos, desvíos sexuales, maltratos familiares,
disputas por linderos y así un sin fin de posibles hechos
entre los que se pueden considerar épicos, legendarios y
bélicos, eran utilizados para mofa y risa de los habitantes.
El engranaje se completaba con el pasacalles de todos los participantes,
cuadro de danzas, puesta en escena y la ley. También
los agravíos comparativos o las representaciones chariváricas
eran dirigidos a otras personas del mismo pueblo. Las Kabalkadak
bajonavarras contaban con las Toberak que dejaron de realizarse
a nivel popular y espontáneo, en fechas invernales, relativamente
hace pocos años. Esta forma de teatro tradicional y popular
se argumentaba en base a los sucesos acaecidos en el pueblo o alrededores.
Los actores hacían los papeles de personajes históricos,
los de sus vecinos, e inlcuso a veces se representaban ellos mismos.
Los amoríos, desvíos sexuales, maltratos familiares,
disputas por linderos y así un sin fin de posibles hechos
entre los que se pueden considerar épicos, legendarios y
bélicos, eran utilizados para mofa y risa de los habitantes.
El engranaje se completaba con el pasacalles de todos los participantes,
cuadro de danzas, puesta en escena y la ley.
Si bien, como ya
se ha dicho anteriormente, esta fórmula de representación
no se realiza actualmente en Carnavales, salvo en contados casos,
su traslado a cualquier otra fecha anual, generalmente en las
fiestas veraniegas, nos hace pensar su, aunque de forma lenta,
mantenimiento a duras penas.
En relación directa a todo
esto tenemos las cencerradas. Actos en los cuales pequeños
colectivos acompañados con cencerros, campanos, latas o
cazerolas, daban la serenata nocturna a los viudos y solteros
mayores recien casados. Su procedencia o su descendencia deriva
en las Gare jotzeak o toque de cencerros que en la actualidad
se realiza en la víspera del día de Reyes Magos.
 Niños,
y hoy en día también niñas, vestidos con
o sin pieles, cencerros en la espalda y/o cintura, y portando
cestas o bolsas en las que guardan los frutos secos y golosinas
obsequiados por los mayores, mantienen el ritual. Niños,
y hoy en día también niñas, vestidos con
o sin pieles, cencerros en la espalda y/o cintura, y portando
cestas o bolsas en las que guardan los frutos secos y golosinas
obsequiados por los mayores, mantienen el ritual.
Con grandes cencerros y pieles de
oveja protegiendo el cuerpo de cintura para arriba, salen en uno
de los primeros Carnavales, a finales de enero, en las mencionadas
localidades navarras de Ituren y Zubieta. Al ritmo acompasado
que marcan con el vaivén de paso y movimiento de cadera,
los Ioaldunak se dirigen de un pueblo a otro el primer
día, siendo al día siguiente devuelta la invitación.
Acto considerado de buena vecindad y de conservación de
gratas y duraderas relaciones, preservado año tras año
en estos días de Carnaval.
- JUEGOS Y DANZAS
Como si de un juego
salvaje en versión fina se tratara, los más pequeños
celebran su propio Carnaval. El día de Jueves Gordo, Jueves
de Lardero o Carnestolendas, en euskera Eguen zuri,
Egun ttun ttun, Orakunde, Urdai Largero,
y "Carrastoliendas" durante el Martes de Carnaval, después
de realizada una cuestación por las casas del pueblo, niños
y niñas con un gallo como mascota y símbolo vivo
de la tradición, se disponen a realizar el Oilar Jokua
(Juego del gallo), Oilasko Jokua (Juego del pollo) u Oilar
Dantza (Danza del gallo). Una vez vendados los ojos del participante
infantil, con un palo en forma de sable y colocado en un extremo
de la plaza, suena la música interpretada por el txistulari
y unido al griterío ensordecedor del resto de niños,
se dirige de forma acertada, o desacertada, hasta lograr tocar
la cabeza del gallo que se encuentra introducido en una caja a
ras del suelo. El vencedor se llevará en propiedad el ave.
Los jóvenes
y adultos practican otro tipo de juegos y bromas encaminadas a
la diversión de sus respectivas edades. Lanzamiento de
estiercol a personas y enseres, alzamiento de carros o animales
a árboles, embadurnamiento con barro a muchachas y así
otras trastadas, eran algunos de los entretenimientos de los disfrazados,
antes de acudir al baile.
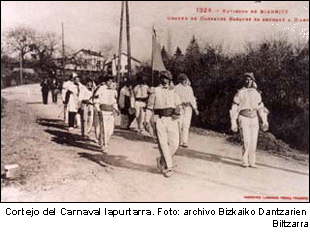 Romería
que se realizaba en la plaza pública y donde, a cierta hora,
era de obligada necesidad el descubrirse la cara, hasta entonces
tapada por una máscara o careta que, "en caso de no
quitársela quedará pegada durante un tiempo".
Bailes en boga entonces eran el Vals, Habanera, Fox trot,
Tango, Chotis y como no, los auténticos Fandango/Jota
y Porrusalda o Arin-arin. Romería
que se realizaba en la plaza pública y donde, a cierta hora,
era de obligada necesidad el descubrirse la cara, hasta entonces
tapada por una máscara o careta que, "en caso de no
quitársela quedará pegada durante un tiempo".
Bailes en boga entonces eran el Vals, Habanera, Fox trot,
Tango, Chotis y como no, los auténticos Fandango/Jota
y Porrusalda o Arin-arin.
Si por el contrario,
nos ceñimos al tipo de danza utilizada en las cuestaciones,
encontramos además de los dos últimos citados en
el párrafo anterior, las Makil Dantzak o danzas
de palos pequeños de Abaltzisketa (G), Amezketa (G), Beskoitze
(L), Ustaritze (L), Hazparne (L), Basusarri (L), etc., que se
repetían hasta la saciedad una y hasta varias veces delante
de cada caserío. La Txino Dantza de Aretxabaleta
(G), danza jocosa y alegre, con idénticas maneras, toqueteos
y posturas que la tradicional Sorgin Dantza de Oria (G)
o la de Antzuola (G). Las Martxak o kalejirak del
Carnaval lapurtarra o de Lantz (N). Las Zaragi Dantzak
de Markina-Xemein (B), Arano (N) y Goizueta (N), todas ellas como
indican sus nombres, golpeando con palos sobre odres inflados
y vacíos.
Son muchos y variados
los ejemplos, pero para no extendernos en exceso, finalizaremos
con las danzas interpretadas en las Mascaradas: con su expresión,
exhibición y habilidad como Gabota Dantza o Godalet
Dantza con saltos y giros con los pies sobre un vaso lleno
de vino; de oficios como Kauteren Dantza o Txorrotz
Dantza; sociales como Branlia o Aintzina Pikha;
y de estirpe como Buhameen Dantza.
La danza lúdico-ritual
ha servido para que, por medio de cánones establecidos
y considerados como de conservación por una parte de la
sociedad, la consecución de una búsqueda por llegar
a un grado de hegemonía generacional y, al mismo tiempo,
el divertimento necesario ligado a las raíces del pueblo.
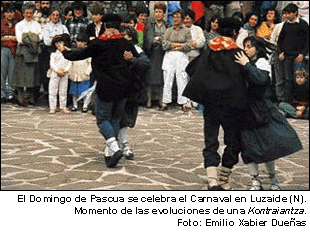 El
sentimiento de inspiración en la danza conlleva diferentes
patrones, que aún subsisten, aunque a otro nivel, en el dantzari,
máximo representante de esa forma de actuar y exteriorizar
sus valores internos. Ejercicio físico, mantenimiento de
la tradición, vivencia explosiva, o incluso afan de notoriedad
hacen, del elemento en cuestión, un ser que, en el fondo,
representa de una forma, esperemos lo más fielmente posible,
la autoctonía de unos pasos, movimientos, giros, choque de
herramienta o conjunción con la melodía propia. El
sentimiento de inspiración en la danza conlleva diferentes
patrones, que aún subsisten, aunque a otro nivel, en el dantzari,
máximo representante de esa forma de actuar y exteriorizar
sus valores internos. Ejercicio físico, mantenimiento de
la tradición, vivencia explosiva, o incluso afan de notoriedad
hacen, del elemento en cuestión, un ser que, en el fondo,
representa de una forma, esperemos lo más fielmente posible,
la autoctonía de unos pasos, movimientos, giros, choque de
herramienta o conjunción con la melodía propia.
CAMBIOS SOCIALES,
TRANSICIÓN Y FUTURO
Hoy en día
la sociedad se enfrenta a numerosos y veloces cambios, algunos
de ellos difíciles de seguir por generaciones pasadas,
que han dado al traste con esquemas y estructuras talladas hace
mucho tiempo. Los últimos inventos, léase desde
la televisión a la navegación por Internet, han
creado nuevas formas de entretenimiento, desbancando totalmente
a las tertulias familiar-vecinales, historias contadas por los
abuelos y padres, canciones en familia o cuadrillas, mantenimiento
de tradiciones religioso-festivas, y así un largo abanico
que nos deja las formas conservadas durante, al parecer siglos,
fuera de circulación. Lo mismo que han sucumbido todas
estas costumbres -en su momento eran parte de la vida social e
integrante junto a los Carnavales de la rica tradición
vasca-, cuyo valor intrínseco en la mentalidad popular
habían mantenido una vigencia tal que formaban un cuerpo
dentro del organigrama mental de la persona y de la comunidad,
han aparecido otras formas de expresión que están
evolucionando ininterrumpidamente.
Las diferentes épocas
que han marcado la existencia del Carnaval en Euskal Herria, nos
demuestran tangiblemente varios aspectos tradicionalistas, coincidiendo
con dicha corriente, que tuvieron su máximo exponente y
concluyente deterioro entre finales del siglo pasado y principios
del presente.
Casi todos los pueblos,
a diferentes niveles, poseían su Carnaval. Con actos no
oficiales y con una total espontaneidad de sus participantes.
El disfraz, y sobre todo la máscara tenían una especial
importancia y, aunque en pequeñas aldeas no se disfrazaran
muchas personas, las correrías y persecuciones de jóvenes,
y a veces adultos, a los más pequeños, durante el
Martes de Carnaval se sucedían e impregnaban el ambiente
de bromas, sucedidos y alimentos como las tostadas esperadas alegremente
durante todo el año. Eso era el Carnaval en la mayoría
de las localidades: algarabía reducida, regocijo infantil
y juvenil, comidas especiales y salirse un tanto de la rutina.
A todo ello debemos unir en gran medida las postulaciones llevadas
a cabo para el mantenimiento de la fiesta y sus comidas complementarias.
Épocas de hambre, mucho trabajo y poco sustento.
No obstante, en la sociedad actual existe
un gran desconocimiento sobre el pequeño Carnaval de cada
localidad. De hecho en muchas fiestas patronales, o en fechas navideñas,
hay un día dedicado a los disfraces, con o sin concurso,
a imitación de la celebración invernal por excelencia.
Otros elementos han sido modificados de fechas en 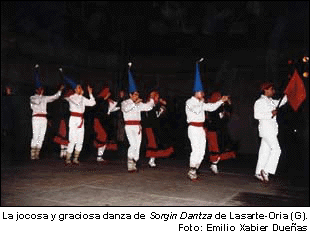 un
momento de la historia, quizás para su conservación
intacta. Nos referimos a la Maskuri Dantza de Hernani (G)
o la Sorgin Dantza de Lasarte-Oria (G). Danzas-juego eminentemente
carnavalescas, realizadas en fechas recientes únicamente
en la festividad de San Juan. Traslado que se conserva en la actualidad
con el complejo Carnaval de Luzaide (N) al Domingo de Pascua, o
de las Kabalkadak de Nafarroa beherea a fiestas patronales
veraniegas. Lo mismo sucedía en los casos de los Oilasko
Joku y Antzara Joku realizados en las fechas carnavalescas,
desparecidos algunos de los mismos con la salvación de los
ejecutados en fiestas mayores o de barrios. Y por último
la rivalidad y similitud de la quema de muñecos para despedir
al Carnaval, simbolizando su muerte, con las de los "Judas"
y "Judesas" sentenciados a la hoguera el Domingo de Pascua
de Resurrección o el erre pui erre (contracción,
al parecer, de erre ipurdi erre -quemar el culo- y nombres
parecidos de muñecos) del fin de año. un
momento de la historia, quizás para su conservación
intacta. Nos referimos a la Maskuri Dantza de Hernani (G)
o la Sorgin Dantza de Lasarte-Oria (G). Danzas-juego eminentemente
carnavalescas, realizadas en fechas recientes únicamente
en la festividad de San Juan. Traslado que se conserva en la actualidad
con el complejo Carnaval de Luzaide (N) al Domingo de Pascua, o
de las Kabalkadak de Nafarroa beherea a fiestas patronales
veraniegas. Lo mismo sucedía en los casos de los Oilasko
Joku y Antzara Joku realizados en las fechas carnavalescas,
desparecidos algunos de los mismos con la salvación de los
ejecutados en fiestas mayores o de barrios. Y por último
la rivalidad y similitud de la quema de muñecos para despedir
al Carnaval, simbolizando su muerte, con las de los "Judas"
y "Judesas" sentenciados a la hoguera el Domingo de Pascua
de Resurrección o el erre pui erre (contracción,
al parecer, de erre ipurdi erre -quemar el culo- y nombres
parecidos de muñecos) del fin de año.
RECAPITULACIONES
La compleja, y al
mismo tiempo sencilla, estructura del Carnaval tradicional vasco
se cimenta en los básicos pilares de la costumbre, evolución,
participación, contribución emolutiva, creación
y mantenimiento-manutención.
Desde que se ha escrito
asiduamente sobre el Carnaval, propiamente vasco, se ha tildado
en dividirlo, a grandes rasgos, en dos grupos: rural, eminentemente
el realizado en pequeños pueblos diseminados; urbano, festejado
en pueblos cuyo centro urbano ha sido, o es, importante. Se piensa
necesariamente, y ya desde hace muchos años, que esta división
no atiende en su realidad total a las formas carnavalescas. Si
tal diferenciación no existe en cualquier otro país,
porqué debe existirla aquí. Y si no, ┐no sería
más lógico tener en cuenta los actos, elementos
y configuración propia de cada Carnaval para ensamblarlo
entre tradicional o contemporáneo? Estaríamos distinguiendo
entre tradicional, todo lo que conlleva un mínimo de años
estipulado en su realización, y contemporáneo, es
decir que, continuamente sufre una transformación o un
mantenimiento, menos riguroso y sujeto a las modas de cada época.
Por otro lado, como
los tiempos han variado sustancialmente, las palabras no han sido
sino otra forma de expresión que también ha evolucionado.
Del sentimiento y significado del Carnaval ahora podríamos
estar hablando de otro vocablo. El Carnaval no es lo que era,
por diferentes motivos y que algunos han sido explicados (prohibiciones,
guerra, postguerra, etc.), de tal forma que la recuperación
ha tenido diferentes caminos. Desde la reconstrucción de
los más simples, atendiendo a unos cánones de representación
sencillos y acercándonos a lo estipulado como antiguo,
a la creación, sin tener en cuenta la tradición,
de una serie de actos normatizados y que geográficamente
abarcan un campo tan extenso como el ámbito europeo o mundial.
Todo es válido.
Quizás debíeramos
tener en cuenta que, todo aquello que por caduco ha sido desestimado,
lo mismo pueda suceder con lo siguiente si no cuaja en el pueblo.
Lo que antes era anónimo ahora tiene nombre y apellidos.
Es indudable que
el Carnaval ha ido perdiendo su sentido, para dar forma a otra
celebración festiva, a veces masiva, que queriendo o no,
se defiende con un rango de mítico y perduradero por parte
de individuales y colectivos. Elevado nivel que se utiliza en
su preservación con fines políticos, administrativos
y, como no, religiosos o anti-religiosos.
|
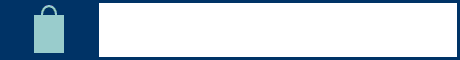

 Desde
el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás donde, niños
y niñas dirigidos por el de más edad y vestido éste
con aditamentos que nos recuerdan a los "Obispillos" elegidos
en la Edad Media, en las denominadas "Fiestas de locos",
recorriendo el pueblo en cuestación, hasta el 24 del mismo
mes, día de Nochebuena, con la entonación del canto
de Abendu o Marijesiak, en un novenario nocturno que
finalizaba con la clásica postulación de casa en casa.
Desde
el 6 de diciembre, festividad de San Nicolás donde, niños
y niñas dirigidos por el de más edad y vestido éste
con aditamentos que nos recuerdan a los "Obispillos" elegidos
en la Edad Media, en las denominadas "Fiestas de locos",
recorriendo el pueblo en cuestación, hasta el 24 del mismo
mes, día de Nochebuena, con la entonación del canto
de Abendu o Marijesiak, en un novenario nocturno que
finalizaba con la clásica postulación de casa en casa.
 Ya
en los primeros días de enero, y dentro de este período
navideño, los Aguinaldos a nivel familiar-vecinal con las
tonadas de Urte barri, "Dios te salve", Erregen
o Apalazio se sucedían para, dando un salto
cuantitativo en el tiempo llegar hasta la víspera de Santa
Águeda. Fecha en que, los niños en menor grado y
los jóvenes y adultos mayoritariamente, visitan en sus
recorridos rurales y urbanos, a los sones de la canción
que hace referencia al martirio sufrido por la santa de Sicilia
y los versos complementarios relativos a los habitantes del caserío,
obtener las viandas con las que disfrutarán en una suculenta
cena.
Ya
en los primeros días de enero, y dentro de este período
navideño, los Aguinaldos a nivel familiar-vecinal con las
tonadas de Urte barri, "Dios te salve", Erregen
o Apalazio se sucedían para, dando un salto
cuantitativo en el tiempo llegar hasta la víspera de Santa
Águeda. Fecha en que, los niños en menor grado y
los jóvenes y adultos mayoritariamente, visitan en sus
recorridos rurales y urbanos, a los sones de la canción
que hace referencia al martirio sufrido por la santa de Sicilia
y los versos complementarios relativos a los habitantes del caserío,
obtener las viandas con las que disfrutarán en una suculenta
cena.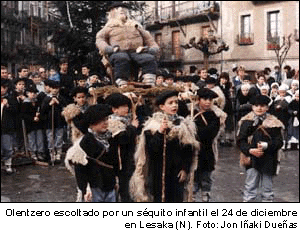
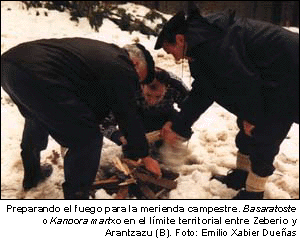 Por
otro lado, el fuego solsticial del verano tiene su paralelismo con
el del invierno. Al comienzo del primero se encienden hogueras para
conmemorar la presencia del dicho astro más cerca de la tierra,
en el Invierno sucede de idéntica forma, en fechas próximas
a tal inicio, tanto unos días antes como unos días
después. Se queman ropas viejas, utensilios antiguos y hasta
pellejos de vino vacíos.
Por
otro lado, el fuego solsticial del verano tiene su paralelismo con
el del invierno. Al comienzo del primero se encienden hogueras para
conmemorar la presencia del dicho astro más cerca de la tierra,
en el Invierno sucede de idéntica forma, en fechas próximas
a tal inicio, tanto unos días antes como unos días
después. Se queman ropas viejas, utensilios antiguos y hasta
pellejos de vino vacíos.
 A
lo largo de nuestra geografía existen pocos pero singulares
tipos de máscaras. Su preservación se debe al mantenimiento
anónimo, pues hacia el año 1923 se prohibió
su uso, quedando su función relegada a la tradición,
muchas veces, oral. De hecho, sus nombres o apelativos por los que
eran conocidos popularmente, han quedado en la memoria colectiva:
"Mascaritas", Masques, Mozorroak, Errabidxek, Zomorroak,
Marrauek o Zirtzilak entre otros muchos.
A
lo largo de nuestra geografía existen pocos pero singulares
tipos de máscaras. Su preservación se debe al mantenimiento
anónimo, pues hacia el año 1923 se prohibió
su uso, quedando su función relegada a la tradición,
muchas veces, oral. De hecho, sus nombres o apelativos por los que
eran conocidos popularmente, han quedado en la memoria colectiva:
"Mascaritas", Masques, Mozorroak, Errabidxek, Zomorroak,
Marrauek o Zirtzilak entre otros muchos.
 3/
Los 5 personajes centrales del grupo rojo de las Mascaradas. De
uniforme presentación, con distinción de colores
y atribuciones. Txerreroa de rojo y negro, Gathuzaina
de azul y amarillo, Kantiniertsa de azul y rojo, Zamaltzaina
de rojo y negro y Banderaria de negro. Pequeños
cencerros, tijeras de madera, armazón de madera, vara con
crines de caballo, etc. son portados en la representación.
3/
Los 5 personajes centrales del grupo rojo de las Mascaradas. De
uniforme presentación, con distinción de colores
y atribuciones. Txerreroa de rojo y negro, Gathuzaina
de azul y amarillo, Kantiniertsa de azul y rojo, Zamaltzaina
de rojo y negro y Banderaria de negro. Pequeños
cencerros, tijeras de madera, armazón de madera, vara con
crines de caballo, etc. son portados en la representación.  Los
Txantxoak de Abaltzisketa (G) y los Talaik de Amezketa
(G) son otros de los personajes, no tan conocidos hasta relativamente
hace pocos años y que han derivado en el apelativo de los
bailarines que, en cuestación, recorren los barrios ejecutando
una danza con palos.
Los
Txantxoak de Abaltzisketa (G) y los Talaik de Amezketa
(G) son otros de los personajes, no tan conocidos hasta relativamente
hace pocos años y que han derivado en el apelativo de los
bailarines que, en cuestación, recorren los barrios ejecutando
una danza con palos. zuberotarrak.
Dicha representación se sustenta en la composición
de dos bandos: el "rojo", con personajes uniformados
decorosamente, excelentes dantzaris y con una cierta seriedad;
en contraposición el "negro", vestidos con ropas
harapientas algunos de ellos, revoltosos, bulliciosos, desaliñados,
groseros y antiguamente mezclando el euskera con otros
idiomas como el ocitano y bearnés. Con antelación
hemos nombrado a los Kauterak o "Caldereros",
Txerreroa, Gathuzaina, etc. que se complementan
de forma desordenada aquí, con los Kherestuak o
"Castradores", Txorrotzak o "Afiladores",
Kukuileroak, Jauna eta Anderea ("Señor"
y "Señora"), Laboraria eta Etxekoanderea ("Aldeano"
y "Aldeana"), Buhameak o "Gitanos",
"Médico", así como otros que de una forma
menos rigurosa acaban saliendo en años no contínuos.
zuberotarrak.
Dicha representación se sustenta en la composición
de dos bandos: el "rojo", con personajes uniformados
decorosamente, excelentes dantzaris y con una cierta seriedad;
en contraposición el "negro", vestidos con ropas
harapientas algunos de ellos, revoltosos, bulliciosos, desaliñados,
groseros y antiguamente mezclando el euskera con otros
idiomas como el ocitano y bearnés. Con antelación
hemos nombrado a los Kauterak o "Caldereros",
Txerreroa, Gathuzaina, etc. que se complementan
de forma desordenada aquí, con los Kherestuak o
"Castradores", Txorrotzak o "Afiladores",
Kukuileroak, Jauna eta Anderea ("Señor"
y "Señora"), Laboraria eta Etxekoanderea ("Aldeano"
y "Aldeana"), Buhameak o "Gitanos",
"Médico", así como otros que de una forma
menos rigurosa acaban saliendo en años no contínuos. 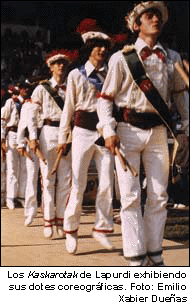 Además
de los productos obsequiados en las cuestaciones, debemos añadir
la comida, en cierta medida, de mayor extensión. La misma
estaba compuesta, en ciertos lugares del país, entre el
Domingo y el Martes de Carnaval, por un primer plato a base de
patas y orejas de cerdo cocinadas en salsa a la vizcaína
y, como postre, unas tostadas; bien de pan mojado en leche y fritas,
bien elaboradas a base de harina.
Además
de los productos obsequiados en las cuestaciones, debemos añadir
la comida, en cierta medida, de mayor extensión. La misma
estaba compuesta, en ciertos lugares del país, entre el
Domingo y el Martes de Carnaval, por un primer plato a base de
patas y orejas de cerdo cocinadas en salsa a la vizcaína
y, como postre, unas tostadas; bien de pan mojado en leche y fritas,
bien elaboradas a base de harina. También
los agravíos comparativos o las representaciones chariváricas
eran dirigidos a otras personas del mismo pueblo. Las Kabalkadak
bajonavarras contaban con las Toberak que dejaron de realizarse
a nivel popular y espontáneo, en fechas invernales, relativamente
hace pocos años. Esta forma de teatro tradicional y popular
se argumentaba en base a los sucesos acaecidos en el pueblo o alrededores.
Los actores hacían los papeles de personajes históricos,
los de sus vecinos, e inlcuso a veces se representaban ellos mismos.
Los amoríos, desvíos sexuales, maltratos familiares,
disputas por linderos y así un sin fin de posibles hechos
entre los que se pueden considerar épicos, legendarios y
bélicos, eran utilizados para mofa y risa de los habitantes.
El engranaje se completaba con el pasacalles de todos los participantes,
cuadro de danzas, puesta en escena y la ley.
También
los agravíos comparativos o las representaciones chariváricas
eran dirigidos a otras personas del mismo pueblo. Las Kabalkadak
bajonavarras contaban con las Toberak que dejaron de realizarse
a nivel popular y espontáneo, en fechas invernales, relativamente
hace pocos años. Esta forma de teatro tradicional y popular
se argumentaba en base a los sucesos acaecidos en el pueblo o alrededores.
Los actores hacían los papeles de personajes históricos,
los de sus vecinos, e inlcuso a veces se representaban ellos mismos.
Los amoríos, desvíos sexuales, maltratos familiares,
disputas por linderos y así un sin fin de posibles hechos
entre los que se pueden considerar épicos, legendarios y
bélicos, eran utilizados para mofa y risa de los habitantes.
El engranaje se completaba con el pasacalles de todos los participantes,
cuadro de danzas, puesta en escena y la ley.
 Niños,
y hoy en día también niñas, vestidos con
o sin pieles, cencerros en la espalda y/o cintura, y portando
cestas o bolsas en las que guardan los frutos secos y golosinas
obsequiados por los mayores, mantienen el ritual.
Niños,
y hoy en día también niñas, vestidos con
o sin pieles, cencerros en la espalda y/o cintura, y portando
cestas o bolsas en las que guardan los frutos secos y golosinas
obsequiados por los mayores, mantienen el ritual.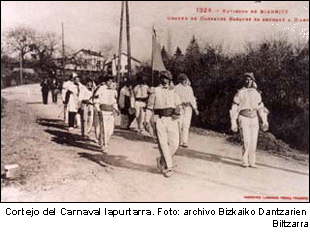 Romería
que se realizaba en la plaza pública y donde, a cierta hora,
era de obligada necesidad el descubrirse la cara, hasta entonces
tapada por una máscara o careta que, "en caso de no
quitársela quedará pegada durante un tiempo".
Bailes en boga entonces eran el Vals, Habanera, Fox trot,
Tango, Chotis y como no, los auténticos Fandango/Jota
y Porrusalda o Arin-arin.
Romería
que se realizaba en la plaza pública y donde, a cierta hora,
era de obligada necesidad el descubrirse la cara, hasta entonces
tapada por una máscara o careta que, "en caso de no
quitársela quedará pegada durante un tiempo".
Bailes en boga entonces eran el Vals, Habanera, Fox trot,
Tango, Chotis y como no, los auténticos Fandango/Jota
y Porrusalda o Arin-arin.
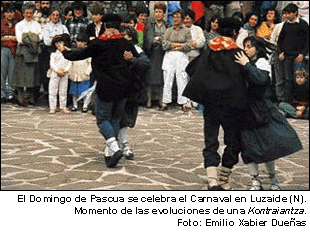 El
sentimiento de inspiración en la danza conlleva diferentes
patrones, que aún subsisten, aunque a otro nivel, en el dantzari,
máximo representante de esa forma de actuar y exteriorizar
sus valores internos. Ejercicio físico, mantenimiento de
la tradición, vivencia explosiva, o incluso afan de notoriedad
hacen, del elemento en cuestión, un ser que, en el fondo,
representa de una forma, esperemos lo más fielmente posible,
la autoctonía de unos pasos, movimientos, giros, choque de
herramienta o conjunción con la melodía propia.
El
sentimiento de inspiración en la danza conlleva diferentes
patrones, que aún subsisten, aunque a otro nivel, en el dantzari,
máximo representante de esa forma de actuar y exteriorizar
sus valores internos. Ejercicio físico, mantenimiento de
la tradición, vivencia explosiva, o incluso afan de notoriedad
hacen, del elemento en cuestión, un ser que, en el fondo,
representa de una forma, esperemos lo más fielmente posible,
la autoctonía de unos pasos, movimientos, giros, choque de
herramienta o conjunción con la melodía propia.
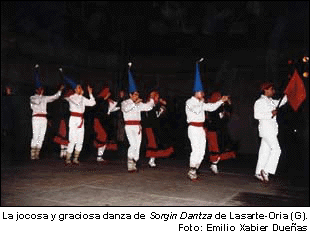 un
momento de la historia, quizás para su conservación
intacta. Nos referimos a la Maskuri Dantza de Hernani (G)
o la Sorgin Dantza de Lasarte-Oria (G). Danzas-juego eminentemente
carnavalescas, realizadas en fechas recientes únicamente
en la festividad de San Juan. Traslado que se conserva en la actualidad
con el complejo Carnaval de Luzaide (N) al Domingo de Pascua, o
de las Kabalkadak de Nafarroa beherea a fiestas patronales
veraniegas. Lo mismo sucedía en los casos de los Oilasko
Joku y Antzara Joku realizados en las fechas carnavalescas,
desparecidos algunos de los mismos con la salvación de los
ejecutados en fiestas mayores o de barrios. Y por último
la rivalidad y similitud de la quema de muñecos para despedir
al Carnaval, simbolizando su muerte, con las de los "Judas"
y "Judesas" sentenciados a la hoguera el Domingo de Pascua
de Resurrección o el erre pui erre (contracción,
al parecer, de erre ipurdi erre -quemar el culo- y nombres
parecidos de muñecos) del fin de año.
un
momento de la historia, quizás para su conservación
intacta. Nos referimos a la Maskuri Dantza de Hernani (G)
o la Sorgin Dantza de Lasarte-Oria (G). Danzas-juego eminentemente
carnavalescas, realizadas en fechas recientes únicamente
en la festividad de San Juan. Traslado que se conserva en la actualidad
con el complejo Carnaval de Luzaide (N) al Domingo de Pascua, o
de las Kabalkadak de Nafarroa beherea a fiestas patronales
veraniegas. Lo mismo sucedía en los casos de los Oilasko
Joku y Antzara Joku realizados en las fechas carnavalescas,
desparecidos algunos de los mismos con la salvación de los
ejecutados en fiestas mayores o de barrios. Y por último
la rivalidad y similitud de la quema de muñecos para despedir
al Carnaval, simbolizando su muerte, con las de los "Judas"
y "Judesas" sentenciados a la hoguera el Domingo de Pascua
de Resurrección o el erre pui erre (contracción,
al parecer, de erre ipurdi erre -quemar el culo- y nombres
parecidos de muñecos) del fin de año.