|
El
objetivo del artículo pretende ofrecer una panóramica
muy general y divulgativa de las redes de interelación
y de comunicación que ha poseído el Territorio Histórico
de Alava en su discurrir histórico, y su proyección
en un futuro inmediato que se augura determinante en el desarrollo
económico, social, cultural, etc, de Alava, pues como manifiestan
los expertos en estos temas, la posesión de una buena y
eficaz infraestructura viaria es básica para el desarrollo
de una comunidad.

Puente de
Subijana-Morillas.
El texto que se presenta,
es deudor de una serie de estudios que abordan más o menos
directamente el tema que nos ocupa, y que facilitamos a continuación
para que toda aquella persona interesada en ampliar o reflexionar
las cuestiones aquí vertidas y sobre otras interrogantes
que se le puedan plantear, pueda acudir a estas fuentes bibliográficas,
en primera instancia y, a las citas y reseñas documentales
y bibliográficas expuestas en las mismas, en un segundo
paso.
Autores y títulos:
Micaela Portilla ( Catálogo Monumental de la Diócesis
de Vitoria; Una ruta europea, por Alava, a Compostela,
del paso de San Adrián al Ebro); Mª Aurora Ruiz Sáenz
del Castillo (Caminos de Alava en el siglo XVIII –inédito-);
Fernado Galilea (Vías de comunicación y comercio);
Juan Vidal-Abarca (Estudio histórico sobre las competencias
de la Diputación Foral de Alava en materia de carreteras);
César González Mínguez (Intervención
de las Juntas Generales de Alava en la infraestructura viaria
provincial en el tránsito del medievo a la modernidad;
La infraestructura viaria bajomedieval en Alava); Agustín
Azkarate y Victorino Palacios (Puentes de Alava).
La estratégica
posición geográfica de Alava en la comunicación
terrestre de largo recorrido entre Europa y la península
ibérica, de una parte y, entre regiones del este y oeste,
norte y sur, del territorio español, de otra, ha ido definiendo
con el transcurso de la historia la red viaria de primer orden
o nacional, completándose ésta con la exquisita
malla de carreteras comarcales, locales y vecinales que actualmente
presenta el Territorio Histórico de Alava.
La propia configuración
orográfica e hidrográfica de Alava, determina la
existencia de auténticos pasillos naturales más
o menos abiertos, bañados por distintas corrientes fluviales,
que de alguna manera articulan la red viaria, en su trazado y
en sus componentes.
El concepto de camino
como bien apunta Juan Vidal-Abarca, ha sido objeto en el tiempo
de profundas transformaciones, si bien podemos considerar que
fueron lo romanos los que establecieron o formalizaron la idea
de camino como una unidad lineal con materialización física
a lo largo de todo su recorrido.
Conocido es, que
Alava es atravesada de este a oeste por el denominado iter
XXXIV o de Antonino, De Hispania in Aquitanian. Ab Asturica
Burdigalam. A juzgar por las maneras constructivas de los
romanos, la calzada en cuestión hubo de presentar un competente
y característico aspecto propio de tales construcciones
viarias -caminos recubiertos de losas de piedra y empedrado- que
tras la caída del dominio romano en estas latitudes, quedó
en el más completo ostracismo, durante un periodo de tiempo
que se estima de varios siglos, y que la falta de mantenimiento
por su supuesta omisión de uso, unido al efecto erosionador
provocado por las adversas condiciones climatológicas y
la expoliación de las piezas más significativas
y suceptibles de reutilizarlas en otras estructuras constructivas,
fue ocasionando un progresivo deterioro en la calzada que a juzgar
por lo que ha llegado a nuestros días podría considerarse
de irreversible.
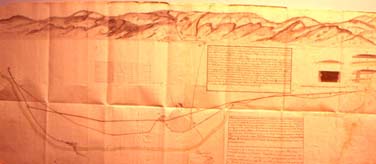
Traza del Camino Real de la Rioja.
La calzada romana
como una unidad de trazado continuo entre dos puntos manifiestamente
distantes y separados por una determinada orografía e hidrografía,
y articulada como un medio de comunicación rápido,
hubo de elegir trazados lo más lineales posibles superando
la topografía adversa, acudiendo para ello a fabricar pasos
y puentes que sortearan tales incovenientes. En Alava, son los
ríos Zadorra, Baias y Ebro los que se interponen a la vía
Burdeos-Astorga, en los trazados supuestos para la misma en territorio
alavés. Hoy, no tenemos constancia documental ni resto
físico que nos hable de la existencia de puentes romanos
en esa ruta. Igualmente, los estudios llevados a cabo últimamente
en los supuestos puentes "romanos" de Iruña-Trespuentes,
Víllodas, Nanclares de la Oca, Vitórica, Laña,
aconsejan retirar tal denominación no sólo de la
bibliografía que aparezca tras esos estudios, sino igualmente
de la propangada turística, asi como de los carteles o
paneles turísticos de información que van apareciendo
recientemente entorno a algunos de dichos elementos patrimoniales,
siendo necesario adscribirlos, por tanto, a los momentos históricos
correctos.
Los periodos históricos
conocidos como la Tardoantigüedad y la Alta Edad Media nada
nos aportan sobre la existencia de una red viaria predeterminada
de interelación de corto, mediano o largo alcance, y de
las características de su trazado y métodos constructivos.
Quizás, fuesen aprovechados en tales espacios históricos,
aquellos tramos de calzada romana que perdurase, aunque no es
probable que trascendiese de un uso meramente local, basándonos
en la casi nula movilidad de las comunidades entonces presentes.
Fue durante la Baja
Edad Media con la aparición de fenómenos tales como,
el auge de las peregrinaciones hacia Compostela, el comienzo de
un intercambio comercial más allá del ámbito
comarcal, y la fundación de las villas, fundamentalmente,
los fenómenos que actuaron de agentes impulsores de una
red caminera que si bien no atendían a planeamientos predeterminados
de índole general o global en toda la extensión
del territorio peninsular, si actuaban a un nivel inferior, representado
este último por el dominio que correspondía a los
Concejos y Ayuntamientos de las villas.
Las peregrinaciones
hacia Compostela a su paso por Alava, en los primeros tiempos
del bajomedievo, siguieron trayectorias de dirección este-oeste,
continuando la estela del antiguo trazado de la calzada romana
Burdeos-Astorga, y rutas paralelas al norte de la misma, en las
denominadas sendas ocultas, asegurándose así
un recorrido más tranquilo, alejadas de las peligrosas
tierras dominadas por los sarracenos al sur del Ebro.
La abultada relación
de localidades que quedan reflejadas en la Reja de San Millán
hubo de llevar asociada la ampliación del entramado de
sendas o caminos por todo el territorio alavés, suponiendo
que en gran medida, se trataría de recorridos cortos y
no siempre regulares.
A partir del siglo
XIII, el trazado este-oeste del Camino de Santiago hasta entonces
dominante, cambia de rumbo, pasando a ser dirección norte-sur
en su doble flujo. Este cambio viene provocado por el denominado
comercio de la lana, fundamentalmente, que abre caminos desde
la meseta castellana hacia el mar cantábrico donde embarcar
esta mercancía en dirección a los países
centroeuropeos, y recoger productos manufacturados procedentes
de estos mismos países y conducirlos al interior de la
Península.
Fundamentalmente,
son cuatro las rutas que transitan Alava de sur a norte, teniendo
todas ellas a Vitoria como centro y nudo regulador de las mercancías.
La situación geográfica del puerto de mar elegido
para conducir la lana desde Vitoria determina el trazado de esas
cuatro rutas. Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía,
originan la vía del paso o túnel de San Adrián.
Deba, la vía por Mondragón. Bermeo, el trazado que
pasa por Villarreal, Ochandiano y Durango. Las denominadas "Villas
de la Marina", determinan el tránsito por tierras
de Zuya, Cuartango, Amurrio y Arceniega.
A las anteriores,
cabe añadir una quinta ruta consolidada a partir de la
primera mitad del siglo XV, por el fuerte protagonismo que adquiere
el puerto de Bilbao, y el declive del de Bermeo. Esta quinta vía
que abandonaba Vitoria como centro comercial y de distribución
de mercancías, tomaba la dirección de Orduña,
convirtiéndose en la vía caminera más importante
que atravesaba territorio alavés en el tránsito
de la Edad Media a la Edad Moderna.

Puente de
Marubai en Katadiano (Kuartango).
Las crónicas documentales
del bajomedievo que aluden a la existencia de caminos y puentes,
además de ser muy escasas, resultan, igualmente, ser poco
explícitas en cuanto al número y características
de los mismos. Los puentes como responsables de salvar el obstáculo
presentado por una corriente fluvial, a la hora de continuar un
recorrido de interelación entre lugares geograficamente
más o menos alejados, son quizá los más aludidos
en las referencias documentales por atribuirse un rol más
determinante en el desplazamiento por un territorio de una manera
regular y en cualquier época del año. Sin embargo,
aquéllas nada descubren –salvo en contadas excepciones-
de las características morfológicas y constructivas
de los caminos y puentes. De muchos de esos caminos podríamos
sostener la idea de que fueron surgiendo de manera aleatoria a
fuerza de transitar repetidamente por el mismo trazado en la búsqueda
que conducía entre dos puentes, pasos o puertos consecutivos.
Es decir, el tránsito de las personas a pie, el de las
caballerías, recuas y carruajes –estos últimos,
en menor medida-, contaría en los momentos que analizamos
con un trazado definido por la máxima que podriamos bautizar
como de puente a puente.
Uno de los caminos
norte-sur que atravesaba Alava en la ruta de la lana e intercambio
de otros productos como el hierro, el vino, el cereal, la sal,
etc, seguía en su trazado el curso del río Baias,
al cual era necesario atravesarlo en distintos puntos. Estos cruces
se salvaban mediante puentes, algunos de los cuales conservan
hoy gran parte de la tipología y de la fábrica características
del periodo gótico en que se levantaron. Aprícano,
Sendadiano y Marubay son tres buenos ejemplares que podemos encontrar
en esa ruta, dentro del municipio de Kuartango.
Alava, presenta dentro
de su actual demarcación provincial, un muy digno elenco
de puentes medievales que a pesar de haber sufrido diferentes
refacciones y reconstrucciones de distinta extensión en
sus fábricas, en periodos posteriores, siguen manteniendo
la fisonomía propia de la tipología a la que pertenecen.
La llegada de la
Edad Moderna trajo una marcada reactivación en el tráfico
de mercancías y personas, por lo que los poderes políticos
vigentes determinaron atender, en una mayor medida, la red caminera.
No resultaba del todo evidente, en esos momentos, conocer con
claridad meridiana las competencias asignadas a cada administración
-la central y las provinciales-, pues era notorio que cada una
de ellas actuaba con sus propios criterios e intereses, omitiendo
unos y vulnerando otros, en sus respectivas competencias y atribuciones.
En Alava, sus Juntas
Generales a través de las distintas Hermandades Provinciales
han venido siendo de hecho, aunque no de derecho, las que han
dirigido y controlado todo el entramado caminero alavés
desde la implantación de tales Entidades hasta nuestros
días. No fue hasta el año 1644, por Privilegio concedido
a la Provincia por Felipe IV, tras llevar muchos años por
conseguirlo, cuando Alava se hace con todas las competencias de
su infraestructura viaria, ya no sólo de Hecho sino también
de Derecho. Las distintas noticias documentales nos recuerdan
que los fondos necesarios para la construcción y mantenimiento
tanto de caminos como de puentes procedían fundamentalmente,
bien de la aplicación directa en el cobro de peajes, portazgo
y pontazgos, bien indirectamente por exacciones extraordinarias
como sisas, derramas o repartimientos.
Durante los siglos
XVI y XVII, el entramado básico de comunicaciones de primer
orden no sufrirá transformaciones de importancia, únicamente
las redes secundarias de corto y medio recorrido se ven incrementadas
con la apertura de nuevos caminos. Podríamos expresar que
en estos siglos, los esfuerzos camineros se esmeraron en sistematizar
y reglamentar el mantenimiento y mejora de la red viaria existente,
incidiendo, fundamentalmente, en la rectificación del trazado
en algunos tramos, en nuevas pavimentaciones y en la construcción
de puentes.
Son distintos los
autores que en el transcurso de los siglos XVI y XVII recogen
el panorama viario alavés a través de unos documentos
conocidos como "repertorios" o "itinerarios".
Consultando y comparando todos ellos apreciamos algunas pequeñas
diferencias entre los mismos, en lo relativo a rutas que podríamos
catalogar de segundo orden, coincidiendo sin embargo, en la enumeración
de las más importantes.
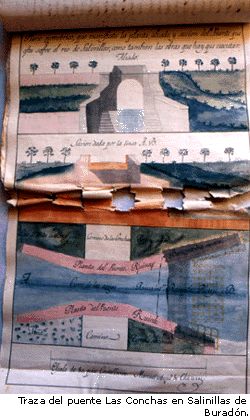 Con
el Privilegio de 1644, las Juntas Generales de Alava comienzan a
desarrollar un conjunto de disposiciones que organizasen y regulasen
el entramado viario provincial. Fueron los denominados "Mapas
de los puentes, passos, caminos y calzadas" los documentos
donde se recogieron la situación y estado de los principales
componentes de la infraestructura viaria. El primero de estos documentos
aparece en 1659, siguiéndole otros fechados en diferentes
años, sin que se formalice un intervalo fijo entre los mismos.
Así en los primeros años, los "Mapas" –
que no eran tales, como hoy día da a entender dicho vocablo,
sino que eran simples listados- aparecen más espaciados en
el tiempo tales como los de 1665, 1692 y 1744, para una vez traspasado
el meridiano del siglo XVIII, surgir al parecer con una mayor frecuencia,
los de 1754, 1777, 1779, hasta su desaparición en los últimos
años del siglo XVIII. Con
el Privilegio de 1644, las Juntas Generales de Alava comienzan a
desarrollar un conjunto de disposiciones que organizasen y regulasen
el entramado viario provincial. Fueron los denominados "Mapas
de los puentes, passos, caminos y calzadas" los documentos
donde se recogieron la situación y estado de los principales
componentes de la infraestructura viaria. El primero de estos documentos
aparece en 1659, siguiéndole otros fechados en diferentes
años, sin que se formalice un intervalo fijo entre los mismos.
Así en los primeros años, los "Mapas" –
que no eran tales, como hoy día da a entender dicho vocablo,
sino que eran simples listados- aparecen más espaciados en
el tiempo tales como los de 1665, 1692 y 1744, para una vez traspasado
el meridiano del siglo XVIII, surgir al parecer con una mayor frecuencia,
los de 1754, 1777, 1779, hasta su desaparición en los últimos
años del siglo XVIII.
Podriamos afirmar
sin ninguna duda, como así lo reflejan los distintos "Mapas",
que se trata de los primeros documentos fiables que indican claramente
el número de ellos –puentes, pasos y calzadas- junto con
determinadas características morfológicas y constructivas,
resultando ser unos magníficos e imprecindibles intrumentos
de trabajo para todo estudioso en estos temas de los caminos y
de los puentes, fundamentalmente de estos últimos.
Los puentes que aparecen
en las distintas nóminas, son clasificados en diferentes
categorías. Como puentes "generales" y puentes
"particulares", en los dos primeros "Mapas"
–años 1659 y 1665-. Con denominaciones de "generales
universales" y "generales particulares" quedan
citados en 1692. El número de puentes que se agrupan en
una u otra categoría en las diferentes nóminas cambia
sustancialmente de unas a otras. Esta significativa variación
tanto en la nomenclatura como en el número que participan
de una u otra categoría tiene su fundamento en la búsqueda
que las Juntas Generales de la Provincia de Alava tratan de solventar
de la manera más racional y económica para las arcas
provinciales los costos de mantenimiento de la red viaria provincial.
La construcción y mantenimiento de los puentes calificados
como "generales" o "generales universales"
corrían por cuenta del erario provincial, mientras que
los "particulares" o "generales particulares"
eran las Hermandades provinciales donde se ubicaban tales elementos
los que atendían el total mantenimiento de los mismos,
ayudados, no obstante, por la Provincia con una pequeña
cantidad fija.
El interés
de las Autoridades Provinciales por mantener en el mejor estado
posible su red viaria residía fundamentalmente en los puentes,
a juzgar por la nutrida relación que de los mismos se hace
en los diferentes "Mapas", siendo muy escasas las referencias
a caminos y calzadas. Mientras en el listado de 1659 son citados
64 puentes entre generales y particulares, únicamente se
mencionan el paso y calzada del puerto de Techa, El Camino de
las Conchas, y la calzada y puerto de San Adrián. Esta
cortísima relación de caminos y calzadas parece
corroborar lo anticipado más arriba, en la apreciación
o máxima que regía el espíritu caminero,
el transitar de puente a puente. Es decir, los puentes
marcaban los hitos camineros, no teniendo la ruta o vía
caminera un trazado delineado y permanente entre aquellos.
La relación
de puentes alaveses construidos de nueva planta en los siglos
XVI y XVII supera a los de época medieval, consecuencia
sin duda de la revitalización de la política caminera
más arriba aludida. Del siglo XVI conservamos buenos ejemplares
entre los que destacamos los de Anda, Subijana-Morillas, Arce,
Luco, etc. En todos ellos los arcos de medio punto y la presencia
de aparejos de sillería o sillarejo los caracteriza.
Teniendo en cuenta
el conservadurismo dominante en las comunidades rurales y la practicamente
nula aparición de nuevas rutas en el siglo XVII, los puentes
de esa centuria mantienen las características tipológicas
y constructivas del siglo precedente, siendo más frecuente
las obras de reparaciones que las obras de nueva planta. No obstante,
siempre existen las excepciones como es el caso de uno de los
puentes de Audícana –el denominado "del molino"-,
construido en 1654.
El siglo XVIII, con
la reordenación experimentada, a nivel peninsular, del
servicio de Correos y Postas, y siguiendo el modelo centralizado
francés, la red principal peninsular quedó estructurada
en función de seis ejes radiales que tenían por
centro a Madrid, dibujándose un panorama de recorridos
muy "familiar al ususario actual". Entre los objetivos
que se buscaban con las nuevas formulaciones tanto en los trazados
radiales como en los trazados secundarios y vías con acusado
tránsito de mercancías enunciamos el que Bernardo
Ward presentara a Fernando VI basado en el concepto de construir
"buenos caminos porque los transportes en carro cuestan la
tercera parte que los hechos a lomos".
Alava junto con
el resto de las Diputaciones Vascas son las primeras que recogen
el testigo promoviendo los proyectos necesarios para convertir
sus principales rutas "en caminos de coches". El antiguo
trazado del camino de los Correos y Postas que transitaba por
el puerto y paso de San Adrián es desechado, tanto por
Guipúzcoa como Alava, por su dificultad topográfica
y por sus altos costos económicos. Se mantiene el trazado
que desde Miranda conduce a Vitoria a través de Armiñón
y La Puebla de Arganzón. La conexión con Guipúzcoa
desde Vitoria, una vez desechada la ruta de San Adrián,
se lleva a través de Ullíbarri-Gamboa hasta alcanzar
la villa de Salinas de Léniz, ya en tierras guipúzcoanas.
Fue en el intervalo comprendido entre los años 1765 y 1772
cuando Alava concluye las obras del nuevo Camino de Correos y
Postas a su paso por su territorio, siendo necesario esperar hasta
1791 en que concluyen las obras del tramo guipúzcoano para
transitar por el en todo su recorrido.
Por esas mismas fechas,
otra gran ruta caminera atraviesa Alava, es la conocida como Camino
del Señorío, construida y financiada integramente
por la Diputación Vizcaina, que procedente de Pancorbo
entra en territorio alavés por Puentelarrá, sigue
por Espejo, Osma, hasta alcanzar el puerto de Orduña y
la villa del mismo nombre una vez descendido éste, para
a continuación adentrarse de nuevo en territorio alavés
de Amurrio, Luyando y Llodio. Esta vía comercial muy utilizada
en otras épocas y principalmente durante el denominado
comercio de la lana y del hierro, inició la renovación
de su nuevo trazado en 1770 concluyéndose cinco años
más tarde.
Estas dos grandes
vías que atravesaban Alava quedaron unidas por un nuevo
camino "el de Antepardo", que proyectado y aprobado
en 1786, las obras se iniciaron en 1792.
Otros caminos importantes
en esos momentos y que actualmente están en uso, tuvieron
su arranque constructivo en los últimos años del
siglo XVIII, concluyéndose, sin embargo, en los primeros
años o décadas de la centuria siguiente. Entre los
más importantes citamos el Camino de Logroño a Vitoria
por las Conchas de Haro; el de Logroño a Vitoria por Peñacerrada;
y el de Vitoria a Bilbao por Altube.
La nómina
de puentes construidos de nueva planta en el siglo XVIII, fundamentalmente
en su segunda mitad, es extensa, apareciendo repartidos por todo
el territorio alavés ante la ampliación del catálogo
de caminos abiertos durante esa centuria. Las tipologías
que presentan estos puentes se diversifica, apareciendo nuevas
modalidades que pueden clasificarse en algunos ejemplares como
propios de una determinada comarca. En numerosas ocasiones, los
puentes han experimentado ampliaciones en su bóveda, aumentando
de esa manera la anchura de la vía o calzada del puente,
adaptándose a las demandas impuestas por el nuevo tráfico,
siendo cada vez mayor el número de vehículos de
rodadura de tracción animal. El arranque de las bóvedas
de los puentes comienzan a elevarse del lecho del río y
presentan arcuaciones rebajadas, aunque todavía se siguen
construyendo como en siglos pasados, siguiendo el fenómeno
del conservadurismo y tradición de los ambientes rurales.
El aparejo de las fábricas es igualmente muy diverso, coexistiendo
ejemplares levantados en sillería, otros en sillarejo,
otros en aparejo mixto de mampostería y sillería,
esta última en los lugares más emblemáticos,
boquillas y esquinales.
Desde finales del
siglo XVIII, y una vez adentrados ya en la centuria siguiente,
los "Mapas" de puentes, pasos, caminos y calzadas que
venían utilizándose dejan de tener vigencia, apareciendo
en su lugar una nómina de caminos, entendidos éstos
como una misma unidad de un trazado que aglutina al propio camino,
a su pavimentación, a los puentes y alcantarillas del mismo.
En la relación
de estos caminos que se abren en el siglo XIX, principalmente
en su primera mitad, mencionamos entre los más importantes
a los siguientes: Camino de Navarra; Camino de Ayala y Santander;
Camino de Durango; Camino de Bilbao por Barazar; Camino de Nanclares
a Salinas de Añana; Camino de Valdegovía, Camino
de Estella, etc. También, el entramado de los caminos locales
van construyéndose a lo largo de toda esa misma centuria
y comienzos de la siguiente. Como nos señala Juan Vidal-Abarca,
"al comienzo del siglo XX ya estaban construidas de nueva
planta todas las carreteras Nacionales y Comarcales de la red
actual de Alava, la mayoría de las Locales, y algunos de
los Caminos Vecinales. Durante el mismo se terminó la red
de carreteras Locales y la de Vecinales, construidos estos últimos
con participación de los pueblos que los solicitaban".
Los puentes del siglo
XIX, aunque en cierto número de ellos se sigue las pautas
de siglos precedentes, aparecen nuevas tipologías que aplican
avanzadas técnicas, fundamentalmente, los denominados de
estilo francés que aminoran sustancialmente el grosor
de las pilas, elevan los arranques de las bóvedas respecto
del nivel del cauce del río, muestran arcuaciones de grandes
luces y escarzanas, originando una mayor capacidad de desagüe
y menor resistencia a la corriente de agua. El puente nuevo de
Armiñón y el puente de Elciego sobre el Ebro son
dos dignos ejemplares de esta tipología del estilo francés.
Una vez completado
el esqueleto de las carreteras alavesas que mencionaba el ingeniero
Dublang, en 1917 y que supondría "labor para unos
treinta años", la Diputación Foral de Alava
procedió en los años de la década de los
sesenta a una mejora en su red principal. Esta mejora, se inició
con el desdoblamiento de la N-1 en el tramo comprendido entre
Miranda de Ebro y Vitoria –siendo el primer tramo de desdoblamiento
de una carretera realizado en el Estado Español-, y en
la N-240, en el techo incluido entre Vitoria y Villarreal de Alava.
La red fue mejorando también en lo concerniente a la realización
de variantes, refuerzos de calzada, ensanches, rectificados de
curvas, ect. Alava, pionera en el buen trazado de sus carreteras
ha gozado igualmente de un ejemplar mantenimiento del estado de
las mismas.
Posteriormente, a
los desdoblamientos mencionados le han seguido otras obras de
vital interés para la red viaria terrestre alavesa por
mantener y ostentar la merecida fama conseguida a lo largo de
su historia. Las autovías de Vitoria a Altube y de Vitoria
al límite con Navarra, junto con la circunvalación
norte de Vitoria son las obras acometidas en la red de primera
línea. No podemos olvidar también la autopista Bilbao-Zaragoza
en el tramo que atraviesa el territorio alavés. En estos
últimos años del siglo XX, la red comarcal ha sido
mejorada en gran medida en numerosas carreteras con nuevas rectificaciones
en varios tramos de su trazado asi como el establecimiento de
nuevas travesías en varias poblaciones provinciales, Llodio,
Salvatierra, Luyando, etc.
El siglo XX, con
la introducción de nuevos materiales tales como el hormigón
y el hierro, unido a la participación de los ingenieros
en el diseño y cálculo de las nuevas estructuras
sustituyendo a los arquitectos, han generado nuevas tipologías
que se escapan a la consideración de los denominados puentes
tradicionales o de fábrica. No obstante, se siguen construyendo
puentes de corte tradicional al menos en las primeras dos o tres
décadas del presente siglo XX.
Existe una nómina
de puentes que actualmente han quedado fuera de uso y sin ningún
tipo de mantenimiento y protección en peligro de sufrir
notables quebrantos de distinta extensión en sus fábricas
que nos obliga a llamar la atención del público
en general y de las Instituciones en sus distintas dimensiones
-autonómica, provincial, municipal y local- para que no
se pierda tan magnífico legado de nuestros antepasados
y que son documentos vivos de una rica historia de nuestro querida
tierra alavesa.
Alava apuesta por
el futuro en los albores del nuevo siglo XXI estableciéndose
por la Diputación Foral de Alava un plan tremendamente
ambicioso en el capítulo de las infraestructuras viarias
que reaviven y garantizen el desarrollo económico y el
bienestar social del Territorio Histórico de Alava para
que siga siendo nudo importante en el entramado viario en los
distintos estamentos, internacional, nacional, autonómico,
comarcal, local y vecinal.
Victorino Palacios
Mendoza, técnico
en Patrimonio Arquitectónico |



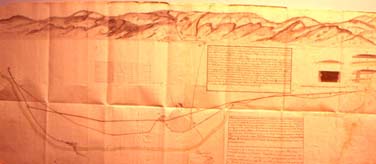

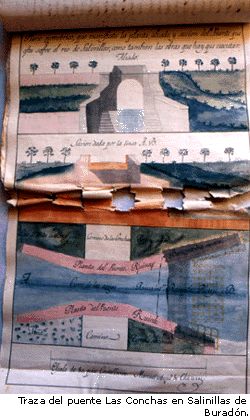 Con
el Privilegio de 1644, las Juntas Generales de Alava comienzan a
desarrollar un conjunto de disposiciones que organizasen y regulasen
el entramado viario provincial. Fueron los denominados "Mapas
de los puentes, passos, caminos y calzadas" los documentos
donde se recogieron la situación y estado de los principales
componentes de la infraestructura viaria. El primero de estos documentos
aparece en 1659, siguiéndole otros fechados en diferentes
años, sin que se formalice un intervalo fijo entre los mismos.
Así en los primeros años, los "Mapas" –
que no eran tales, como hoy día da a entender dicho vocablo,
sino que eran simples listados- aparecen más espaciados en
el tiempo tales como los de 1665, 1692 y 1744, para una vez traspasado
el meridiano del siglo XVIII, surgir al parecer con una mayor frecuencia,
los de 1754, 1777, 1779, hasta su desaparición en los últimos
años del siglo XVIII.
Con
el Privilegio de 1644, las Juntas Generales de Alava comienzan a
desarrollar un conjunto de disposiciones que organizasen y regulasen
el entramado viario provincial. Fueron los denominados "Mapas
de los puentes, passos, caminos y calzadas" los documentos
donde se recogieron la situación y estado de los principales
componentes de la infraestructura viaria. El primero de estos documentos
aparece en 1659, siguiéndole otros fechados en diferentes
años, sin que se formalice un intervalo fijo entre los mismos.
Así en los primeros años, los "Mapas" –
que no eran tales, como hoy día da a entender dicho vocablo,
sino que eran simples listados- aparecen más espaciados en
el tiempo tales como los de 1665, 1692 y 1744, para una vez traspasado
el meridiano del siglo XVIII, surgir al parecer con una mayor frecuencia,
los de 1754, 1777, 1779, hasta su desaparición en los últimos
años del siglo XVIII.