| La
tesis doctoral que se resume a continuación refleja en buena
parte la situación actual de la sociedad, donde la multicultura
y el bilingüismo, o mejor dicho, multilingüismo, que rodean
a la persona afectan a su relación con las lenguas y culturas.
Hemos procedido al estudio del proceso
de aprendizaje de un segundo idioma -proceso en el cual intervienen
variables de diversa índole y que ha sido previamente analizado
desde múltiples perspectivas- a partir de factores psicológicos
como las redes sociales, la viveza etnolingüística,
la identidad etnolingüística, las actitudes y, sobre
todo, la motivación.
Para ello nos hemos basado en la
experiencia resultante de dos grupos. Uno, general, formado por
566 adultos que estudiaban el euskera como segunda lengua (2L),
del cual un 61.4% eran mujeres. Casi el 75% de este grupo contaba
con menos de 30 años; más de la mitad había
nacido y residía en municipios donde la presencia de los
euskaldunes era inferior a un 20%; los padres de casi la mitad
de ellos eran de Euskal Herria, aunque castellanos; y en la mayoría
de los casos la lengua madre de los miembros de este grupo era
el castellano.
El segundo grupo estaba formado 451
adultos que estudiaban el euskera en campañas de transmisión,
en el que la presencia de la mujer ascendía a un 90%. La
edad media rondaba los 35 años; una cuarta parte procedía
de fuera de Euskal Herria; y los nacidos aquí lo habían
hecho, por lo general, en zonas castellanas; aproximadamente la
mitad residía en zonas prácticamente castellanas;
los padres de la mitad de los miembros del grupo habían
nacido fuera de Euskal Herria; y la lengua madre tanto de los
padres como la suya era el castellano.
Formulamos las preguntas del grupo
general en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y
los de la campaña de transmisión en la primera zona.
En función de la presencia de euskaldunes en la localidad
en que se hallaba euskaltegi, trazamos cinco zonas sociolingüísticas:
0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80% y más del 80%.
Gracias al diseño correlacional
y a los modelos causales (LISREL), y a partir de estas variables
psicosociales, configuramos un modelo (imagen nš 1) del cual obtuvimos
los siguientes resultados: 1) Algunos específicos aspectos
del sujeto (lugar de nacimiento, lengua madre de los padres, conocimiento
del euskera en su entorno próximo) determinan la utilización
del euskara tanto en las redes próximas y lejanas como
en el propio uso. 2) Estas redes afectan a su vez a los subprocesos
psicosociales del sujeto, quien en función de ellas adoptará
una identidad, actitud y orientación motivacional concretas.
Cuanto más euskaldun sea su entorno, más lo será
su identidad, mostrará una actitud más positiva
hacia el euskera, y su orientación motivacional será
más integradora. 3) Las redes sociales y los aspectos psicosociales
afectarán al comportamiento del sujeto. En consecuencia,
las características que reúna su red social condicionarán
el desarrollo de sus subprocesos en la interacción entre
el sujeto y el objeto (en este caso el euskera).
La aplicación de este modelo
al grupo general resulta muy significativa (c =27.61, 22 a.g.,
p=0.18; GFI=0.97 y AGFI=0.94), aunque no tanto en el caso de la
campaña de transmisión.
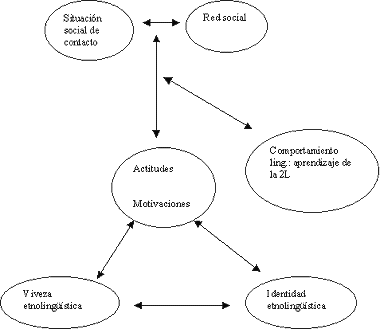
IMAGEN nš 1: Modelo
sociopsicológico del aprendizaje de la 2L de contacto.
Atendiendo a los
resultados, se extraen dos tipos de consecuencias: 1) las de índole
teórica, y 2) las aptas para su aplicación.
1) Dentro de las teóricas,
en primer lugar haremos alusión a las relativas a la motivación:
a) De la orientación integradora, comunicadora e instrumental
señalada por Gardner (1985) hemos encontrado la
primera, que en nuestro caso funciona de un modo similar. No así
la orientación comunicadora, cuyos items aparecen junto
con los relativos a las orientaciones integradoras, debido quizás
a que otras segundas lenguas sirven para comunicarse con extranjeros,
pero no el euskera. Así se explica, en parte, la diferencia
existente entre la 2L-extranjera y la 2L-de contacto: en las 2L-extranjeras
la orientación comunicadora será una orientación
motivacional especial, mientras que en las 2L-de contacto se encuentra
implícita en la orientación integradora; b) Se podría
decir que la orientación instrumental es una orientación
motivacional especial, por aparecer también en nuestro
contexto, pero lo hace de un modo novedoso, al fraccionarse en:
b1) ganancias provenientes del mundo laboral, que llamaremos instrumento-laborales,
y b2) otras ganancias, opcionales, que llamaremos instrumento-pragmáticas,
y c) hallamos además otras orientaciones motivacionales,
tales como la orientación motivacional transmisora, ligada
a los objetivos que persiguen los grupos especiales. Prosiguiendo
con las consecuencias teóricas, y en lo que respecta a
nuestro modelo psicosocial: a) el modelo causal adquirido
sirve para participar en la constante evolución de las
revisiones de los modelos literarios; b) entre los procesos
psicosociales revisten especial importancia para la comprensión
de la euskaldunización la motivación, la identidad
etnolingüística, las actitudes (aunque no la viveza
etnolingüística subjetiva), y su interrelación,
y c) dichos procesos psicosociales explican directamente la
euskaldunización, como también lo hacen las
empíricas redes sociales.
2) Entre las consecuencias aplicables,
respecto al modelo psicosocial: a) Examinamos la situación
social sólo parcialmente, en base al contexto sociodemográfico
y sociolingüístico de la persona, origen del proceso
causal, de modo que la dificultad de la euskaldunización
de los adultos dependerá de la opción se se escoja
de entre las diferentes alternativas presentadas. En consecuencia,
en el trazado de planes lingüísticos específicos
se deben tomar en consideración los resultados de las investigaciones
sociolingüísticas realizadas en Euskal Herria; b)
Con la finalidad de clasificar la población adulta en grupos
y diseñar un plan ajustado a ellos, hay que dar con las
variables más relevantes de cada situación:
b1) la localidad natal de los sujetos (sociodemográfica),
y b2) la lengua madre de los padres (sociolingüística);
c) Nuestro modelo se fundamenta en la red social: c1) por
enlazar la situación social y el proceso psicosocial de
la persona; y c2) por tener una repercusión directa en
el proceso de euskaldunización de los adultos, con lo cual
serviría también para clasificar la población
adulta, dado que se tiene conocimiento de las variables: el nivel
de conocimiento del euskera en la red próxima, el uso que
el sujeto hace del euskera en las redes próximas y lejanas,
así como los usos externos e internos; y d) el recurso
más apropiado para perfilar subgrupos es la situación
psicosocial personal: d1) porque el proceso psicosocial repercute
directamente en los resultados de la euskaldunización;
d2) porque este proceso permite realizar una clasificación
más profunda; d3) porque así es como se explican
el éxito o el fracaso de la euskaldunización, y,
por último, d4) porque al ser optativas, son las más
inestables y por tanto las más manipulables para llegar
a una próspera euskaldunización. En lo que respecta
a la tipología psicosocial, y sin salir de las consecuencias
aplicables: a) en función del proceso de motivación,
los grupos examinados presentan una tipología similar,
que se asemeja en determinados aspectos y difiere en otros; b)
los euskaltegis deben sumar a la oferta habitual cursos
destinados a las subpoblaciones especiales. En otros supuestos
deben amoldarse, con gran flexibilidad, a las características
que presentan los alumnos de cada curso; y c) los buenos resultados
se pueden obtener cualesquiera sean el objetivo y la motivación.
Parece ser que con saber cuál es el perfil sociodemográfico,
sociolingüístico y psicosocial de cada motivación,
y teniendo constancia de su idoneidad para alcanzar un determinado
objetivo, una planificación adaptada a cada tipo no producirá
sino resultados positivos.
Nekane Arratibel Insausti, departamento
de Psicología Social y Metodología de Ciencias del
Comportamiento. Facultad de Psicología |