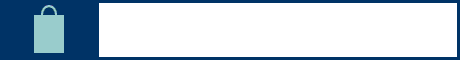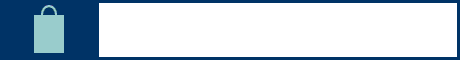|
Los estudios históricos sobre las
cofradías de mareantes y, sobre todo, de podavines son
muy escasos, de manera que diversos aspectos de su devenir histórico
continúan aún abiertos a la investigación.
Muchas de las aportaciones provienen de investigaciones sobre
la pesca y otras actividades desarrolladas en el litoral vasco
-también escasas-, en las que las cofradías han
sido estudiadas como un elemento institucional relacionado con
tales actividades. En estrecha relación con la tendencia
descrita, son también habituales los estudios sobre cofradías
de localidades concretas, que parten generalmente del estudio
de sus ordenanzas, alcanzando en ocasiones conclusiones de carácter
general. Los estudios sobre los gremios y las cofradías,
salvo algunas excepciones, son muy recientes. Destacan ante todo
las investigaciones de Erkoreka, centradas en cuestiones de carácter
institucional, o las de García Fernández, tendentes
a indagar en sus orígenes. Los Consulados de Bilbao y
Donostia-San Sebastián, organismos que tenían estrechos
vínculos con las cofradías, tampoco han sido estudiados
profusamente por la historiografía, pero contamos con
algunas obras clásicas. Todos los trabajos mencionados
insisten en la idea de que las cofradías eran instituciones
de origen, características y evolución común.
Esta investigación pretende
demostrar que bajo el término "Acofradía"
se englobaban instituciones de origen diverso, fruto de la combinación
de intereses y coyunturas concretas, de manera que sus características
y evolución institucional fueron también muy variadas.
Se incluyen en un mismo estudio las cofradías, tanto de
mareantes como de podavines, que en principio, pueden parecer
muy dispares, siendo las primeras asociaciones de gentes del
mar, y la segunda de trabajadores agrícolas. Pero ambos
tipos de cofradías comparten un denominador común:
el de constituir asociaciones de amplia base social, marineros-pescadores
y agricultores, que componían la mayoría de los
habitantes de las localidades del litoral. De manera que a diferencia
de otros gremios y cofradías de oficios de carácter
muchas veces minoritario, englobaban, en ocasiones, a la mayoría
de los habitantes de algunas localidades eminentemente marineras.
Además, los podavines o agricultores hermanados en la
Cofradía de Santiago de los Podavines de Donostia-San
Sebastián habitualmente se dedicaban a actividades marítimas,
especialmente la pesca, de manera que las relaciones entre ambos
tipos de cofradías eran muy estrechas.
En general, fueron diversas coyunturas
de carácter crítico las que impulsaron la institucionalización
de las cofradías. A medida que se oligarquizaban los gobiernos
municipales, no sólo dejaron de ser atendidos los intereses,
en este caso de los podavines y de los mareantes, sino que incluso
adoptaron medidas opuestas. De este conflicto de intereses contrapuestos
y de los intentos de los poderes políticos por controlar
las actividades de los gremios y de someterlos a su conveniencia
surgió la necesidad de crear e institucionalizar asociaciones
que defendieran los intereses de sus miembros frente al intervencionismo
político municipal.
En primer lugar, a partir de
la Baja Edad Media, dentro del contexto de reacción antiseñorial
de la época, tanto la legislación (real, provincial
y local) como las autoridades políticas mostraban una
actitud recelosa frente a las cofradías. Estas medidas,
en principio, buscaban evitar la formación de ligas y
monipodios, es decir de grupos de presión que impusieran
decisiones políticas y económicas favorables a
sus intereses. Pero paradójicamente esta reacción
consistió, además de en acciones contra los abusos
de señores particulares, en la monopolización por
los oligarquizantes gobiernos municipales de diversas prácticas
economicas, que hasta entonces fueron ejercidas libremente por
la totalidad de los vecinos. Las medidas adoptadas al respecto
constituyeron un eficaz medio para someter todos los oficios
y grupos profesionales de las villas a los intereses de las élites
gobernantes. La redacción y posterior confirmación
real de las ordenanzas municipales, emprendida en las villas
guipuzcoanas a partir de estas fechas, servían para sancionar
las restricciones impuestas a los vecinos, de ahí su carácter
eminentemente restrictivo y coercitivo. En efecto, las ordenanzas
municipales, la mayoría surgidas entre finales del siglo
XV y mediados del XVI, fueron el instrumento que los nuevos poderes
locales utilizaron para licitar el proceso de señorialización
que inciaron sobre el poder y los bienes municipales; los poderes
y grupos que controlaban los concejos guipuzcoanos acabaron con
el monopolio que venían ejerciendo los Parientes Mayores
y las familias solariegas e iniciaron un proceso de apropiación,
extendido hasta el siglo XIX, en el que se dejaba a los vecinos
y moradores fuera de la representación (paso de concejo
abierto a concejo cerrado, exigencia de millares) y el disfrute
de los bienes concejiles (creación de ejidos propios en
los bosques concejiles, arrendamiento de tierras, ferrerías
o molinos concejiles, etc.). De ahí que los últimos
viesen en las cofradías el único modo de ver representados
sus intereses.
En segundo lugar, el desarrollo
de la industria escabechera iniciado durante las décadas
finales del siglo XVI, motivó que la Provincia, con objeto
de asegurar el abastecimiento barato de pescado fresco del interior,
emitiera decretos ordenando que el precio del pescado se sometiera
a tasas y prohibiendo la elaboración de escabeches de
besugo. En consecuencia, como medio de obviar estas prohibiciones,
los mareantes redactaron y buscaron la aprobación de sus
ordenanzas, que en gran parte regulaban las actividades relacionadas
con el escabeche.
En tercer lugar, la creciente
presión de la Corona para proveerse de marinería
para la Armada, fue la que impulsó la institucionalización
de diversas cofradías como por ejemplo Getaria (1658),
Zarautz (1759-1781) o Pasaia (1800).
De todas maneras, hay que aceptar
que en algunas ocasiones las acusaciones de constituir ligas
y monipodios, de que se valían las autoridades políticas
para oponerse a las cofradías, eran reales. El poder que
las cofradías podían alcanzar era de consideración
y especialmente en el caso de las cofradías de mareantes
y podavines, que englobaban a parte importante, cuando no a la
mayoría, de los habitantes de las localidades costeras.
Efectivamente, algunas de las acciones de las cofradías
eran propias de los monipodios.
En primer lugar, trataban de
controlar el desarrollo de sus oficios, por una parte en lo que
se refiere a las tareas realizadas para personas ajenas al gremio,
como es el caso por ejemplo de los propietarios de tierras que
demandasen los servicios de la Cofradía de Podavines,
quienes no podían escoger a los empleados que deseasen,
sino que debían aceptar a todos los que acudiesen. Y por
otra, con la excusa de mantener la igualdad de todos sus miembros,
éstos debían someterse a una serie de normas que
eliminaban las competencias entre sí.
En segundo lugar, las cofradías
de mareantes progresivamente trataron de monopolizar todos los
procesos de captura, comercialización e incluso conservación
del pescado. En consecuencia trataban de imponer cargas al pescado
de pescadores foráneos, preferían vender el pescado
a compradores al por mayor que a regateras, aunque estas ofrecieran
mayor precio, provocando en consecuencia que la mayor parte del
pescado fuese adquirido por arrieros o escabecheros, para su
exportación o conservación. Avanzado el siglo XVIII,
ante la crisis pesquera-escabechera producto en gran parte de
la desviación del capital a otras actividades como la
Compañía de Caracas, algunas cofradías procedieron
a la construcción de escabecherías, en principio,
con objeto de dar salida al pescado de sus miembros. Pero pronto
se produjo en esos casos la monopolización por parte de
las cofradías de los procesos de elaboración de
conservas de pescado.
Por último, en Gipuzkoa
las cofradías constituyeron los organismos que gestionaban
las levas de marinería para la Armada. Pero esta facultad
fue un eficaz medio, por una parte para que los propietarios
de las embarcaciones, que detentaban el gobierno de las cofradías,
eludiesen sus deberes militares, y por otra para imponer el fraude
en los sorteos de las levas de marinería, enviando a la
Armada en sustitución de los mareantes a campesinos deseosos
de emigrar a América, para los que el servicio en la Armada
era la puerta que les daba acceso a la posibilidad de emplearse
en mercantes que les sirvieran de pasaje a las Indias. De todas
formas, las cofradías nunca constituyeron un contrapoder
exento del intervencionismo de los poderes políticos,
en especial municipales. Los concejos intervinieron de manera
activa en la elaboración de las ordenanzas de las cofradías,
incluso fomentando en algunos casos su redacción y aprobación
real. Las elecciones de los mayordomos y otros cargos de las
cofradías se efectuaban siempre con la asistencia de los
alcaldes, todo ello con objeto de ejercer su control en las cofradías.
Se puede afirmar por tanto que las ordenanzas de las cofradías
eran una especie de contrato entre los concejos y las cofradías,
por las que los primeros consentían algunas ventajas a
las segundas, a cambio de que éstas acatasen los monopolios
impuestos por la oligarquía concejil.
En definitiva, las cofradías
en origen son entes de carácter consuetudinario, meras
congregaciones de personas con una dedicación productiva
común. Con el proceso de fortalecimiento de las villas,
que se extiende desde la baja Edad Media hasta el final de la
Edad Moderna, surgen dos modelos o respuestas. En aquellos lugares
donde se instituyen villas, los vecinos concejantes van progresivamente
monopolizando la vida municipal, dejando de lado las necesidades
e intereses del resto de vecinos y moradores, a través
de la redacción de ordenanzas municipales, claramente
restrictivas, punitivas y monopolizadoras de los usos comunales
libres. Para la defensa de los mencionados intereses, aquéllos
se ven abocados a la búsqueda de la institucionalización
de las mencionadas reuniones consuetudinarias. Ante este proceso
irreversible, los concejantes tratan de atraer, dirigir y controlar
dicho movimiento, fijando los límites en los que se puede
mover, a través de ordenanzas propias de las cofradías
-que sintomáticamente siempre son redactadas a continuación
de las concejiles- y de las ordenanzas municipales. En el caso
de aldeas y núcleos de población que, en principio,
no consiguen acceder al villazgo, permaneciendo sometidos a la
jurisdicción de una villa, partiendo así mismo
del modelo consuetudinario, desembocan en entidades que, a falta
de jurisdicción propia, ejercen las funciones de un concejo
y una cofradía simultáneamente. En el momento que
acceden al villazgo, se erige la cofradía como una institución
diferenciada.
Las cofradías-gremios
surgen en coyunturas críticas: fines del siglo XV y comienzos
del siglo XVI, coincidiendo con la salida de la crisis bajomedieval
y el fortalecimiento de los señoríos colectivos;
fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando el modelo
pesquero entra en crisis y la Provincia trata de monopolizar
dicha actividad; a partir de la segunda mitad del siglo XVII,
como consecuencia de la progresiva presión que la Corona
ejerce para obtener levas de marinería. Coyunturas en
las que los colectivos que las componen ven en peligro sus intereses,
siendo la única posibilidad de encauzar sus demandas,
dentro del limitado marco político-institucional de la
época. Esto provoca el endémico enfrentamiento
con las autoridades, siendo su resultado el control que éstas
acaban ejerciendo.
Alvaro Aragón
Ruano - Xabier Alberdi Lonbide |