|
Los cineastas de Euskalherria, deudores
del calificativo de "vascos" más por nuestra
procedencia geográfica que por la adscripción a
un movimiento cultural específico, nos hemos encontrado
con un fenómeno narrativo y artístico: el cine,
que llegaba a nosotros con reglas narrativas y estéticas
marcadas por una experiencia abundantemente contrastada, extendida
a lo largo del tiempo y el espacio.

Montxo Armendariz: "Tasio"
(1984) |

"27 horas" (1986) |
Faltos de criterios firmes, en
el momento mismo de concebir una narración audiovisual,
dirigíamos nuestra mirada hacia los modelos cinematográficos
considerados clásicos en el cine mundial. Las leyes de
la narrativa cinematográfica, apoyadas por una experiencia
no solo probada con eficacia sino también con brillantez,
permanecían escritas con esquemas inmutables, a los que
había que adecuarse para asegurar la coherencia y éxito
final del producto.
Así, durante años,
hacer cine en nuestro país suponía realizar "copias
conformes" de lo que se hacía en los grandes centros
económicos y estéticos del cine. La película
era considerada como válida en la medida que se acercara
con mayor o menor precisión al modelo.
Esta aculturación, expresión
clara de una colonización cultural, aceptada de buena
gana y sin autocrítica, contrasta con la 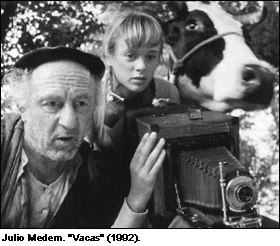 experiencia
de otras cinematografías nacionales que sí han
conseguido transmitir una manera propia y fácilmente discernible
de su forma de ser, sin perder nunca de vista las más
elementales reglas de toda gramática audiovisual. experiencia
de otras cinematografías nacionales que sí han
conseguido transmitir una manera propia y fácilmente discernible
de su forma de ser, sin perder nunca de vista las más
elementales reglas de toda gramática audiovisual.
Cinematografías como la
estadounidense, francesa, italiana, japonesa, alemana, española
o, en clave mas minoritaria, la china, finlandesa, africana,
neozelandesa, australiana, mejicana, etc., presentan un estilo
propio basado en modelos narrativos que, más allá
de técnicas estandarizadas, ofrecen un toque único
fácilmente identificable como propio y diferente de las
otras. Esta huella no es fácil encontrarla en la cinematografía
vasca, a excepción de algunos rasgos de identidad someros
y superficiales.
Intentemos, desde estas líneas,
separar lo que el cine tiene de reglas universales, comunes a
toda la narrativa audiovisual de lo que la idiosincrasia de cada
pueblo puede aportar en la forma y el el contenido al mensaje
global transmitido por una obra.
El cine, en su composición
estructural, no es un arte simple sino complejo, resultado de
la fusión, en un todo unitario, de una serie de artes
elementales deudoras de mecanismos de comunicación primarios.
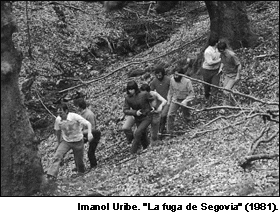 La
narración cinematográfica asume en su composición
artes como la literatura; la gestual; la música;
las artes plásticas . Lejos de identificarse con
ninguna de ellas, el cinematógrafo las fagocita formando
una nueva entidad artística, autónoma, hasta
el punto que hace olvidar las artes que le sirvieron de refencia
fundacional. La
narración cinematográfica asume en su composición
artes como la literatura; la gestual; la música;
las artes plásticas . Lejos de identificarse con
ninguna de ellas, el cinematógrafo las fagocita formando
una nueva entidad artística, autónoma, hasta
el punto que hace olvidar las artes que le sirvieron de refencia
fundacional.
Aceptada esta característica
- y tomando al fenómeno cinematográfico como una
realidad compleja, pero con personalidad propia- conviene
definir cuál es la estructura específicamente cinematográfica;
cuales son los rasgos propios que la diferencian de las artes
que la componen.
Como todo Arte, el Cine combina
la dialéctica entre "Fondo" y "Forma",
"Cuerpo" y "Alma", "Contenidos de Mensaje"
y "Manera como se transmite". Esta peculiar dinámica
, utiliza en el Cine tres parámetros esenciales: Espacio,
Tiempo y Ritmo.
El cine, como fenómeno
comunicativo, combina imágenes y sonidos que se desarrollan
en el Tiempo. Este es un elemento esencial de la narración,
con el cual el cine juega moldeándolo al servicio del
mensaje que se desea transmitir. La relación de duraciones
en sus elementos globales o parciales y el orden de la estructura
temporal, son las bases mismas de esa operación en la
que se construye el orden narrativo, que se denomina: montaje.
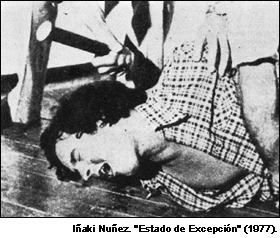 Paralela
e indisolublemente unido a la manipulación de la estructura
temporal, el cine organiza el Espacio. Originariamente
existe, ante el ojo de la cámara, un espacio de la realidad
que se encierra entre unos límites o marcos específicos.
Esta opción de encuadre y la posibilidad de que ésta
sea completada y combinada con otras diferentes (en anchura,
angulación o movimiento) se realiza, asimismo, en el montaje. Paralela
e indisolublemente unido a la manipulación de la estructura
temporal, el cine organiza el Espacio. Originariamente
existe, ante el ojo de la cámara, un espacio de la realidad
que se encierra entre unos límites o marcos específicos.
Esta opción de encuadre y la posibilidad de que ésta
sea completada y combinada con otras diferentes (en anchura,
angulación o movimiento) se realiza, asimismo, en el montaje.
Esta operación del Montaje
(verdadera piedra angular del lenguaje cinematográfico)
al estructurar el Espacio y el Tiempo hace surgir, de la peculiar
relación que establece entre ambos: el Ritmo.
Este puede ser externo, determinando
velocidades diversas en la duración de determinadas situaciones
o combinando diferentes escalas de planos, o, por el contrario,
puede ser interno, testigo de las grandes pulsaciones profundas
- no necesariamente dotadas de movimiento físico- que
recorren la narración.
El ritmo "está",
"es" , es parte indisoluble de la forma, - no dependiendo
necesariamente de la decisión consciente de un autor-
impregnando ontológicamente la materia, por lo que será
ineluctáblemente deudor, tanto de la mentalidad individual
del artista creador, como de la peculiar forma de ser colectiva,
popular, en que se inscribe la creación individual.
Esta noción de ritmo interno
la denominaremos, tomando prestada del lenguaje musical, la palabra
que lo define: Tempo.
Vamos , pues sin mayores preámbulos
a intentar definir el concepto de "Tempo vasco"
en el arte y la cultura: Cómo somos y qué características
profundas definen nuestra relación con el mundo comunicativo,
con las artes simples que conforman el entramado de base del
fenómeno complejo que es el cinematógrafo.
 Resulta
curioso comprobar cómo del análisis de las artes
narrativas; gestuales; musicales y plásticas vascas aparecen
una serie de características que determinan un modo específicamente
vasco de transmitir mensajes. La aplicación de estas conclusiones
o, dicho de manera más humilde , el pequeño sendero
abierto por estas sugerencias, al modelo cinematográfico
es una cuestión de reconocimiento , primero, y de valentía,
después, por parte de los diversos estamentos implicados
en el proceso creativo audiovisual: Realizadores, guionistas,
directores de fotografía, técnicos de sonido, montadores,
productores, distribuidores, etc. Resulta
curioso comprobar cómo del análisis de las artes
narrativas; gestuales; musicales y plásticas vascas aparecen
una serie de características que determinan un modo específicamente
vasco de transmitir mensajes. La aplicación de estas conclusiones
o, dicho de manera más humilde , el pequeño sendero
abierto por estas sugerencias, al modelo cinematográfico
es una cuestión de reconocimiento , primero, y de valentía,
después, por parte de los diversos estamentos implicados
en el proceso creativo audiovisual: Realizadores, guionistas,
directores de fotografía, técnicos de sonido, montadores,
productores, distribuidores, etc.
La brevedad de este artículo
no me permite profundizar en el largo y apasionante camino que
me ha llevado a las conclusiones que enumero a continuación
, remitiéndo al trabajo que publiqué en el Cuaderno
"Ikusgaiak": "SOMBRAS EN LA CAVERNA
, EL TEMPO VASCO EN EL CINE" de la sección de
cinematografía de E.I.
El vasco manifiesta las siguientes
características en la manera de transmitir sus mensajes
.
1- Tendencia a la síntesis:
A no separar tema principal y
circunstancias que lo rodean.
2- Tendencia a subrayar con elementos visibles y audibles las
temáticas activas en contraposición a las
reflexivas o
interiorizantes.
3- Sutiles cambios de orden de narración entre las
circunstancias positivas y negativas.
4- Tendencia a narrar en primer lugar las circunstancias
para ir después a centrarnos en el tema que las
provoca. El camino se realiza de lo general a lo particular,
de continente a contenido.
5- Tendencia a colocar el tema importante que se desea subrayar
hacia el final de la narración .
6- Utilización del Círculo y composiciones
circulares en el diseño estético y narrativo
.
7- Este círculo no es figura estática e inmutable
. Genera un dinamismo que le lleva a replegar , interiorizar
en su centro , las fuerzas que recoge del exterior .
8- En el dinamismo que genera la rotación , vemos una
tendencia del vasco a girar de derecha a izquierda , en
sentido contrario a las agujas del reloj .
9- Austeridad y preeminencia del Signo, y éste
estilizado, sobre la imaginería . Sobriedad en
las posibilidades de variación .
10- "Gravitas" y gusto por el tono menor
,en algunas ocasiones o vitalismo exacerbado,
en otras.
11- Tendencia a primar estéticamente los momentos débiles
o de "hueco", de vacío, sobre
los fuertes o de "cresta".
No es mi intención ofrecer
recetas que unan con pie forzado Mentalidad tradicional y
Cine Vasco. Consciente de la inutilidad 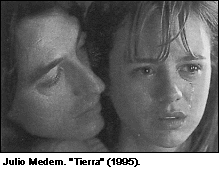 de
llevar a cabo, de manera rígida , tal empeño
, mi propósito es menos ambicioso. Me limito a ofrecer
algunas consideraciones que pudieran abrir sugerentes líneas
de investigación. de
llevar a cabo, de manera rígida , tal empeño
, mi propósito es menos ambicioso. Me limito a ofrecer
algunas consideraciones que pudieran abrir sugerentes líneas
de investigación.
Me daría por satisfecho
si a toda decisión sobre : cómo estructurar una
narración; dónde colocar la cámara ; qué
focal o tipo de objetivo utilizar ; qué movimiento de
cámara preparar; cómo organizar los espacios y
colores en decoración; qué estilo de interpretación
pedir a los actores; qué ritmo imprimir al montaje , etc.,
los realizadores tuviéramos un recuerdo hacia éstas
consideraciones .
Esta mirada sobre el pasado para
mejor interpretar el presente y construir el futuro, no está
exenta de riesgos, entre los que destacaríamos una actitud
excesivamente volcada sobre una nostalgia estéril de los
valores de un tiempo pretérito al que se dota de una aureola
idealista, irreal , por otra parte.
Nada más nocivo para nuestro
cine que la consideración de "Cine de aurresku
y pospoliñak" que pudo haber tenido en una época
no muy lejana .Esta postura folkloricista puede convertirse en
coartada cultural , (a veces vista con singular complacencia
por los poderes públicos, ya que da una visión
idílica, muy exportable, de un país ajeno a las
difíciles coyunturas actuales), que exime de reflexiones
y tomas de postura más profundas y actuales .
Adentrándonos en este
campo, no podemos olvidar que el cine , en las obras de sus creadores
más avanzados, ha apostado por la modernidad ,
reivindicando para su lenguaje los principios más radicales
de ésta .
Los cineastas vascos deberán
lanzarse a construir su camino por estos derroteros como lo han
efectuado, con honestidad y aceptación universal, representantes
de otras artes . en épocas y contextos bien diferentes,
han conseguido transmitir un profundo sentimiento propiamente
vasco a sus obras , sin renunciar por ello a la modernidad, a
veces con un radicalismo vanguardista sin concesiones .
Juan Miguel Gutiérrez, presidente de la sección
de cinematografía de Eusko Ikaskuntza
Fotografías: Del libro de Juan Miguel Gutiérrez
"Sombras en la caverna. El tempo vasco en el cine"
(Eusko Ikaskuntza, ikusgaiak-2 cuadernos de cinematografía) |

