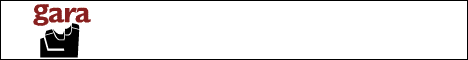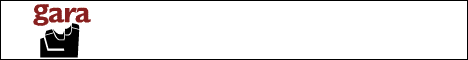|
Tras los fallidos intentos unificadores
de San Gregorio y de Carlomagno en la Alta Edad Media, en los
siglos X y XI surgió en Europa un nuevo espíritu
de confraternización, que abrió caminos de entendimiento
entre los distintos países del Viejo Continente. Miles
de cruzados y romeros comenzaron a recorrer la geografía
europea hacia Roma, Santiago o Tierra Santa, con un variado abanico
de finalidades; algunos buscaban la redención de sus pecados
o el cumplimiento de promesas hechas en momentos difíciles;
otros eludían la acción de la justicia, o, simplemente,
se lanzaban a la aventura para quitarse de encima la rutina de
la miseria cotidiana.

Jugó papel esencial en
este movimiento la Abadía de Cluny en el departamento
francés de Saône-et-Loire. Los monjes de este monasterio
promovieron peregrinaciones y romerías: trazaron itinerarios,
propagaron informaición y alentaron a los romeros, para
que, andando y cantando, sobre todo sobre los caminos que conducía
a Santiago de Compostela, construyeran de veras la unidad de
Europa. El Camino fue el germen de un gran intercambio
de lenguas, ideas y costumbres, así como del nacimiento
de un largo itinerario de arte románico.
El canto cumplió una función
importantísima en las peregrinaciones y romerías
medievales. Antes de que Gutemberg inventara la imprenta, la
canción fue, junto a la oratoria y el lenguaje figurativo
de las imágenes, el modo ordinario de información
e instrucción. No eran muchos los que en esta época
sabían expresar sus ideas por medio del lenguaje escrito.
Salvo un corto número de clérigos, que se ocupaban
de la crónica histórica y de la copia de documentos,
la inmensa mayoría de la población, tanto noble
como vasalla, era absolutamente ágrafa e inculta. La memoria
suplía la falta de textos escritos. Los mecanismos de
memorización se favorecían elaborando textos con
esquemas rítmicos, paralelismo de ideas, ubicación
fija de sílabas determinadas y palabras escogidas, repetición
cíclica de estribillos, cadencias etc. Para fijar mejor
en la memoria el texto preparado, se le aplicaban sonsonetes
o melopeas. Los trovadores y juglares son los tipos característicos
de la época, recorriendo la geografía europea con
sus repertorios de canciones de gesta. Pero no sólo ellos;
los dirigentes eclesiásticos apreciaron pronto el valor
pedagógico para la predicación y la catequesis.

Ciñéndonos al movimiento
medieval de preregrinaciones y romerías, diferentes centros
eclesiales, sobre todo la abadía de Cluny, confeccionaron
cancioneros, que, memorizados debidamente, servían a los
romeros como verdaderos libros de viaje. Para los que recorrían
el Camino de Santiago, las canciones constituían una forma
magnífica de predicación, información y
diversión. En las canciones encontraban los romeros el
discurso para mantener su fervor religioso. Las canciones constituían,
por otra parte, una magnífica guía de viaje con
descripción de itinerarios y consejos útilies para
el camino. El canto y la danza servían finalmente a los
romeros para sus momentos de esparcimiento y diversión.
Nos consta que cantaban los romeros
por las colecciones que se han conservado y por el testimonio
de diversos documentos que hablan del Camino, sobre todo,
el Códice Calixtino. Hay también menciones
en textos, que tratan indirectamente el tema. En el capítulo
XI de la 2ª parte de su célebre obra, Cervantes dice
que Don Quijote "vio seis peregrinos con sus bordones destos
extranjeros, que piden limosna cantando". Luis de Narváez,
célebre vihuelista granadino del s. XVI, canta en una
de sus coplas: "el romero y peregrino, cansado de caminar,
comienza luego a cantar, por alivio del camino"; la copla
señala una de las razones del canto: "por alivio
del camino".
Podríamos agrupar los
cantos de los peregrinos en dos grandes bloques.Algunas canciones
se cantaban en Santiago: el repertorio litúrgico
en canto gregoriano, las canciones polifónicas contenidas
en el Códice Calixtino y diversos himnos, que aún
siguen cantánadose, tanto con texto latino como gallego
o castellamo. El segundo grupo estaría formado por las
canciones que se cantaban en el camino: coplas breves;
canciones estróficas de carácter lírico,
con varios versos y estribillos; y largos romances narrando gestas
de personajes o dando instrucciones útiles para el viaje.
Se conservan muchas canciones, leyendas, escenas y romances referentes
al Camino de Santiago. Se encuetran en las lenguas más
diversas: gallego, portugués, castellano, euskara, catalán,
italiano, francés, belga, alemán, holandés,
inglés, noruego, esloveno...

La fuente más abundante
y rica, por influencia, sin duda, de la Abadía de Cluny,
es la de los cancioneros franceses. En 1616 publicó Pierre
Philippes sus "Rossignols spirituelles", donde se encuentran
algunas canciones del Camino. Pero la edición más
interesante es la titulada "Les chansonos des pèlerins
de Saint Jacques ", un librito de 48 páginas,
que contiene textos de canciones sin notación musial.
Se conservan tres ejemplares en la Biblioteca Nacional de París;
dos de los libritos fueron publicados en 1718 en Troyes, pero,
curiosamente, en ediciones distintas. Este cancionero fue reeditado
con el mismo título pro Camille Daux en Motoban en 1889.
Una de las canciones, titulada "Quand nous partîmes
de France en grand dèsir", va narrando las características
y costumbres de los pueblos, villas y ciudades por donde pasa
el peregrino, desde París hasta Compostela. Dice la canción
que en Bayona el peregrino tuvo que cambiar los "luises"
en "doblones"; en Bizkaia tropezaron con un lenguaje
rudo e ininteligible; en el paso de montaña San Adrián
tuvieron que fortalecer el corazón con un trago de vino
de Champaña; en Vitoria olía a romero y lavanda;
en Santo Domingo oyeron cantar al gallo en la catedral ; en la
iglesia de los Agustinos de Burgos vieron sudar a un Crucificado;en
León las mujeres salieron a recibir a los peregrinos vestidos
de gala... Una canción similar, titulada "Lorsque
nous partîme de France", describe el camino inverso,
el del regreso de Compostela hasta París.
Las canciones servían,
como ya hemos dicho, para fortalecer la religiosidad del peregrino,
para proporcionarle información sobre el camino, y además,
para alegrar sus momentos de descanso. Una canción francesa,
titulada La gracia de Santiago, cuenta cosas realmente
graciosas: "Cuando volvía de Compostela, el
cojo bailaba sobre una cuerda y el tullido se balanceaba en un
trapecio. ¡ Oh, gran Santiago, cuídame! Cuando volvía
de Compostela, el marido que nunca tuvo hijos, por poco que tardara
en regresar, se encontraba a la vuelta con dos. . ¡Oh,
gran Santiago, cuídame! Volvían de Compostela un
sordo y un mudo; el mudo parloteaba como una urraca, por lo que
el sordo suplicaba. ¡Oh gran Santiago, tápame de
nuevo mis oídos!"
De Santiago y del Camino hablan
muchos romances. En el Cantar del mío Cid leemos: "Ya
se parte don Rodrigo, que de Vivar se apellida, para visitar
Santiago a donde va en romería". El romance de Don
Gaiferos de Mormaltán cuenta el Viernes Santo de1137.
Varios romances se refiren al famoso Tributo de las cien doncellas.
En otros romances se reprueba la conducta de un conde (varía
el nombre), al que llevan preso "por forzar a una doncella
nel camino de Santiago".
El más importante y antiguo
canto de pereginos es el titulado Ultreia.. Está recogido
en un apéndice del "Codex Calixtinus"
. Escrito "in campo aperto", es decir, con notaciones
neumáticas sobre el texto, pero sin ninguna referencia
de clave, línea o pauta, ha sido objeto de diferentes
transcripciones. Las mejores son, sin duda, las realizadas por
Dom Joseph Pothier y por el P. Germán Prado. Desgraciadamente,
la versión de Higinio Anglés, escogida oficialmente
como himno de los cursos de Música en Compostela,
deja mucho que desear, pues ni por interválica, ni por
tesitura responde a los actuales parametros de investigación
paleográfica.
Sabin Salaberri, profesor del Conservatorio de Gasteiz |