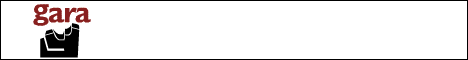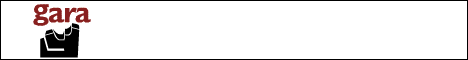|
La devoción que siente Euskal Herria
por la música es de sobra conocida. El euskara ha tratado
de expresarse verbalmente, siendo muy moderna la diferenciación
entre escritura y oralidad, de tal forma que tanto el bertso
como el canto y la narración han evolucionado en torno
a la oralidad, y en general habiendo pocas divergencias entre
sí. El bertso, en tanto que medio transmisor de información,
desempeñaba antaño una función más
relevante que la actual, puesto que rima y ritmo forman un buen
sistema para memorizar una información.
 Hoy
por hoy el instrumento musical de la txalaparta está vinculado
a la expresión; sin embargo, alberga también rasgos
de identidad colectiva. Antiguamente se emplearía quizás
para llamar a la gente bien a tomar sidra, bien para realizar
los trabajos vecinales, así como para transmitir otra
serie de mensajes, como "llegan extranjeros" mediante
sonidos que sólo los locales pudieran entender e identificar.
En cierta ocasión, tocábamos la txalaparta frente
al Notre Dame de París cuando se nos acercó un
flautista navarro y empezó a tocar junto a nosotros. Entonces
se nos aproximó una zuberotarra para preguntarnos si éramos
vascos, pues eso le sugería el sonido de la flauta. Hoy
por hoy el instrumento musical de la txalaparta está vinculado
a la expresión; sin embargo, alberga también rasgos
de identidad colectiva. Antiguamente se emplearía quizás
para llamar a la gente bien a tomar sidra, bien para realizar
los trabajos vecinales, así como para transmitir otra
serie de mensajes, como "llegan extranjeros" mediante
sonidos que sólo los locales pudieran entender e identificar.
En cierta ocasión, tocábamos la txalaparta frente
al Notre Dame de París cuando se nos acercó un
flautista navarro y empezó a tocar junto a nosotros. Entonces
se nos aproximó una zuberotarra para preguntarnos si éramos
vascos, pues eso le sugería el sonido de la flauta.
En estos tres ejemplos destacan
como principales funciones del  lenguaje
la identidad y la comunicación. La flauta, la txalaparta
o el bertso son expresiones de una determinada individualidad
que exteriorizan los sentimientos e ideas personales, pero en
ellas se percibe asimismo la pincelada de una cultura concreta,
de un espacio comunicativo. lenguaje
la identidad y la comunicación. La flauta, la txalaparta
o el bertso son expresiones de una determinada individualidad
que exteriorizan los sentimientos e ideas personales, pero en
ellas se percibe asimismo la pincelada de una cultura concreta,
de un espacio comunicativo.
El investigador Bryan G. Levman
trata del habla y la música, la colectividad y la individualidad
(ver "Musika eta Mintzairaren Sorrera" in Musiker,
11), dado que en su opinión parten de un mismo origen,
y sostiene que dicho ancestral sistema comunicativo era esencialmente
musical. ¿Acaso es posible que nuestros antepasados primates
conocieran y se sirvieran de la música? Sí, si
tenemos en cuenta la amplitud del espacio que yace bajo el paraguas
léxico "música". Tiempo atrás,
en la sociedad occidental resultaba más fácil otorgar
una definición a la música, pero del siglo XIX
en adelante y hasta nuestros días han surgido acalorados
debates, suscitados principalmente por la teoría de la
evolución. Mientras que unos consideran música
el sonido de la txalaparta y de los bongos, otros piensan que
lo es la guitarra o el txistu, y hay incluso quien cree que lo
es el croar de las ranas.
Independientemente de si la música
era ritmo o melodía, el antiguo lenguaje musical no buscaba
el placer estético, definición ésta frecuentemente
asignada a la música en la sociedad occidental, sino la
supervivencia tanto del grupo como del individuo, cumpliendo
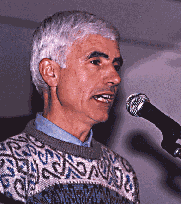 las funciones que
hoy en día se le otorgan al habla, tales como ser de utilidad
para la caza, la defensa del grupo, la territorialidad, etc.
y se exteriorizaban mediante rimas, ritmos y melodías
específicas que los oyentes reconocían, puesto
que el mensaje que se hacía acompañar de un determinado
tipo de sonido resultaba más fácil de recordar.
Ya para entonces la comunicación y la identidad cumplían
esas funciones, pero, a decir verdad, el abanico de mensajes
que aquellos primates podrían transmitir mediante esas
expresiones semi-musicales sería bastante limitado: alegría,
temor, odio, pasión, amor, enfado... si bien había
también expresiones más especiales que alertaban
de la presencia de un extraño o que expresaban el "poderío"
del emisor, por ejemplo. las funciones que
hoy en día se le otorgan al habla, tales como ser de utilidad
para la caza, la defensa del grupo, la territorialidad, etc.
y se exteriorizaban mediante rimas, ritmos y melodías
específicas que los oyentes reconocían, puesto
que el mensaje que se hacía acompañar de un determinado
tipo de sonido resultaba más fácil de recordar.
Ya para entonces la comunicación y la identidad cumplían
esas funciones, pero, a decir verdad, el abanico de mensajes
que aquellos primates podrían transmitir mediante esas
expresiones semi-musicales sería bastante limitado: alegría,
temor, odio, pasión, amor, enfado... si bien había
también expresiones más especiales que alertaban
de la presencia de un extraño o que expresaban el "poderío"
del emisor, por ejemplo.
Sin embargo, llegó un
momento en la evolución de los primates en el que la limitada
capacidad expresiva de la música condujo a que se empezaran
a dar los primeros pasos hacia la simbolización, gracias
a la infinita combinación de vocales y consonantes. Ese
 sería el comienzo de la
denominada doble articulación, y de la lengua. El ancestral
sistema musical fue perdiendo su vigencia, se hizo más
frío y apagado para poder expresar ideas cada vez más
concretas y heterogeneas. Se distanció de la inmediata
expresión de los sentimientos y perdió la iconicidad
del sonido, de tal forma que en adelante la forma y el contenido
no tendrían por qué ir necesariamente unidos. sería el comienzo de la
denominada doble articulación, y de la lengua. El ancestral
sistema musical fue perdiendo su vigencia, se hizo más
frío y apagado para poder expresar ideas cada vez más
concretas y heterogeneas. Se distanció de la inmediata
expresión de los sentimientos y perdió la iconicidad
del sonido, de tal forma que en adelante la forma y el contenido
no tendrían por qué ir necesariamente unidos.
Sin embargo, aquel lenguaje musical
dejaría su huella en el nuevo sistema comunicativo, puesto
que el lenguaje, lejos de ser monótono y oscuro, cuenta
con tonos, entonaciones y acentos. Clara muestra de ello son
las lenguas como el thailandés y el chino, en los que
una misma palabra, dependiendo del tono melódico que se
emplee, adquiere diversos significados y donde se concede una
especial importancia a la prosodia. También en el caso
del español con frecuencia es el acento el que determina
el significado, como por ejemplo en el caso de /cábra/
‘cabra’ y /cabrá/ ‘entrará’.
En cuanto al euskara, no parece que exista un único acento
para cada palabra; muchas veces es el contexto del sintagma o
de la frase el que determina el lugar que habrá de ocupar,
como si la unidad semántica, en vez de una palabra, fuera
una frase. En todo caso, la importancia de la entonación
en el habla no ha sido lo suficientemente desarrollada.
 El
lenguaje infantil también da qué pensar sobre la
relación entre la música y el habla. Algunos expertos
han constatado en la expresión corporal y oral de los
niños la evolución del lenguaje de la humanidad.
Los psicólogos han efectuado una clasificación
en el desarrollo del niño hasta el momento en que comienza
a hablar: al principio, el niño expresa sus necesidades
básicas a través del llanto y gestos; más
tarde aprende a reir y a balbucear. Entre los cuatro y ocho meses
el niño se divierte con la boca y con los sonidos bucales,
y tratando de exteriorizar su inquietud, balbucea, aunque sin
una forma en concreto. La repetición de sonidos o esquemas
se localiza dentro de ese juego. Por último, más
o menos en el plazo de un año, el niño comienza
a separar las sílabas y a llenar de significado la combinación
de segmentos consonánticos y vocálicos. No obstante,
en ese plazo de aproximadamente un año antes de llegar
al habla, el niño expresa su estado interno de un modo
directo, repentino y no El
lenguaje infantil también da qué pensar sobre la
relación entre la música y el habla. Algunos expertos
han constatado en la expresión corporal y oral de los
niños la evolución del lenguaje de la humanidad.
Los psicólogos han efectuado una clasificación
en el desarrollo del niño hasta el momento en que comienza
a hablar: al principio, el niño expresa sus necesidades
básicas a través del llanto y gestos; más
tarde aprende a reir y a balbucear. Entre los cuatro y ocho meses
el niño se divierte con la boca y con los sonidos bucales,
y tratando de exteriorizar su inquietud, balbucea, aunque sin
una forma en concreto. La repetición de sonidos o esquemas
se localiza dentro de ese juego. Por último, más
o menos en el plazo de un año, el niño comienza
a separar las sílabas y a llenar de significado la combinación
de segmentos consonánticos y vocálicos. No obstante,
en ese plazo de aproximadamente un año antes de llegar
al habla, el niño expresa su estado interno de un modo
directo, repentino y no  simbólico;
sus gestos y articulaciones son directos exponentes de su interior,
y, en lo que respecta a su voz, el niño expresa su impaciencia
mediante entonaciones y tonos melódicos. Un estudio ha
dado a entender que los niños chinos o thailandeses primero
aprenden el tono correcto de las palabras, y a continuación
la correcta sucesión de consonantes y vocales. simbólico;
sus gestos y articulaciones son directos exponentes de su interior,
y, en lo que respecta a su voz, el niño expresa su impaciencia
mediante entonaciones y tonos melódicos. Un estudio ha
dado a entender que los niños chinos o thailandeses primero
aprenden el tono correcto de las palabras, y a continuación
la correcta sucesión de consonantes y vocales.
En ese sentido, varios expertos
(Wallasheck a finales del siglo XIX y C.M. Bowra en la actualidad)
conciben que, en su origen, la danza y la música estaban
ligadas en ese afán de expulsar el ímpetu y temblor
naturales del cuerpo, motivo por el cual algunos autores han
vinculado más la música con el ritmo que con la
melodía, y, en consecuencia, con la danza.
Entre las características
de la lengua cabe destacar el hecho de  tener
que aprenderla y su naturaleza "abierta", en el sentido
de que copiamos el habla de nuestros padres y de cuantos nos
rodean (tradición), aunque, dada la segunda peculiaridad,
permanece abierta a la productividad y creatividad. Retomando
nuestro caso, ello explica por qué un aprendiz de txistu,
cuando las partituras eran todavía inexistentes, podía
repetir de oído los sonidos que le enseñara un
viejo txistulari. Ello no era impedimento, sin embargo, para
que el txistulari novel se recrease en los temas aprendidos,
crease sus propias variaciones e incluso nuevas melodías.
Así es como una misma melodía podía tener
diferentes versiones según el pueblo. tener
que aprenderla y su naturaleza "abierta", en el sentido
de que copiamos el habla de nuestros padres y de cuantos nos
rodean (tradición), aunque, dada la segunda peculiaridad,
permanece abierta a la productividad y creatividad. Retomando
nuestro caso, ello explica por qué un aprendiz de txistu,
cuando las partituras eran todavía inexistentes, podía
repetir de oído los sonidos que le enseñara un
viejo txistulari. Ello no era impedimento, sin embargo, para
que el txistulari novel se recrease en los temas aprendidos,
crease sus propias variaciones e incluso nuevas melodías.
Así es como una misma melodía podía tener
diferentes versiones según el pueblo.
En lo que respecta a los animales,
podemos observar que también los pájaros aprenden
sus canciones, habiéndose constatado que al añadir,
eliminar o modificar determinados elementos a sus cantos, han
desarrollado sus variantes locales de idéntica forma que
los humanos, siendo precisamente esas variaciones las que identifican
a un individuo y grupo concreto. Parece ser que la destreza que
tienen los pájaros para el canto es beneficiosa para atraer
a la hembra y se encuentra además relacionada con la territorialidad
(expresa, por ejemplo, si la tierra en la que el pájaro
se encuentra en más fértil o más pobre...).
Así es como ciertos primates emplean el canto, pero también
es utilizado para estrechar los lazos de la pareja monógama,
proporcionar seguridad familiar y ahuyentar a los extraños:
cuanto más sincrónico sea el dueto de una pareja,
más evidente es quién reinaba en aquel paraje.
Si por música entendemos serie de "tonos estructurados",
habrá que afirmar que los animales se sirven de ella (se
dice que las ballenas jorobadas "cantan" y que los
cachalotes de las Islas Canarias emiten sonidos similares a los
de los bongos). Algunos animales recurren a una especie de música
para formular una serie de mensajes: encandilar a la hembra en
la época del cortejo, alertar al grupo de la presencia
de depredadores, manifestar fuerza y superioridad. Claro está
que los mensajes distan de ser complejos, puesto que mediante
la estructuración de unos pocos tonos la idea comunicada
es muy genérica, aunque suficiente para sobrevivir.
Los antiguos homínidos,
sin embargo, en su afán de expresar ideas cada vez más
concretas (concernientes a la elaboración de los aperos,
a tácticas grupales para la caza...) se iniciaron en la
 simbolización, rompiendo
así el vínculo natural entre sonido/forma y significado/contenido.
A partir de dicha ruptura la música y el lenguaje emprenderían
caminos independientes que dieron lugar a dos sistemas de identidad
y comunicación. Toda cultura cuenta con su música
y lenguaje propios, y a la hora de justificarlas recurren a la
mitología. Si bien el contenido admite diferencias, consideran
la música un lenguaje original o voz de los dioses y espíritus,
o don otorgado por los dioses para el progreso personal y comunitario.
Esas explicaciones, por lo tanto, sugieren, por una parte, el
vínculo perdido con la naturaleza y las raices, la comunicación
directa de la que el habla carece debido a la simbolización
y, por otra parte, dan fe de que la música ubica a una
colectividad o individualidad en su contexto original, en su
identidad primera. simbolización, rompiendo
así el vínculo natural entre sonido/forma y significado/contenido.
A partir de dicha ruptura la música y el lenguaje emprenderían
caminos independientes que dieron lugar a dos sistemas de identidad
y comunicación. Toda cultura cuenta con su música
y lenguaje propios, y a la hora de justificarlas recurren a la
mitología. Si bien el contenido admite diferencias, consideran
la música un lenguaje original o voz de los dioses y espíritus,
o don otorgado por los dioses para el progreso personal y comunitario.
Esas explicaciones, por lo tanto, sugieren, por una parte, el
vínculo perdido con la naturaleza y las raices, la comunicación
directa de la que el habla carece debido a la simbolización
y, por otra parte, dan fe de que la música ubica a una
colectividad o individualidad en su contexto original, en su
identidad primera.
Iñaki López de Luzuriaga, licenciado
en Filologia Vasca
Fotografías: De las páginas web Basquearts, Txistuaz
e Ikastola Erentzun de Viana |