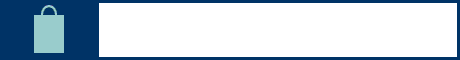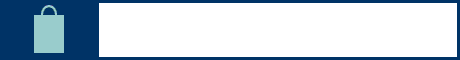INTRODUCCIÓN
La industria fonográfica,
que comenzó a gestarse como tal en Estados Unidos, el
Reino Unido y Alemania a finales del siglo XIX, tuvo desde su
nacimiento un carácter transnacional. A los pocos años
estaba establecida ya en diferentes partes del mundo —a
comienzos del siglo XX en Barcelona y en Buenos Aires, por ejemplo—
y su evolución ha estado marcada por una creciente concentración
económica en un grupo muy reducido de grandes empresas
euro-americanas y por una expansión transnacional que
ha cubierto todas las regiones del orbe.
Al tratarse de una industria
que no requiere inversiones demasiado cuantiosas —como la
cinematográfica, por ejemplo—, las grandes corporaciones
que controlan el mercado mundial de manera oligopólica
han establecido a lo largo del siglo centenares de filiales en
todo el planeta que han podido distribuir sus productos originales
en los diferentes mercados y al propio tiempo dedicarse a la
grabación de producciones con intérpretes locales.
De esta manera se ha podido desarrollar mínimamente una
industria fonográfica autóctona en países
muy diversos. Por lo que respecta al área cultural iberoamericana,
se ha conseguido este objetivo primero en España y Argentina,
después en México y Brasil y finalmente en Portugal,
que se han convertido actualmente en los cinco mercados más
importantes, sobre todo Brasil y, en menor medida, España
y México.
En este artículo se presenta
una panorámica sobre el despliegue transnacional de la
industria fonográfica en tres ámbitos territoriales
distintos, pero muy relacionados entre sí: una macrorregión
periférica dentro del sistema capitalista mundial (América
Latina), un Estado periférico (España) dentro de
una de las áreas más desarrolladas del planeta
(la Unión Europea) y una microrregión desarrollada
(País Vasco) dentro de este mismo Estado. Se pueden constatar
así los grandes desequilibrios que se dan tanto en el
ámbito mundial como en las macro o microrregiones. (INDICE)
1.
PANORAMA LATINOAMERICANO
1.1. Mercados
fonográficos desequilibrados
Según datos publicados por la IFPI, de los 11.200 millones
de dólares vendidos en todo el planeta en l982, un 4%
correspondió a América Latina. Quince años
después, con 38.664,3 millones de dólares vendidos
en 1998, la proporción había aumentado: América
Latina, con 2.353,3 millones de dólares vendidos en l998,
se reserva conjuntamente ahora un 6,1% del total mundial, es
decir un porcentaje mayor que el del mercado francés pero
menor que el británico, el alemán o el japonés
y, aproximadamente, una sexta parte del mercado estadounidense.
Brasil se ha erigido indiscutiblemente
como el mercado más importante del área —ocupa
el sexto lugar mundial—, con casi la mitad de las ventas
latinoamericanas en l998. Sin embargo, en l957 el mercado más
destacado parecía ser el de Argentina, con unas ventas
de 3,4 millones de discos ese año —sobre un total
mundial de 550 millones de unidades—, al ser el único
país del área que aparecía en una relación
estadística de la IFPI. Durante la pasada década,
los mercados brasileño y mexicano han sido bastante similares,
aunque mayores que el español o el argentino. En l974,
por ejemplo, Brasil vendió fonogramas por valor de 90
millones de dólares; México, 85 millones, y España,
60 millones. En l977, Brasil vendió por valor de 139 millones
de dólares; España, 122, y Argentina, 58. En l982,
Brasil vendió ya 365 millones de dólares; México,
150; España, 100; Venezuela, 70, y Argentina, 60 millones.
Se adviertía, por tanto, un crecimiento lento del mercado
brasileño, que se ha acelerado en los últimos años,
lo mismo que el español.
También existen grandes
diferencias entre los distintos países si se comparan
las ventas de fonogramas en cada uno de ellos con su población.
En cuanto a los dólares gastados por habitante en l998,
se encontraba en primer lugar Argentina, con más de ocho
dólares. En el extremo opuesto, los países más
pobres del área —Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala,
El Salvador, Honduras y Nicaragua—, con poco más
de medio dólar por habitante. Como contrapunto, se gastaron
ese año 52 dólares por habitante en Japón,
49 dólares en el Reino Unido, 48 dólares en Estados
Unidos, y 36 dólares en Francia y Alemania.
Una relación similar se
da en el número de fonogramas vendidos por habitante en
América Latina, con una tasa más alta en México,
Argentina, Brasil y Chile. Tanto en dólares gastados por
habitante, como por el número de fonogramas vendidos,
la media de América Latina se encuentra por debajo de
la media mundial.
Después de la primera
mitad de los años ochenta, en la que el estancamiento
de la actividad fonográfica en América Latina fue
bastante evidente, a partir de la segunda mitad la recuperación
ha sido lenta pero sostenida, con la excepción de Venezuela
y Ecuador. Si se comparan las ventas de fonogramas con las de
aparatos electrónicos dedicados a la reproducción
sonora —como receptores de radio, tocadiscos o equipos de
alta fidelidad— puede advertirse que la diferencia de volumen
de negocio entre uno y otro sector, que en 1975 era mínima,
fue acentuándose años más tarde, en beneficio
de la industria electrónica, aunque últimamente
la tendencia parece reequilibrar ambos sectores.
A lo largo de los años
ochenta, el crecimiento de diversos subsectores próximos
a la actividad musical en América Latina ha sido desigual.
Es decir que cada vez aumenta más el consumo de música
a través de medios como la radio o la televisión,
por lo que el público gasta más en equipamientos
domésticos. En contrapartida, el número de fonogramas
vendidos tiende a estancarse y aumenta el precio medio por unidad.
La estrechez de los mercados
latinoamericanos resulta especialmente grave en el caso del disco
de música clásica, cuyo promedio de tirada oscilaba
durante los años setenta, según los países,
entre 250 y 300 ejemplares por título. Bien es cierto
que en los últimos años ha aumentado esta cantidad
mínima, aunque la música clásica no suele
pasar en estos mercados del 3% de las ventas globales de fonogramas,
frente a un 56% de música ligera nacional y un 41% de
música ligera extranjera. (INDICE)
1.2. Coto
de las transnacionales
Como se ha apuntado más arriba, las empresas fonográficas
nacientes comenzaron a establecer en los albores del siglo XX
algunas filiales en América Latina y en la Península
Ibérica. Como más destacada en aquella época
pionera merece citarse, entre otras, la británica The
Gramophone Company, instalada en Barcelona en 1903. En el caso
de Portugal, debido a la pequeña dimensión del
mercado interno, no se establecieron fábricas; sin embargo,
The Gramophone Company, por ejemplo, contó con agentes
locales en Oporto desde la segunda década de este siglo.
Pero hasta los años cincuenta
y sesenta la producción de discos en América Latina
fue bastante escasa y orientada preferentemente hacia una franja
de población muy reducida. Por esos años comenzaron
a instalarse unas cuantas empresas extranjeras importantes —como
CBS en Argentina o EMI en Chile— y otras de capital autóctono
—como Arena y Caracol, en Chile— que dinamizaron la
actividad discográfica de los principales países
hasta límites nunca antes conocidos.
Coincidiendo con el desarrollo
de los distintos mercados nacionales, durante los años
sesenta y setenta, las corporaciones transnacionales de la industria
fonográfica que todavía no lo habían hecho
fueron asentándose en los países más importantes,
desplazando a las pocas empresas autóctonas que todavía
quedaban hasta hacer desaparecer a la mayoría de ellas.
No se dispone aquí de
datos completos y pormenorizados sobre la actividad de estas
corporaciones hegemónicas en toda América Latina.
A título indicativo, el grupo de cabeza constituido por
CBS, EMI, PolyGram, RCA y WEA controlaba en l975 un 53% del mercado
de discos sencillos (singles) y un 75% del de discos de
larga duración (LP) en Brasil, y un 53% del total
de sencillos en México. En l978, entre EMI y PolyGram
acaparaban un 60% del mercado discográfico chileno.
Como puede observarse, el control
de los mercados más importantes de la región latinoamericana
por parte de las transnacionales es similar al del conjunto mundial,
que es en la actualidad de aproximadamente un 78% del mercado,
como se ha explicado más arriba. Sin embargo, existen
tres países que se diferencian en buena medida del resto,
gracias sobre todo al papel ejercido en ellos por algunos de
los grupos comunicativos autóctonos más importantes
del área. Tanto Televisa, en México, como Globo,
en Brasil —a través de Som Livres— o Cisneros
y Phelps, en Venezuela, han creado en los últimos años
sus propios sellos discográficos.
En las últimas dos décadas,
el número de empresas fonográficas ha aumentado
considerablemente en América Latina, aunque el grado de
concentración económica ha sido determinante en
la evolución del sector. Intrínsecamente relacionada
con este fenómeno, se aprecia una concentración
geográfica de las principales empresas en ciudades como
México, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos
Aires, Bogotá, Santiago y Caracas. Consecuentemente, existe
una concentración empresarial y geográfica de la
venta de fonogramas en los grandes almacenes y shoppings,
que se encuentran ubicados en los centros urbanos más
densamente poblados y de mayor nivel de renta.
Por otra parte, a pesar de su
moderado consumo interno, conviene no olvidar el liderazgo que
ha ejercido España dentro del conjunto del área
iberoamericana —particularmente entre los países
hispanos— como productora y exportadora de bienes culturales
de todo tipo, aunque bien es cierto que este papel es menor que
el que le correspondería por su historia y por su potencial
económico y cultural. En el caso específico de
la fonografía, en España se graban y editan muchas
de las producciones discográficas de intérpretes
latinoamericanos dirigidas a sus propios países y también
de aquí salen muchos intérpretes españoles
que después logran triunfar en los diferentes mercados
de América Latina. Pero rara vez ocurre el fenómeno
inverso, por lo que el flujo entre ambas orillas del Atlántico
es bastante desequilibrado, aunque recientemente se impongan
aquí los ritmos caribeños. De esta manera puede
constatarse que, mientras en España se consumen sobre
todo producciones fonográficas provenientes del mundo
anglosajón en particular y desarrollado en general, sus
propias producciones se exportan de manera preferente a América
Latina. (INDICE)
2.
SITUACIÓN ESPAÑOLA
Después de la primera
mitad de los años ochenta en la cual el estancamiento
de la actividad fonográfica en España fue muy evidente,
la recuperación ha sido considerable hasta 1991 y desde
entonces existe una nueva recesión —acentuada en
1993—, dentro del marco general de la economía del
país.
Si se comparan las ventas de
fonogramas con las de aparatos electrónicos dedicados
a la reproducción sonora —tales como receptores de
radio, tocadiscos o equipos de alta fidelidad— se puede
advertir que la diferencia entre uno y otro sector, que en 1975
era mínima, fue muy acentuada años más tarde,
en beneficio de la industria electrónica, aunque la tendencia
actual es a reequilibrarse, después de una cierta saturación
del equipamiento doméstico.
A lo largo de los años
ochenta, el crecimiento de diversos sectores próximos
a la actividad musical en España ha sido desigual. Por
ejemplo, la inversión publicitaria en el medio radiofónico
ha aumentado mucho más que la audiencia. Por su parte,
las ventas de aparatos electrónicos de audio han crecido
de modo semejante a las de fonogramas, pero menos que las otras
dos citadas.
Estos hechos permiten constatar
que cada vez más se incrementa el consumo de música
a través de medios audiovisuales como la radio o la televisión,
motivo por el cual el público gasta más dinero
en equipamientos domésticos. En contrapartida, el número
de fonogramas vendidos tiende a estancarse —despúes
del bache del 1985— y sube el precio promedio de cada fonograma,
que ha pasado de 3,9 dólares en 1975 a 10,7 dólares
en 1998. (INDICE)
2.1. Discos
de éxito
El mercado fonográfico español no es demasiado
grande y, consecuentemente, las tiradas de fonogramas acostumbran
a ser bajas y la rentabilidad del sector, escasa. Aproximadamente,
en unas tres cuartas partes de los lanzamientos fonográficos,
los beneficios no consiguen cubrir los costos de producción,
y se ha de compensar el déficit con las ventas de la cuarta
parte restante.
Últimamente las cantidades
han crecido de manera considerable. En 1993, por ejemplo, se
concedieron en España 123 discos de platino —es decir,
con una venta superior a los cien mil ejemplares cada uno—
y los seis títulos de más éxito del año
vendieron, en conjunto, más de 3,3 millones de ejemplares,
lo que supuso aproximadamente un 7% del total de un mercado de
50 millones de fonogramas ese año.
No resulta nada fácil
conocer quienes han sido los intérpretes musicales que
más discos han vendido en España en el último
cuarto de siglo, debido a la opacidad de la SGAE y de la AFYVE.
No obstante, a través de los discos de oro y de platino
otorgados se advierte una cierta predisposición del púbico
hacia los intérpretes españoles sobre los extranjeros,
y parece ser que el cantante más éxitoso de todos
los tiempos en España ha sido Julio Iglesias —con
más de diez millones de ejemplares, que se han de sumar
a los más de doscientos millones comercializados en todo
el mundo—, seguido, seguramente, por intérpretes
como Manolo Escobar y el Dúo Dinámico y, más
recientemente, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y el grupo madrileño
Mecano, sobre todo porque sus discos han sido reeditados varias
veces.
Otra fuente interesante para
conocer la evolución del mercado fonográfico español
es el programa Los 40 principales, de la Cadena SER, fundado
el 18 de julio de 1966, que a finales de los años ochenta
se transformó en la Cadena 40 Principales, en FM, y que
actualmente es la de mayor audiencia de España —con
unos tres millones de oyentes—, entre las cadenas de radio
fórmula.
Los discos promovidos a los primeros
lugares de la famosa lista de éxitos musicales han sido
muchas veces los más vendidos en España, sobre
todo los primeros años, ya que estaban varias semanas
en la primera posición. Actualmente el gran número
de novedades fonográficas lanzadas por las grandes empresas
editoras y distribuidoras transnacionales que controlan el mercado
español y, consecuentemente, la mayor caducidad de las
producciones musicales, hace que existan pocos discos que puedan
estar más de dos o tres semanas en el primer lugar de
la lista.
Finalmente, por lo que respecta
a la comercialización de fonogramas, los establecimientos
de venta al público más importantes de España
en 1998 han sido las tiendas especializadas en fonogramas, como
Discos Castelló, en Barcelona (que supusieron un 37,6%
de las ventas totales), seguidas por los hipermercados, como
Pryca, Alcampo o Continente (un 21,5%), la cadena de grandes
almacenes El Corte Inglés (un 20%) y las tiendas multimedios,
como Virgin, FNAC o Crisol (un 5,5%). A continuación se
encontraban los puestos de mercadillos (un 5,2%), otros grandes
almacenes (un 3,7%), las ventas por correo (un 3,5%) y los expositores
de casetes (un 3% del total). Las ventas a través de Internet
son todavía insignificantes. (INDICE)
3.
SINGULARIDADES DEL PAÍS VASCO
Es evidente que en el caso de
la industria musical se encuentran diferencias importantes entre
los vascos y el resto de habitantes de España. Según
una encuesta del Ministerio de Cultura, publicada en 1985, se
puede afirmar que el interés por escuchar música
es, en general, más elevado en el País Vasco que
en el conjunto del Estado. La edad de la población establece
grandes diferencias en el interés por la música,
aunque lógicamente, son los jóvenes (entre los
quince y los veinticinco años) los que escuchan más
música —ligera y pop/rock— y, sobre todo,
acuden a las salas de baile y discotecas.
Otro indicador importante y actual
lo constituyen los datos sociográficos que suministra
el Estudio General de Medios respecto del equipamiento de radiocasetes
y de equipos de alta fidelidad (con o sin disco compacto). La
tasa de posesión de este tipo de aparatos es algo superior
a la media española, debido sobre todo al mayor nivel
de renta de esta Comunidad Autónoma.
Analizar el mercado fonográfico
vasco no es nada fácil porque es prácticamente
imposible desglosarlo del resto de España. El mercado
fonográfico español está unificado en casi
todos los aspectos y se encuentra muy transnacionalizado y oligopolizado.
Esto quiere decir que existe, como ya se ha dicho, un grupo de
grandes corporaciones transnacionales —europeas, norteamericanas
y japonesas— que controlan el negocio fonográfico
español y, por ende, el vasco.
Pero diferentes indicadores nos
permiten calcular que el País Vasco representa aproximadamente
un 5,85% del mercado español por lo que respecta al nivel
de equipamientos musicales, de manera que se puede inferir que
el mercado fonográfico vasco se aproxima a una vigésima
parte del total español. Por lo tanto, si en 1998 el mercado
estatal llegó a un volumen de ventas de 680,8 millones
de dólares, la parte que corresponde al País Vasco
fue de unos 39,8 millones de dólares (unos 5.867,7 millones
de pesetas).
A pesar de todo, existen algunas
particularidades que diferencian el mercado vasco del resto del
Estado. Lo más significativo es la existencia de una lengua
propia, hecho que ha generado en las últimas tres décadas
unos circuitos de edición, distribución y consumo
de fonogramas específicos en vasco. El cálculo
que se acaba de hacer permite comparar este mercado con otros
pequeños Estados europeos, entre los cuales se encuentran
algunos bastante más ricos y otros mucho más pobres
que el País Vasco, pero todos ellos con una población
de entre dos y cuatro millones de habitantes.
En general, se puede afirmar
que los Estados escandinavos y centroeuropeos —especialmente
Noruega— tienen un nivel de renta y un consumo de fonogramas
mucho más alto que los que acaban de entrar en la economía
de mercado, como Eslovenia, Croacia, Letonia y Lituania. Dentro
de este panorama europeo, el País Vasco se encuentra en
un punto intemedio entre estos dos tipos de Estados, lo cual
significa estar entre los primeros mercados mundiales de consumo
fonográfico por habitante. A su vez, dentro de España,
constituye un mercado mediano, inferior a Cataluña, Andalucía,
Madrid y la Comunidad Valenciana, pero superior al resto de Comunidades
Autónomas.
Pese a esta relativa importancia
respecto del consumo fonográfico, es evidente que esta
industria vasca ha estado condicionada siempre por un elevado
grado de concentración empresarial a través de
unas pocas compañías extanjeras. En Cataluña,
por su parte, fue determinante la trayectoria de la británica
The Gramophone Company (actualmente EMI Music) —que se estableció
en Barcelona en 1903 y fue la más importante del Estado
durante varias décadas—, y desde los años
sesenta la alemana Ariola (ahora denominada BMG Ariola).
La otra transnacional discográfica
extranjera instalada en España desde antes de la Guerra
Civil fue la Columbia Graphophone Company, establecida en 1923
en San Sebastián-Donostia. Como subsidiaria de la homónima
británica, había sido fundada por el empresario
vasco Juan Inurrieta, quien abrió inmediatamente delegaciones
en Madrid y en Barcelona. Debido a problemas legales y de derechos,
Inurrieta disolvió la sociedad en 1935 y fundó
en su lugar la Fábrica de Discos Columbia, que en 1984,
poco después de su traslado a Madrid, fue adquirida por
la norteamericana RCA, hoy propiedad de la alemana BMG Ariola.
Por su parte, la EMI y BMG Ariola
se trasladaron a Madrid en los años ochenta, donde se
encuentran actualmente también las otras empresas líderes
—la japonesa Sony Music y las norteamericanas Warner Music
y Universal Music— que controlan conjuntamente un 80% del
mercado vasco.
Las iniciativas empresariales
propias —en Cataluña, por ejemplo, Discos Belter,
EDIGSA o Concèntric, en los años sesenta y setenta—
fracasaron frente a la embestida de aquellos grupos extranjeros.
De esta manera, se han consolidado en el mercado vasco las mismas
transnacionales europeas, norteamericanas y japonesas que dominan
la escena internacional, con un control oligopólico del
mercado: cinco empresas establecidas todas en Madrid. El resto
ha quedado en manos de un conjunto de compañías
mucho menores, que comercializan productos propios —por
ejemplo, música clásica, canción folclórica
o rock— o de sellos extranjeros.
En concreto, podría hablarse
de una decena de empresas vascas —entre las que destacan
Elkar, Ohiuka e IZ—, con la edición de un centenar
de producciones anuales y una facturación de unos cuatro
millones de dólares, lo que supone aproximadamente una
décima parte del mercado fonográfico vasco. (INDICE)
4.
CONCLUSIONES
Tal como se ha expuesto en este
artículo, en el mercado fonográfico mundial se
advierten unos desequilibrios muy acentuados entre las diversas
áreas geopolíticas del globo. Por tanto, una clara
hegemonía de los tres polos del sistema capitalista mundial
—Estados Unidos, la Unión Europea y Japón—,
tanto en ventas globales de fonogramas y volumen de negocio,
como en el control empresarial y de contenidos musicales.
Por ello, tanto el País
Vasco como el conjunto de España o los países de
América Latina han ejercido tradicionalmente un papel
más bien modesto dentro del panorama mundial de la industria
fonográfica. A pesar de ello, en las dos últimas
décadas se ha producido un gran desarrollo interno, hecho
que ha permitido a los mercados más activos equipararse
progresivamente con los países del Norte. Este avance,
de cara al futuro, parece cada vez más evidente.
La evolución de las ventas
de los diferentes tipos de fonogramas ha sido, y será
en un futuro próximo, bastante desigual. El disco compacto
digital aparece como el gran triunfador en los mercados iberoamericanos,
aunque aún se encuentre algo lejos de la importancia adquirida
en otros países industrializados. El resto de soportes
tiende a equipararse con Estados Unidos, la UE y Japón,
es decir: desaparición progresiva de los discos de vinilo
y estancamiento de las casetes analógicas.
La industria fonográfica
española —y por tanto, la vasca— y también
la latinoamericana han estado marcadas siempre por un elevado
grado de concentración geográfica y económica
por medio de unas pocas corporaciones extranjeras. Estas características
convierten a esta industria en una de las más concentradas
y transnacionalizadas entre todas las industrias culturales.
Por lo tanto, la reducida capacidad
de maniobra latinoamericana o española dentro de sus propios
mercados fonográficos —también altamente transnacionalizados
por lo que hace a contenidos— no es más que un reflejo
de las decisiones económicas y estratégicas que
se toman en Nueva York, Londres, Gütersloh, Hollywood o
Tokio, pero poco o nada en las capitales latinoamericanas, en
Madrid o en Vitoria. (INDICE)
Daniel E. Jones, Universitat Ramon Llull
Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.
Valdonzella, 23. 08001 Barcelona
djones@maptel.es |