|
Las huellas de la conciencia ecológica. La conciencia, el discurso y los valores
ecológicos han ido poco a poco arraigándose en
nuestra sociedad; así, al igual que en otros ámbitos
sociales, el respeto hacia la naturaleza y la defensa de una
vida sana y sostenible ha dejado de concernir únicamente
a los grupos ecologistas; al menos en teoría.
Los desastres ecológicos
de Seveso y Amocco Cadiz (78), Harrisburg (79), Bhopal (84),
Rhin (Sandoz) y Chernobyl (86), Exxon Valdez y Vandellós
(89), Doñana (98), Tokaimura (99), o los más recientes
del Erika y el Aurul de Rumanía son unos cuantos significativos
ejemplos que muestran el origen de la preocupación por
el medio ambiente, extendida a todo el planeta.

Doñana.
Ya no son sólo los grupos
ecologistas quienes exigen diligencia y responsabilidad; también
las administraciones e instituciones políticas, y las
empresas y sindicatos atienden y respetan los temas medioambientales,
aunque en otro nivel y mediante distintos compromisos.
Fue precisamente esta nueva situación
la que dio lugar a la separación entre el ecologismo y
el "ambientalismo". En opinión de Andrew Dobson
(Pensamiento Político Verde, 1997), el ecologismo cuestiona
ferozmente las prácticas políticas, sociales y
económicas; no así el "ambientalismo".
Recuerdo cómo el sociólogo
Jesus Ibañez, para que entendiéramos la diferencia
existente entre el ecologismo y la ecología,
nos ponía como ejemplo el binomio sociología
y socialismo, comparación que demuestra cómo
las ciencias y los movimientos sociales, las nuevas ideologías
y las adecuaciones sistémicas no tienen los mismos objetivos.
En nuestra opinión, y salvo algunas excepciones, si bien
durante la difusión de la conciencia ecológica
el protagonismo recayó en el movimiento ecologista, en
la actualidad se encuentra rodeado de competidores.
 En
lo que a la Historia respecta, el primer partido verde se fundó
en nuestras antípodas, Nueva Zelanda, en 1972. Un año
antes se creaba en Navarra el primer grupo "ecologista"
vasco, ANAN, y en Estocolmo tuvo lugar una primera conferencia
internacional organizada por las Naciones Unidas sobre el Entorno
Humano, con el objeto de examinar los daños antinaturales
que el desarrollo humano ocasionó al planeta. A lo largo
de veinte largos años, los partidos verdes fueron multiplicándose
por todo el mundo, llegando incluso a formar parte de los gobiernos
de Alemania y Francia. En 1992, año emblemático
en el que se suscribieron en Río de Janeiro los convenios
sobre el cambio climático para los gobiernos del Norte
y sobre la biodiversidad para los del Sur, el desarrollo sostenible
se extendió a todo el mundo. En Euskal Herria, el movimiento
ecologista fundó la plataforma unificadora "Erreka",
con la finalidad de afrontar los nuevos retos. En
lo que a la Historia respecta, el primer partido verde se fundó
en nuestras antípodas, Nueva Zelanda, en 1972. Un año
antes se creaba en Navarra el primer grupo "ecologista"
vasco, ANAN, y en Estocolmo tuvo lugar una primera conferencia
internacional organizada por las Naciones Unidas sobre el Entorno
Humano, con el objeto de examinar los daños antinaturales
que el desarrollo humano ocasionó al planeta. A lo largo
de veinte largos años, los partidos verdes fueron multiplicándose
por todo el mundo, llegando incluso a formar parte de los gobiernos
de Alemania y Francia. En 1992, año emblemático
en el que se suscribieron en Río de Janeiro los convenios
sobre el cambio climático para los gobiernos del Norte
y sobre la biodiversidad para los del Sur, el desarrollo sostenible
se extendió a todo el mundo. En Euskal Herria, el movimiento
ecologista fundó la plataforma unificadora "Erreka",
con la finalidad de afrontar los nuevos retos.
La Unión Europea puso
en marcha el famoso V Programa Medioambiental, bajo el lema "hacia
un desarrollo sostenible". Daba la impresión de que
la administración, los partidos políticos, los
sindicatos y los empresarios estaban próximos a llegar
a un minimum consensual; no obstante, la realidad se ha
encargado de demostrar lo contrario.
Las protestas de los ecologistas vascos. La nueva diplomacia no ha puesto fin
a las movilizaciones y protestas de los movimientos ecologistas,
ni aquí ni en el extranjero; más bien al contrario,
la institucionalización tanto estructural como socio-política
de los grupos ecologistas ha dado lugar a nuevos grupos. En nuestro
alrededor, los ciclos movilizadores no han sentido alivio alguno
ante la tardía llegada del discurso político del
"desarrollo sostenible".
 En
tanto que partícipes de la investigación que se
está desarrollando en siete estados-naciones de Europa
bajo el lema "Cambio del Activismo Medioambiental",
estamos elaborando un estudio sobre las protestas ecológicas
realizadas en Euskal Herria entre 1987 y 1998. Sabíamos
de antemano que, tras los casos de Lemoiz y de la Autovía
de Leizaran, la protesta más enérgica resultaría
ser la de Itoitz. Sin embargo, nos ha producido extrañeza
descubrir que el territorio en el que más movilizaciones
han tenido lugar en ese periodo ha sido Navarra (329 actos),
por encima de las provincias vascas. ¿Que por qué?
En nuestra opinión, la respuesta hay que buscarla en la
cultura política de su modelo social y en los planes de
desarrollo que durante estos años ha llevado a cabo la
comunidad foral. En
tanto que partícipes de la investigación que se
está desarrollando en siete estados-naciones de Europa
bajo el lema "Cambio del Activismo Medioambiental",
estamos elaborando un estudio sobre las protestas ecológicas
realizadas en Euskal Herria entre 1987 y 1998. Sabíamos
de antemano que, tras los casos de Lemoiz y de la Autovía
de Leizaran, la protesta más enérgica resultaría
ser la de Itoitz. Sin embargo, nos ha producido extrañeza
descubrir que el territorio en el que más movilizaciones
han tenido lugar en ese periodo ha sido Navarra (329 actos),
por encima de las provincias vascas. ¿Que por qué?
En nuestra opinión, la respuesta hay que buscarla en la
cultura política de su modelo social y en los planes de
desarrollo que durante estos años ha llevado a cabo la
comunidad foral.
El segundo lugar en cuanto al
número de protestas corresponde a Bizkaia (282), principalmente
al Gran Bilbao, debido en su mayor parte a los problemas del
Superpuerto, Lindano, Aser, la incineradora, la ausencia de un
abastecimiento de aguas, etc. Por detrás vendrían
Gipuzkoa (195), Álava (56) y el País Vasco continental
(30).
En cuanto al contenido de las
reivindicaciones, y comparando los datos con los procedentes
de otras naciones, sorprende la poca relevancia que han tenido
el conservacionismo y el naturalismo. En el punto de mira de
los ecologistas vascos han estado las infraestructuras y las
obras públicas. El enemigo, más que las empresas,
ha sido la administración.
La forma adoptada por la práctica
crítica del ecologismo vasco (convocatorias, manifestaciones,
confrontaciones, violencia...), ha 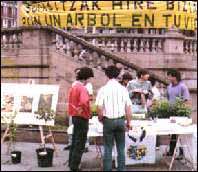 sido
en su mayoría la de las manifestaciones, y además
con un alto grado de confrontación, debido a la falta
de comunicación y de "puentes" entre los interlocutores.
Desde el punto de vista estructural, junto con varios grupos
nacionales (Eguzki y el actual Ekologistak Martxan, CADE en el
País Vasco continental), el fenómeno más
destacable es el del localismo, dado que todo conflicto da lugar
a la creación de una coordinadora o grupo "sui generis"
que pretende ofrecer una respuesta particular al problema. sido
en su mayoría la de las manifestaciones, y además
con un alto grado de confrontación, debido a la falta
de comunicación y de "puentes" entre los interlocutores.
Desde el punto de vista estructural, junto con varios grupos
nacionales (Eguzki y el actual Ekologistak Martxan, CADE en el
País Vasco continental), el fenómeno más
destacable es el del localismo, dado que todo conflicto da lugar
a la creación de una coordinadora o grupo "sui generis"
que pretende ofrecer una respuesta particular al problema.
Por otra parte, ni Greenpeace,
entidad que más socios tiene en Euskal Herria (aproximadamente
6000), ni los demás grupos ecologistas internacionales
(WWF, FoE...) han abierto aquí ninguna sede, ni organizado
campaña o acto alguno, salvo casos puntuales como los
de Aser o Itoitz. Dejaremos el estudio de estas causas para otra
ocasión.
Ahora que tenemos ante nosotros
la globalización económica, atrapados como estamos
en la era informativa y cultural, cuando las modas de la producción
y del consumo se extienden en el nivel universal, cuando observamos
profundas huellas en las planificaciones energéticas,
en el transporte y en los medios de comunicación, el ecologismo
vasco sigue siéndole fiel a su lema "Think globally,
act locally" (Piensa globalmente, actúa localmente),
a pesar de que por ahora no ha sido capaz de dar ningún
paso más.
Dilemas y retos.
Un dilema en la Filosofía sería la alternancia
entre dos proposiciones incompatibles. También en el uso
común llamamos dilema a la situación en la que
se ha de escoger una de entre dos cosas opuestas entre sí.
En el campo del medio ambiente, y especialmente en el caso de
Euskal Herria, el momento actual bien puede ser calificado de
dilema.
 ¿Quién
irá a negar los síntomas y señales de la
crisis ecológica tanto locales como globales? Nadie. ¿Quién
irá a negar los síntomas y señales de la
crisis ecológica tanto locales como globales? Nadie.
Los nuevos actores, es decir,
las instituciones y la administración, los partidos y
los sindicatos, los empresarios y las corporaciones, han pasado
a tomar parte en el debate ecológico, principalmente a
través de los medios de comunicación, que a fin
de cuentas no son sino empresas que ofrecen una información
cada vez mayor sobre el medio ambiente, debido al parecer al
creciente interés del público. El discurso medioambiental
se ha visto socializado y nos conduce a los parámetros
de "todos somos ecologistas". Paulatinamente, casi
todos hacen alusión al "desarrollo sostenible".
Pongamos un ejemplo. En el acuerdo de 1999 del Gobierno de Gasteiz
(EAJ-EA) se hace referencia al desarrollo sostenible como "único
modelo posible". De todos modos, las instituciones políticas
vascas aprovechan la nueva tendencia verde para enfrentarse a
la ecología pasiva, no en aras de poner en funcionamiento
otro modelo más ecológico. Desafortunadamente,
este pensamiento ronda sólo por las mentes de los responsables
del tema medioambiental.
Basta con echar un vistazo al
Plan Euskadi XXI, a los proyectos de las Diputaciones Forales
o a las planificaciones energéticas de "EVE"
para percatarse de que las instituciones aún no han asumido
el concepto de la sostenibilidad. Y, lo que es peor, el Gobierno
Vasco, a instancia de los ayuntamientos de los alrededores de
Bilbao, acaba de solicitar al Gobierno central la anulación
de la Declaración de Zonas Contaminadas (1977), con el
objeto de poder proceder a la instalación de los proyectos
energéticos contaminantes (Petronor, la incineradora de
Zabalgarbi, la ampliación del Aeropuerto, los dos proyectos
energéticos de Superportu...) sin las limitaciones establecidas
por la Unión Europea. Lejos de la sostenibilidad, las
actuales instituciones políticas no buscan sino el crecimiento
económico, el cambio tecnológico y la nueva imagen.
Los empresarios del ámbito
privado han permanecido hasta hace bien poco alejados de los
debates medioambientales. No obstante, 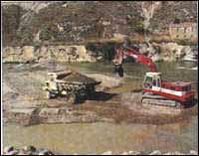 hace
cinco años (1995-96) se organizó de la mano de,
entre otros, Sener, Zabalgarbi, Cementos Rezola, Lemona, Aser,
Iberdrola, Vidrala y ACB el Aclima -Cluster Vasco del Medio Ambiente"-
, con la doble finalidad de enfrentarse a la presión de
la nueva normativa europea, y sacar provecho tecnológico
y económico a nuestro pasivo ecológico. No hay
que olvidar que los desechos y los residuos tóxicos también
pueden ser un negocio redondo. hace
cinco años (1995-96) se organizó de la mano de,
entre otros, Sener, Zabalgarbi, Cementos Rezola, Lemona, Aser,
Iberdrola, Vidrala y ACB el Aclima -Cluster Vasco del Medio Ambiente"-
, con la doble finalidad de enfrentarse a la presión de
la nueva normativa europea, y sacar provecho tecnológico
y económico a nuestro pasivo ecológico. No hay
que olvidar que los desechos y los residuos tóxicos también
pueden ser un negocio redondo.
Los casos de Confebask y Eroski
bien podrían servir de ejemplo de este mundo empresarial,
los cuales, a pesar de haber dado un vuelco tanto en la teoría
como en el discurso público, dada su enorme responsabilidad
en las formas productivas y en el consumo, apenas han hecho nada
en la práctica. En todo caso, no hemos de olvidar que
la principal iniciativa para el cambio procedente del ámbito
público en la Comunidad Autónoma con respecto a
la tecnología y actividad empresarial, ha venido de la
mano de los programas IHOBE (Producción limpia-Gestión
Medioambiental-ISO 14001).
Aparte del firme compromiso ecológico
del sindicato de los baserritarras (EHNE), los demás han
nombrado a algún que otro responsable que atienda al "tema",
y en ocasiones organizan cursos o seminarios subvencionados por
la administración. En otro orden de cosas, algunos sindicatos
(LAB, CCOO, STEE-EILAS, ESK, CGT,...) en varias campañas
se han unido a las reivindicaciones de los grupos ecologistas.
Hasta ahí llega el activismo verde de los trabajadores.
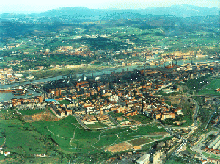 Esta
radiografía tiene por objeto mostrar la dilémica
diferencia existente entre la teoría y la práctica.
Los nuevos actores del medio ambiente (instituciones políticas,
empresas, sindicatos...) ven con claridad la necesidad de mover
por exigencias de la opinión pública la "ficha"
del ajedrez ecológico, pero, por otra parte, no depositan
ninguna confianza en la actitud y postulados de los ecologistas,
optando por mantener sus posturas tradicionales. Esta
radiografía tiene por objeto mostrar la dilémica
diferencia existente entre la teoría y la práctica.
Los nuevos actores del medio ambiente (instituciones políticas,
empresas, sindicatos...) ven con claridad la necesidad de mover
por exigencias de la opinión pública la "ficha"
del ajedrez ecológico, pero, por otra parte, no depositan
ninguna confianza en la actitud y postulados de los ecologistas,
optando por mantener sus posturas tradicionales.
Avances para superar una cultura conflictiva. Euskal Herria atraviesa un momento social,
político y económico un tanto peculiar. Ante este
cambio de estación, qué duda cabe sobre la necesidad
de llevar las polémicas y actividades ecológicas
entre los ecologistas al escenario socio-político. La
cuestión radica en si, al igual que en las tres décadas
anteriores, la única vía posible ha de ser la del
conflicto.
Tal como se puede observar, reinan
el miedo y la desconfianza. El cuadro anterior (Bilbo nora zoaz?
1999) nos lleva a pensar que los parámetros del conflicto
ecológico se pueden llevar del Gran Bilbao a toda Euskal
Herria. Los sindicatos y la universidad suelen permanecer por
lo general fuera, cerca o a las puertas de los debates ecológicos,
aunque podrían tratarse de los nuevos aliados  de
los ecologistas vascos que movieran la balanza. Por otra parte,
los grupos ecologistas necesitan colaborar con los "activistas
institucionales" de los ayuntamientos, diputaciones o instituciones
autonómicas y reivindicar así una mayor democracia
participativa en la política que pudiera paralizar los
antiecológicos y antisociales proyectos de las corporaciones,
del gobierno y del sector privado. de
los ecologistas vascos que movieran la balanza. Por otra parte,
los grupos ecologistas necesitan colaborar con los "activistas
institucionales" de los ayuntamientos, diputaciones o instituciones
autonómicas y reivindicar así una mayor democracia
participativa en la política que pudiera paralizar los
antiecológicos y antisociales proyectos de las corporaciones,
del gobierno y del sector privado.
He ahí el gran dilema.
Cómo conseguirlo, cómo llegar hasta los foros de
discusión, qué criterios emplear para llegar a
un consenso o para establecer las separaciones, sobre qué
puntos acordar o cómo seguir con la dinámica del
conflicto público. Ninguna varita mágica lo puede
solucionar. Tal como decía A. Machado, "El camino
se hace al andar".
LA CULTURA POLÍTICA
DEL CONFLICTO
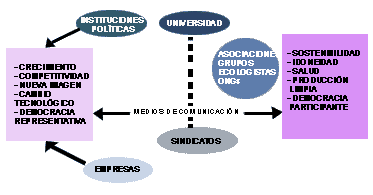
Iñaki
Barcena, Dpto. Ciencia Política y de la Admon. Facultad
Ciencias Sociales y de la Comunicación. UPV/EHU |