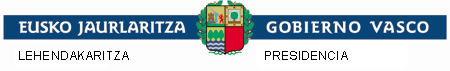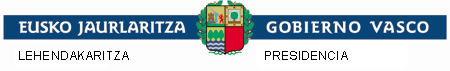|
Las causas de la emigración vasca
contemporánea son distintas entre sí pero unidas
en una maraña causística que configuran un todo
homogéneo que explica porqué los vascos emigraron
a América en la etapa contemporánea (siglos XIX
y XX).
No es un fenómeno aislado
sino que tiene que ver con otras migraciones españolas,
sobre todo de la cornisa cantábrica y Cataluña,
y por supuesto europeas. Para que haya emigraciones masivas de
un país a otro, tienen que darse condiciones aptas de
acogida en el país de destino a la vez que condiciones
de catapulta migratoria en el país de origen.
De esta forma, en el País
Vasco, a lo largo del siglo XIX, se está produciendo la
más radical de sus transformaciones socioeconómicas,
con el paso de una sociedad agrícola–pastoril a una
sociedad industrializada. Este fenómeno se da a partir
de 1850, y sobre todo de 1875, con lo que ello conlleva:
- Pérdida de identidad
social vasca.
- Pérdida de importancia
del sector primario.
- Inmigraciones masivas foráneas
al calor de la industrialización.
- Transformación del paisaje
agrícola y urbano.
Este cambio se articuló
en base al mineral de hierro vasco (sobre todo vizcaíno)
de buena calidad (el mejor, junto al sueco) y explotable a ras
de suelo. (Imagínense el cambio social brusco de este
proceso en el campesinado vasco). Esto trajo consigo, en buena
medida, las dos guerras carlistas que asolaron el País
Vasco, entre 1833–1839 y 1872–1876, así como
la defensa de la tradición socioeconómica vasca
frente al liberalismo que venía de la mano de la industrialización.
Esta ideología proponía:
- Desamortización.
- Pérdida del poder de
la Iglesia.
- Modificación foral.
- Cambio de mentalidades.
- Igualdad ante la Ley.
- Servicio militar obligatorio.
- Traslado de aduanas vascas del
interior a las costas.
- Primacía de los sectores
secundarios y terciarios frente al primario.
Ambas guerras civiles carlistas
fueron ganadas por los liberales que provenían, fundamentalmente,
del ámbito urbano, por lo que la vieja rivalidad vasca
campo (tierra llana) / ciudad, volvió a aflorar y los
 agricultores vascos
perdedores. Prefirieron muchos de ellos pasar a América,
empezando por Uruguay, y más tarde a Argentina, donde
podían ser campesinos poseedores de tierras, y no tener
que trabajar en fábricas, cuyos dueños eran generalmente
liberales a los que rechazaban profundamente. Además,
los propios desastres de la guerra impulsaron a muchos vascos
a emigrar desde tempranas fechas. Muchos de ellos acabarían
ingresando en las filas de los contendientes de las guerras civiles
que asolaron la Sudamérica contemporánea. agricultores vascos
perdedores. Prefirieron muchos de ellos pasar a América,
empezando por Uruguay, y más tarde a Argentina, donde
podían ser campesinos poseedores de tierras, y no tener
que trabajar en fábricas, cuyos dueños eran generalmente
liberales a los que rechazaban profundamente. Además,
los propios desastres de la guerra impulsaron a muchos vascos
a emigrar desde tempranas fechas. Muchos de ellos acabarían
ingresando en las filas de los contendientes de las guerras civiles
que asolaron la Sudamérica contemporánea.
Además de estas guerras,
más sus desastres, hay que contar con que en el siglo
XIX y primer tercio del siglo XX se sucedieron importantes crisis
cíclicas en el agro vasco que también contribuyen
a explicar estas salidas migratorias. Y como consecuencia de
la firma del Acuerdo Proclama de Somorrostro en 1876, Cánovas
del Castillo, Jefe de Gobierno, firmó la Ley de 21 de
julio de 1876 por la que, en adelante, los jóvenes vascos
acudirían al servicio militar obligatorio en igualdad
de condiciones que el resto de los españoles. Como consecuencia
aparecen prófugos y desertores de un servicio militar
que duraba tres años y que llevaba a los jóvenes
vascos a las guerras coloniales de Marruecos, Cuba, Puerto Rico
y Filipinas. Aparece la figura del sustituto por la que los hijos
de la burguesía pagaban a terceras personas y evitaban
así que sus hijos fuesen al ejército.
Otras dos causas que explican
la emigración vasca a la Sudamérica contemporánea
son:
El aumento de la población
en el País Vasco como consecuencia de las mejoras sanitarias
y natalicias al calor de la Revolución Industrial que
hicieron pasar la población del País Vasco de 535.539
personas en 1787 a 986.023 en 1910. Lo cual, a su vez, provocó
–aún más si cabe– problemas en la repartición
del caserío. A nadie se le escapa pensar que el País
Vasco no es precisamente una llanura, y que su accidentado territorio
impide la fragmentación del mismo. Por ello, el Fuero
de 1526 permite la herencia del caserío y sus pertenencias
a un descendiente directo o tronquero que normalmente era el
hijo mayor aunque no obligatoriamente; podía ser una hija
a la que se casaba con un "indiano" como sucedía
en Navarra, por ejemplo. El heredero tenía que hacerse
cargo, junto a su esposa, del mantenimiento de sus padres, y
el resto de hermanos eran apartados de la herencia con una teja
o con el árbol más alejado del caserío,
aunque podían seguir conviviendo en dicho caserío
sin cobrar y trabajando en las actividades agropecuarias y ferronas.
Este panorama, lejos de ser idílico,
como ha demostrado Julio Caro Baroja, provocaba enormes fricciones
familiares por lo que los no herederos optaban por la emigración
a América, la carrera en la Administración española
o el servicio religioso.
Si concebimos la emigración
como un negocio lucrativo, hay que hablar de los ganchos y las
agencias de emigración como factor muy importante. El
emigrante hipotecaba su economía a cambio
de trabajar en el país de destino para saldar su deuda
en ocasiones para otro vasco.
En 1880 el cónsul general
de Uruguay en el País Vasco (Vitoria) anunciaba en los
periódicos vitorianos paradisiacas situaciones a aquellos
vascos que quisieran emigrar a su país, y en 1873, este
mismo cónsul, enviaba un informe al Ministro de Relaciones
Exteriores de su nación en el que se mostraba su interés
por los vascos como:
- Hombres trabajadores y rudos
para el trabajo físico.
- Católicos.
- Conocían el idioma español
pues en las escuelas de primeras letras, por aquellas fechas,
ya era obligatorio su aprendizaje.
Todos estos factores se unirían,
pues, para hacer de la emigración un negocio en el que
participaron también armadores y capitanes, además
de ganchos y agentes, con la complacencia de autoridades rioplatenses.
Claro está que ninguno de estos procesos hubiese tenido
lugar si no hubiese habido una predisposición por parte
de repúblicas sudamericanas para acoger inmigrantes. Por
dos razones:
- Porque tras su independencia
de España, muchos países sólo tenían
pobladas las capitales y las costas. Y desde comienzos del siglo
XIX se identificaba el progreso económico con población
(utopía agraria). El presidente argentino Alberdi lo dejó
claro: gobernar es poblar.
- Porque dentro de este esquema
se pensaba que había que mezclar la sangre latina hispana
con anglosajona para mejorar la raza y prosperar. Los vascos
encajaban en este esquema por las razones que apuntaba el cónsul
Quiroja (trabajadores, católicos, conocedores del idioma
español).
Por ello, se conjugaron esta
simbiosis de factores de ambos lados del Atlántico para
entender esta abultada emigración vasca contemporánea,
emigración que empieza desde los años veinte del
siglo XIX, continúa creciendo hasta los cincuenta y luego
decae para remontar a partir de 1875 y hasta la Guerra Civil
española (1936–1939).
Otra razón de la emigración
vasca fue el sistema de llamadas de aquellos emigrantes que ya
se habían instalado al otro lado del Atlántico.
Prof. Dr. José
Manuel Azcona, autor de Los paraísos posibles, historia
de la emigración vasca a Argentina y Uruguay en el sigloi
XIX |