1. Las ciudades en la nueva economía
Durante la última década,
la globalización y el rápido desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación
han determinado la emergencia de la nueva economía, caracterizada
por la aplicación del conocimiento a la innovación
de productos y servicios, la configuración de las redes
como forma básica de organización de las actividades
productivas y la creciente importancia de la flexibilidad y velocidad
de adaptación de las empresas para aprovechar las oportunidades
derivadas de los cambios de su entorno. Como consecuencia de
estas características, el mundo de lo intangible, como
la información y el software, domina progresivamente el
mundo de lo tangible
(Kelly, 1998).
En esta nueva economía,
las ciudades y metrópolis se consolidan como las unidades
competitivas fundamentales, en detrimento del estado-nación.
El avance de los procesos de integración regional, como
los de la Unión Europea, Mercosur, NAFTA o APEC, fortalece
asimismo el protagonismo de las metrópolis, al proporcionarles
mercados y entornos más amplios para el aprovechamiento
de sus ventajas competitivas.
Cada vez más frecuentemente,
las metrópolis se extienden y difuminan en regiones más
extensas, que traspasan las tradicionales fronteras estatales,
como el diamante alpino Lyon-Turín-Ginebra, Seattle-Vancouver
o Singapur-Johore. El atractivo de estas metrópolis y
regiones como unidades económicas reside, en gran parte,
en que presentan menores diferencias internas que en relación
con otras metrópolis de su 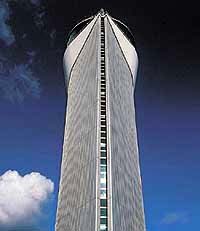 mismo
Estado (Ohmae, 1995). mismo
Estado (Ohmae, 1995).
La transformación de las
ciudades en las unidades económicas fundamentales intensifica,
por una parte, la competencia entre ellas. De esta forma, las
ciudades compiten por atraer residentes, visitantes e inversores.
Y a fin de superar a sus competidores potenciales y reales, las
ciudades impulsan nuevos proyectos de inversión en la
mejora de su imagen, infraestructuras y capital humano.
En este entorno, ciudades como
Bilbao carecen de la masa crítica necesaria para competir
en todos los ámbitos al máximo nivel. Un enfoque
más realista y eficaz consiste en concentrar sus esfuerzos
en ser excelentes en aspectos muy concretos, como determinadas
infraestructuras físicas o la formación del capital
humano en ciertas tecnologías. El aprovechamiento de estos
nichos de excelencia requerirá la creación del
capital social necesario, en forma de colaboración entre
los diferentes actores de la ciudad para hacer realidad una visión
de futuro compartida.
Por otro lado, el creciente protagonismo
de las ciudades en la integración regional ofrece nuevas
oportunidades para la colaboración entre las ciudades.
Como consecuencia de ello, se desarrollan numerosas redes de
ciudades, como Eurocities o Mercociudades, que favorecen el intercambio
de experiencias, el aprendizaje mutuo y la defensa de sus intereses
frente a instituciones supranacionales. Estas redes contribuyen
a impulsar la competitividad de las ciudades en determinados
nichos, utilizando la complementariedad entre los miembros de
la red para cubrir las propias insuficiencias.
La aplicación de las tecnologías
de la información y de la comunicación permite
la articulación de redes virtuales de  ciudades,
prescindiendo de su situación geográfica. Así,
por ejemplo, como consecuencia del rápido desarrollo de
su sector de software, Bangalore (India) se integra en una red
virtual de ciudades, junto con Silicon Valley, Route 128 en Boston
y Dublín. La vinculación entre estas ciudades resulta
cada vez más sólida que las relaciones tradicionales
entre Bangalore y otras metrópolis indias cercanas, como
Madrás. De esta forma, en la geografía del ciberespacio,
Bangalore está más próxima a Silicon Valley
que a Madrás. ciudades,
prescindiendo de su situación geográfica. Así,
por ejemplo, como consecuencia del rápido desarrollo de
su sector de software, Bangalore (India) se integra en una red
virtual de ciudades, junto con Silicon Valley, Route 128 en Boston
y Dublín. La vinculación entre estas ciudades resulta
cada vez más sólida que las relaciones tradicionales
entre Bangalore y otras metrópolis indias cercanas, como
Madrás. De esta forma, en la geografía del ciberespacio,
Bangalore está más próxima a Silicon Valley
que a Madrás.
La prosperidad proporcionada
por estas redes virtuales de ciudades es compatible con altos
niveles de analfabetismo tecnológico y exclusión
social. Mientras que el salario medio anual en las empresas de
software de Bangalore supera los 10.000 dólares, el ingreso
medio anual para el conjunto de la población de esta ciudad
india no supera los 400 dólares (Global Affairs Institute,
1998). Incluso en Silicon Valley se advierte un proceso de dualización
digital, que incide especialmente en la comunidad hispana. Sólo
un 34% de los hispanos utiliza habitualmente el ordenador, frente
a un 59% de los residentes de raza blanca no hispanos (Joint
Venture: Silicon Valley Network, 2000).
Si bien las nuevas infraestructuras
de telecomunicación digital no significarán la
desaparición del espacio como dimensión fundamental,
modificarán decisivamente el desarrollo urbano, mediante
la multiplicación de los vínculos y relaciones
entre ciudades, independientemente de la distancia geográfica
que las separe (Mitchell, 1999).
2. Dos factores de éxito: la visión holística
y el capital social
Los retos del Bilbao Metropolitano
en la nueva economía presentan incluso una mayor complejidad
que los de la última década. Durante los años
80, el Bilbao Metropolitano padeció un intenso proceso
de declive, perdiendo 80.000 empleos industriales y 70.000 residentes
sobre un total de un millón. La crisis económica
agudizó el deterioro urbanístico y ambiental, al
mismo tiempo que generó  nuevos perfiles de exclusión social. nuevos perfiles de exclusión social.
Con el fin de superar este declive,
el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao impulsaron en 1989 un Plan Estratégico
para la Revitalización del Bilbao Metropolitano, asentado
en un intenso partenariado público-privado y en la actuación
coordinada de los diferentes niveles de gobierno y de los 30
municipios que integran el área metropolitana. Este partenariado
se institucionalizó en la Asociación Bilbao Metropoli-30,
creada en 1991, por las principales instituciones públicas,
empresas y organizaciones de la sociedad civil de la metrópoli
bilbaína.
A diferencia de otras áreas metropolitanas, como Barcelona,
Sevilla o Lisboa, el Bilbao Metropolitano carecía de un
gran evento internacional que le facilitara la rápida
captación a corto plazo de la inversión exterior
necesaria para su revitalización. Esta carencia le obligó
a adoptar un enfoque más gradual, que consideraba al plan
 estratégico
como el punto de partida de un proceso de reflexión estratégica
a largo plazo. De esta forma, la planificación estratégica
inicial dio lugar a una conversación estratégica
permanente entre los actores de la metrópoli sobre la
visión de futuro deseada, las acciones para hacerla realidad
y las eventuales desviaciones sobre los objetivos prefijados
o los nuevos retos que obligaban a actualizar constantemente
la visión deseada (Font, 1999). estratégico
como el punto de partida de un proceso de reflexión estratégica
a largo plazo. De esta forma, la planificación estratégica
inicial dio lugar a una conversación estratégica
permanente entre los actores de la metrópoli sobre la
visión de futuro deseada, las acciones para hacerla realidad
y las eventuales desviaciones sobre los objetivos prefijados
o los nuevos retos que obligaban a actualizar constantemente
la visión deseada (Font, 1999).
Asimismo, el proceso estratégico
asumía una perspectiva holística, al no depender
tan estrechamente de las inversiones en infraestructuras físicas
requeridas por los grandes eventos internacionales, como los
Juegos Olímpicos o las Exposiciones Universales. En este
sentido, se partía de la convicción de que la ciudad
es una realidad única e integrada sobre la que los diferentes
expertos y actores proyectan frecuentemente enfoques sectoriales
y fragmentados, como el urbanístico, ambiental, cultural,
económico, social o tecnológico.
Específicamente, la conversación
estratégica del Bilbao Metropolitano otorga una importancia
similar a la mejora y aprovechamiento de estos tres tipos de
capital:
1. Capital físico: dotación de infraestructuras
urbanas y protección del medio ambiente. La modernización
del capital físico implica la inversión de 2 millardos
de  euros en proyectos como el Museo Guggenheim
Bilbao, el Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música,
el Metro, la nueva terminal del Aeropuerto, la ampliación
del Puerto en el Abra Exterior y el saneamiento integral de la
Ría de Bilbao (Bilbao Metropoli-30, 1999). euros en proyectos como el Museo Guggenheim
Bilbao, el Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música,
el Metro, la nueva terminal del Aeropuerto, la ampliación
del Puerto en el Abra Exterior y el saneamiento integral de la
Ría de Bilbao (Bilbao Metropoli-30, 1999).
2. Capital humano: formación, atracción
y fidelización de los profesionales demandados por la
nueva sociedad de la información y del conocimiento.
3. Capital social: nivel de confianza, compromiso y reciprocidad
entre los diferentes actores del área metropolitana, que
facilita la consecución de objetivos comunes (Putnam,
1996).
La necesidad de incrementar el
"stock" de capital social del Bilbao Metropolitano
se basó en el estudio previo de procesos de revitalización
de ciudades desarrollados a lo largo de varias décadas.
Por ejemplo, este es el caso de Pittsburgh (EE.UU.), que viene
impulsando su estrategia de "renacimiento" desde finales
de la década de los 40 hasta la actualidad. En sus inicios,
la estrategia de revitalización de Pittsburgh era una
respuesta a la crisis de su industria siderúrgica, originada
por el final de la Segunda Guerra Mundial. Un denominador común
a sus iniciativas de diversificación económica,
innovación tecnológica o regeneración ambiental
llevadas a cabo durante estas últimas cuatro décadas
es la intensa colaboración público-privada y la
visión a largo plazo. Esta colaboración público-privada
ha permitido a Pittsburgh pasar de ser considerada la ciudad
más contaminada a ser designada la ciudad de mayor calidad
de vida de Estados Unidos.
Un segundo ejemplo, y culturalmente
bastante diferente, que ilustra la relevancia del capital social,
viene dado por Singapur. A finales de la década de los
60, esta ciudad-estado comenzó a diseHar e implantar su
estrategia a largo plazo para transformarse en un país
industrializado. Hoy, 30 aHos después e incluso tras la
grave crisis económica asiática, Singapur dispone
de una renta per cápita anual de 24.000 dólares,
muy superior a la de casi todos los países industrializados,
y encabeza regularmente los ránkings de competitividad
internacional elaborados por el World Economic Forum. A pesar
de las imperfecciones de su régimen democrático,
la "Visión Singapur 2020" refleja que los líderes
de Singapur están plenamente convencidos de que el factor
crítico para mantener estos elevados niveles de competitividad
en la era digital será la potenciación de elementos
intangibles como el espíritu y el compromiso cívicos.
En la revitalización del
Bilbao Metropolitano, el aumento del capital social ha permitido,
entre otros logros, alcanzar un elevado nivel de  aprovechamiento
de las inversiones realizadas en infraestructuras físicas.
Así, por ejemplo, los niveles de autofinanciación
del Museo Guggenheim Bilbao (70%) y del Metro de Bilbao (90%)
son notablemente superiores a los de la gran mayoría de
las infraestructuras comparables de otras metrópolis europeas.
La intensa participación de las empresas y del resto de
los actores de la sociedad civil en la conversación estratégica,
ha contribuido decisivamente a su rentabilización desde
un punto de vista social y económico y ha aportado la
necesaria coherencia a los diferentes proyectos. aprovechamiento
de las inversiones realizadas en infraestructuras físicas.
Así, por ejemplo, los niveles de autofinanciación
del Museo Guggenheim Bilbao (70%) y del Metro de Bilbao (90%)
son notablemente superiores a los de la gran mayoría de
las infraestructuras comparables de otras metrópolis europeas.
La intensa participación de las empresas y del resto de
los actores de la sociedad civil en la conversación estratégica,
ha contribuido decisivamente a su rentabilización desde
un punto de vista social y económico y ha aportado la
necesaria coherencia a los diferentes proyectos.
A fin de lograr nuevos éxitos
en la próxima década y superar la creciente competencia
internacional, Bilbao Metropoli-30, con la colaboración
de sus 133 socios y más de 300 expertos, ha identificado
cinco claves estratégicas a futuro: el liderazgo, las
personas, el conocimiento e innovación, el networking
o capacidad de participar en las redes más avanzadas a
escala mundial y la calidad de vida (Bilbao Metropoli-30, 1999).
3. Los escenarios de futuro del Bilbao Metropolitano
La conversación estratégica
urbana requiere la utilización eficaz de herramientas
destinadas a reforzar la visión a largo plazo y facilitar
la participación de los diferentes actores.
 Con
el fin de alimentar y mantener la reflexión estratégica,
Bilbao Metropoli-30 viene promoviendo la utilización de
la metodología del análisis de escenarios. Los
escenarios son "relatos" alternativos y divergentes
sobre el futuro de una determinada comunidad u organización,
que contribuyen a despertar la creatividad y la imaginación
de sus actores, evitando las ideas preconcebidas. Asimismo, contribuyen
a sistematizar esta creatividad de los actores sobre el futuro
de su comunidad, identificando las Con
el fin de alimentar y mantener la reflexión estratégica,
Bilbao Metropoli-30 viene promoviendo la utilización de
la metodología del análisis de escenarios. Los
escenarios son "relatos" alternativos y divergentes
sobre el futuro de una determinada comunidad u organización,
que contribuyen a despertar la creatividad y la imaginación
de sus actores, evitando las ideas preconcebidas. Asimismo, contribuyen
a sistematizar esta creatividad de los actores sobre el futuro
de su comunidad, identificando las  incertidumbres
críticas y concentrando los esfuerzos en su seguimiento
y en la adopción de estrategias que funcionen bien en
diferentes escenarios. incertidumbres
críticas y concentrando los esfuerzos en su seguimiento
y en la adopción de estrategias que funcionen bien en
diferentes escenarios.
En el cuadro adjunto se recoge
un ejemplo de la utilización del análisis de escenarios
en Bilbao. En esta matriz de escenarios, se identifican dos incertidumbres
críticas para su futuro: su capacidad para mantener un
elevado nivel de inversión en formación de su capital
humano y para lograr una intensa confianza entre las instituciones
públicas, las empresas y el conjunto de la sociedad civil.
A partir de estas dos incertidumbres fundamentales se describen
cuatro escenarios: la fuga de cerebros, la jungla de asfalto,
la comunidad inteligente y la Arcadia feliz.
En esta reflexión estratégica
no se persigue, por supuesto, predecir el futuro, sino analizar
los factores que determinarán la evolución futura
de la metrópoli. De esta forma, los diferentes actores
de la ciudad incorporan estos factores en su toma diaria de decisiones,
que en muchos casos tienen efectos muy a largo plazo.
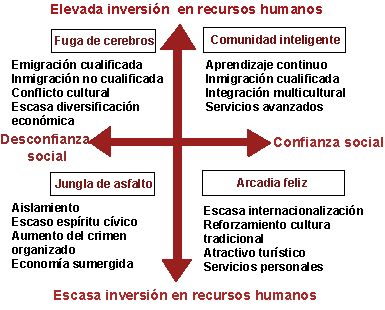
4. Conclusiones para otras ciudades y territorios
A partir de la evolución
del entorno internacional y de la experiencia específica
del Bilbao Metropolitano, se pueden extraer cuatro conclusiones
fundamentales para el desarrollo estratégico futuro de
las ciudades:
- En primer lugar, la nueva economía potenciará
la transformación de las ciudades en las unidades competitivas
fundamentales y su participación en redes globales, cada
vez más desvinculadas de su entorno geográfico
cercano.
- En segundo lugar, para ser efectiva la reflexión
estratégica urbana habrá de adoptar un carácter
permanente y un horizonte temporal de largo plazo. Precisamente,
en el largo plazo resultará mucho más sencillo
compatibilizar intereses divergentes entre los diferentes actores
de la ciudad.
- En tercer lugar, la reflexión estratégica
deberá potenciar la visión integrada de la ciudad,
superando los enfoques sectoriales a través del énfasis
en las complementariedades e interrelaciones entre las diferentes
acciones que se desarrollan en ella.
- Finalmente, la inversión en capital social
constituirá el factor fundamental para lograr el máximo
aprovechamiento de las inversiones realizadas en infraestructuras
físicas y en capital humano. Como ya dijo hace dos siglos
el filósofo Stuart Mill en su obra Civilisation,
"el progreso de la civilización es el progreso de
la cooperación".
- Bilbao Metropoli-30 (1999).
Bilbao 2010: Reflexión Estratégica. Bilbao:
Bilbao Metropoli-30 (http://www.bm30.es).
- Bilbao Metropoli-30 (1999).
Informe Anual de Progreso del Bilbao Metropolitano 1998.
Bilbao: Bilbao Metropoli-30.
- Font, J. (1999). "La conversation
stratégique dans la métropole de Bilbao".
Directions, 43 (Septembre).
- Kevin, K. (1998). New Rules
for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World.
Nueva York: Viking Penguin.
- Global Affairs Institute (1998).
The Intelligent Cities Project Report. Washington, DC:
IBM Institute of Electronic Government – Maxwell School
of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University.(http://www.maxwell.syr.edu/gai/Research/
Groups/Governance/Projects/Cities/report.htm)
- Joint Venture: Silicon Valley
Network (2000). 2000 Index of Silicon Valley. (http://www.jointventure.org/news/press/indexpr.html).
- Mitchell, W. J. (1999). E-topia:
Urban Life, Jim – but not as we know it. Cambridge,
Massachusetts: MIT.
- Ohmae, K. (1995). The End
of the Nation State: The Rise of Regional Economies. Nueva
York: The Free Press.
- Putnam, R. (1996). "The
Strange Disappearance of Civic America". The American
Prospect, 24 (Winter). (http://www.prospect.org/archives/24/
24putn.html).
|
Javier Font, Responsable del Plan de Revitalización de
Bilbao Metropoli 30 jfont@bm30.es
Las fotografías pertenecen a la página web
Bilbao Metropoli 30 |

