|
Es criterio admitido, proveniente de viejas
leyendas, que el lugar idóneo para el nacimiento de las
ciudades deben de ser los ríos, justo allí donde,
por efecto de la marea se confunden las aguas dulces del cosmos,
con las saladas procedentes del océano y su profundidad
abisal.
Pero algunos defendemos como lugar, por excelencia, para fundar
la urbe, allí donde, a la manera de Poseidón que
trasformado en espumas de ola en rompiente cubrío al río
Enipeo, se entregan con sutil entereza los ríos al mar.
En un lugar con esos atributos nació a fines del S.XII
la ciudad que conocemos desde entonces como Sanct Sebastianum
vulgo Donostien ad mare Oceanum.
A fin de penetrar en el misterio de esta urbe, vamos a resaltar
cuatro momentos en el relato de la vida esta ciudad, y trato
de ordenarlos en otros tantos epígrafes que entiendo de
una importancia capital:
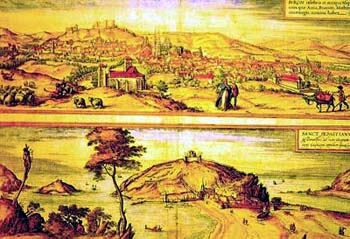
Vista de San Sebastian en el grabado
de Hofnagel 1560. (fig.
1) |
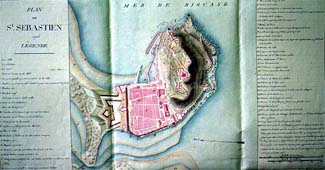
Plan de San Sebastien
1705. (fig.
2) |
ORIGENES
Sabido el lugar de nacimiento,
entre río y mar, y su indudable acierto, conviene aclarar
que la fábrica edificada de esta ciudad estuvo desde siempre,
como mínimo, desdoblada en dos partes: San Sebastián
de El Antiguo, lugar y villa simbolizados en el grabado de la
fig. 1 por el poste e imagen del Santo y Mártir
Sebastián, y en el otro extremo, mirando de soslayo al
Atlántico, una Villa bien ordenada. Al socaire de una
Fortaleza en lo alto del monte Urgull (Mont Orgueil).
Esta misma duplicidad en las partes urbanas de Donostía,
mil veces reflejada en las calmadas aguas de una graciosa bahía,
recorre toda la historia urbana de esta ciudad. En el lugar del
Santo siempre se ha elevado un edificio importante -Convento,
Torreón defensivo, Palacio de Miramar- encabezando el
barrio de El Antiguo que es el fundacional. En el otro extremo
y bajo las faldas de la fortaleza un villa planificada de correctos
trazados con dos parroquias, algunos conventos, y un pequeño
puerto o kaia, desde donde partían y parten algunos
pocos arrantzales para arrancar sus tesoros al mar, villa que
ahora es una parte importante del conjunto al que llamamos Parte
Vieja.
Por ello esta San Sebastián-Donostía, consta desde
su fundación de dos partes que se miran a través
de un hermoso espejo de mar, piezas que aún conservan
toda su forma y figura urbanas y hoy conocemos respectivamente
como el Antiguo, y la Parte Vieja.
Así emerge esta singular villa, como una más de
la formidable y numerosísima serie de villas europeas
que toman o retoman nuevas formas de vida en los períodos
cumplidos de un medioevo europeo, entre 1150 y 1250.
Tamaña gesta humana, la estructuración de una Europa
Urbana, probablemente sea uno de los hechos históricos
y de cultura más significativos en la historia, toda ella,
de la humanidad. En ese magno proceso de entonces, aunque muy
humildemente, sí estuvo presente Donostía-San Sebastián.
Lo hizo bajo los auspicios del Rey de Navarra, en dominios de
litigio y querella entre cuatro grandes reyes de la época,
el de Francia, el de Inglaterra él mismo y el rey de Castilla.
La villa pegada a la fortaleza se desarrolló y transformó
a la manera de las restantes villas europeas, consolidando el
conjunto de sus casas, empujando y separando las casas de los
pescadores y sus aparejos hacia el puerto, manteniendo y resaltando
las torres parroquiales y permitiendo o expulsando, siempre más
a las malas que a las buenas, los asentamientos conventuales
de las Ordenes mendicantes del S.XIII: Franciscanos y Dominicos.
Las dos primeras figuras que presentamos, corresponden a una
vista del conjunto formado por las dos partes de esta ciudad,
la una perteneciente a la canónica colección de
vistas a vuelo de pájaro de más de 300 ciudades,
sobre todo europeas, delineada por Hofnaglio y editada de manera
grandiosa por Braun y Hogenberg a mediados del S.XVI bajo el
título de Civitatis Orbis Terrarum. La otra, fig.2 corresponde a un mapa de la planta de la
villa civil-militar, donde también aparece el Convento
de el Antiguo. Corresponde a un mapa militar de 1705, en plena
guerra, frente a las tropas mandadas por el Duque de Berwick.
Representa uno de los estadios de la transformación de
la vieja ciudad medieval a escasos años de realizarse
la mayor obra de mejora urbanística del período
antiguo. La apertura de la Plaza Nueva, hoy llamada de la Constitución
que a la manera de las plazas reales francesas y las mayores
españolas, marcan pautas de buenhacer urbanístico
al tiempo que sistematizan el centro de la villa para asentar
en el lugar de preferencia sus Casas Consistoriales. (VOLVER)

 1813. Reconstrucción de San Sebastián. 1813. Reconstrucción de San Sebastián.
Ugartemendia.
(fig.
4)
|
OCASO
Donostía-San Sebastián,
como tantas otras ciudades europeas semejantes ha sufrido frecuentes
acosos e incendios. También las ciudades se depuran por
el fuego. Esta vez quedó arrasada por la intervención
de las tropas anglo-españolas-portuguesas frente al llamado
invasor francés y era el 31 de Agosto de 1813.
Apenas quedaron en pie los templos de Santa María y de
San Vicente y unas pocas casas en la misma calle. Calle que con
ese extraño exhorcismo que ejercen siempre la brutalidad
de las guerras se llama hoy: Treinta y uno de Agosto.
La renovación o mejor dicho la reconstrucción de
la ciudad tuvo que ser total. La circustancia que el joven arquitecto
Pedro Manuel de Ugartemendía fuera un donostiarra en aquellas
épocas vinculado a la Academia de San Fernando y recien
terminado su período de formación, hacen del proyecto
de reconstrucción de San Sebastián un proceso apasionente.
Planteó primeramente el joven académico, tras sentar
plaza de su absoluto desprecio ante las exageraciones estilísticas
barrocas de los arquitectos Ibero, un plano de la reconstrucción,
de la ciudad arrasada por Wellington, en claves absolutamente
rupturistas
(fig. 4). Desarrollando para ello un esquema
planimétrico centrado en la composición de una
plaza octogonal, como correspondía a los esquemas ideales
de raíz vitrubiana, desarrollados en aquel entonces en
la Academia, y abriendo además sendas plazas porticadas
hacia la naturaleza, tanto por el lado de la Bahía de
La Concha como por el del mar en la Zurriola, siguiendo modelos
ilustrados. Este plano de Ugartemendía tropezó
con la resistencia de los propietarios de las parcelas cuyas
edificaciones habían sido calcinadas por Wellington en
la guerra decimonónica contra el intruso postrevolucionario
francés.
Tras una mediación, enormemente complicada del Ayuntamiento
donostiarra con la Academia Española, en los que tomara
protagonismo importante el arquitecto, también académico
Don Alejo de Miranda, llegaron, tras dibujar cinco soluciones
distintas, a acuerdos transaccionales por los que la reconstrucción
de la Parte Vieja donostiarra fué realizada de una manera
más posibilista y adecuada. Manteniendo, al margen de
veleidades demasiado rupturistas para una sociedad conservadora,
unos niveles de calidad urbanística alta, como los que
hoy en día pueden apreciarse en esta parte urbana de San
Sebastián, y apoyándose para ello en la constante
cultural que marca el urbanismo de los periodos conservadores,
en el sentido de mantener por encima de todo, la inalterabilidad
de la propiedad. (VOLVER)
 |
Vista aérea del Boulevard
año
1985.
(fig. 5) |

Vista aérea del área
del Buen Pastor. (fig.
6)
MODERNIDAD
Llegados a mediados del S.XIX,
San Sebastián, al igual que la mayor parte de las ciudades
europeas se encuentra ante el dilema de "renovarse o morir".
El ejemplo contundente de Haussman en París bajo la batuta
de Napoleón III, el marido de Eugenia de Montijo, marcó
lo que habrían de ser las terapias de choque para la renovación
de estructuras urbanas en las que la insurrección de la
Comuna, y la proliferación de enfermedades como la tisis
y tuberculosis eran los fenómenos sociales a erradicar
y las estructuras políticas a reprimir. Mecanismos como
los de las grandes percées , los derribos de murallas
interiores a las ciudades, la apertura y trazado de grandes e
inusitadas avenidas para una creciente movilidad, en suma una
ciudad moderna planteada como una "racional máquina
de habitar" surge y se enraiza en la Europa decimonónica,
planteando una alternativa total a la ciudad europea del medioevo.
Para ello se derriban las viejas murallas defensivas, se trazan
amplios boulevares, se regularizan las agrupaciones de casas
en islas o manzanas de nueva defininición en base a una
nueva "racionalidad" y surge la segunda gran generación
de ciudades en Europa para hacer frente a una, apenas bien definida,
modernidad.
Se trata de dar cabida en la ciudad, a los avances en materia
de facilidad de mivimiento y de movilidad con los ferrocarriles
y la máquina de vapor, asímismo hay que encajar
el fenómeno de la comunicabilidad tras la puesta en práctica
del telégrafo. En el fondo el mundo moderno del S.XIX
está del lado del movimiento y de la comunicación,
como interesaría a los futuristas italianos, y causaría
tantas decepciones en el mundo intelectual literario, así
en Zola y Unamuno, pero que al fin y a la postre, se plasmaría
con gran fortuna en la manera en la que fue construída
nuestra ciudad.
Uno de los valores preeminentes a la hora de calibrar los aciertos
de esta ciudad europea moderna, está en el acierto frente
a la elección de aquello que hoy, 120 años después,
llamamos el "modelo de ciudad". San Sebastián,
no sin una amplia discusión interna, acertó en
su prognóstico frente al futuro, en el planteamiento de
su programa proyectual. Esta ciudad optó ya desde 1890
por un modelo claramente turístico y veraniego, promocionándose
a sí misma, cual matrona que se precie ante los forasteros,
como manera de auspiciar prósperas economías, entonces
latentes, pero que se han demostrado de una enorme importancia
en la Europa de la superabundancia y del bienestar actual.
Dos fenómenos marcan esta época del urbanismo donostiarra.
Al margen de la fortuna de contar con un valioso, brillante y
sutil plan de Ensanche de la población, redactado por
el arquitecto Cortázar y la continua presencia, en el
devenir cotidiano urbanístico, del arquitecto Goikoa,
es necesario señalar la fortuna de resoluciones urbano-arquitectónicas
como las del Boulevard donostiarra (fig. 5)
y sobre todo en el acierto del emplazamiento del nuevo Templo
parroquial, llamado del Buen Pastor (fig. 6).
Auténticos elementos simbólicos y paradigmas de
los nuevos tiempos modernos, marcados por la necesidad común
a las ciudades de Europa de buscar nuevas formas arquitectónicas
y urbanas para las significar los valores de capitalidades políticas
y otras formas de hegemonía necesarias. (VOLVER)

PAUTAS
PARA EL PORVENIR
La San Sebastián decimonónica
y todos sus epígonos casi hasta los años cuarenta
del S.XX, con todos sus aciertos y contradicciones, pues no podemos
olvidar la dramática circustancia de dos guerras carlistas
en el S.XIX, y esa otra guerra incivil y fratricida producto
de un pronunciamiento antidemocrático e insurreccional,
entre 1936 y 1939 que algunos donostiarra de pro aún llaman
la "cruzada nacional", es la base de la ciudad que
viven los donostiarras de hoy. Su reflejo en las aguas atlánticas
de una bahía bastante encalmada y de un mar abierto y
bravo en la Zurriola marcan las señales de una gloria
antigua algo decadente pero siempre viva y cargada de personalidad.
Hoy en las primeras horas de un año 2000, esta ciudad
intenta alejarse del letargo de su propia contemplación
narcisista, en esa "incomparable concha de cristal"
sin dejar en el camino ningún girón de los muchos
capítulos positivos en la historia donostiarra, pero no
le está resultando fácil.
Sólo cabe la cultura como arma urbanística para
construir un futuro de mayor progreso y una menor conflictividad.
Sólo cabe conjugar con destreza el binomio de los conceptos
que se mueven entre la tradición de una historia complicada,
como todas, y la modernidad, como esperanza de progreso.
Por ello plantear pares de polaridades ente los valores históricos
y el porvenir, me puede servir para hacer algunas propuestas
estratégicas, a fin que nuestra urbe donostiarra continue
en un lugar apropiado dentro de esa amplia gama de las ciudades
de Europa, que sin ser las grandes y a veces inermes capitales
estatales decimonónicas, actue como un catalizador de
una nueva cultura comunal.
Entre el hemoso y neogótico Palacio de Miramar y la maravilla
escultórica de los Peines del Viento hay sin duda algo
más que una proximidad. El primero situado en el lugar
fundacional de la villa donostiarra, vieja Real Casa de Campo
y sede actual de Instituciones de cultura y sapiencia, además
de su indudable cualificación como baluarte institucional.
El segundo, como importante creación figurativa de la
cultura de la naturaleza a través de su impresionente
valor dulcificador de los ímpetus de los vientos, los
mares y las furias todas del Cosmos antes de llegar a esta ciudad.
Las relaciones formales, figurativas e institucionales entre
ambos elementos, fundamentales hoy en la estructura de esta ciudad,
son demasiado importantes para que las dejemos en manos del azar,
de la revancha de tantas guerras o de la más estúpida
frivolidad.
En el otro lado del arco del paseo de la Concha se levanta un
edificio enigmático, sede de una institución de
cultura importante, fundada en 1908, y por ello mayor de edad.
Me refiero al Aquarium de la Sociedad Oceanográfica donostiarra
que tras una profunda, emocionante y accidentada transformación
reciente está lanzada a la búsqueda de su propio
encaje arquitectónico-urbano-científico-universitario
e institucional en el nuevo cuadro de las proposiciones de esta
ciudad de cara a su futuro.
Nadie puede olvidar la vinculación arquitectónico-institucional
del Aquarium con el Paseo Nuevo, esa impresionante estructura
urbanística marítima lanzada "in antis"
y "supra mareas" frente al mar. Pero siguiendo
este grandioso paseo se llega de nuevo a los lugares construídos
con las casas de San Sebastián en la desembocadura del
Urumea. Nuestro río Enipeo y allí donde se entrega
dócil y despierto al abrazo fructífero de Poseidon
el dios del mar.
Precisamente en ese lugar se ha erigido una obra de gran importancia
arquitetónica, que consiste en un par de hermosos cubos
cristalinos, ambos de dimensiones correctas y animados de luces
cambiantes, que marcan el dominio y la conquista civilizada,
por parte de los ciudadanos, de esta parte -la Zurriola- de la
Ciudad.
La ajustada convivencia entre los significados y actividades
del Aquiarium y del nuevo Kursaal, será la segunda de
las polaridades que señalamos para el futuro del progreso
de Donostía-San Sebastián. Es necesario que las
muchas inquietudes científico-divulgativas del primero
se encajen con el enorme potencial cultural del segundo.
Al tiempo que se comprenden y se explican mutuamente dos arquitecturas
tan distintas, y tan distantes en el tiempo, pero que ambas representan
una respuesta conceptual unitaria frente al problema de construir
edificios enfrente del mar. De un mar cuya potencia y furia no
podemos obviar, allí donde las mareas marcan cuatro veces
por jornada unas diferencias de altura del orden de los cinco
metros. Es la repetición de lo que antes hemos expresado
para el Peine del Viento y el Palacio de Miramar.
Así esta ciudad respuesta afortunada a su "locus"
fundacional, sede de tantas contradicciones y desventuras, pero
también lugar en el que han arraigado valiosas iniciativas
de todo tipo a lo largo de la historia y sobre todo observatorio
privilegiado de las peripecias y otras bravuras del mar Atlántico,
al que muchos mapas llaman el Mar de los Vascos, podrá
seguir en el decurso de su propia historia encarnando los valores
del progreso y de la fe en sus ciudadanos y sobre todo en los
valores universales de la bondad cimentada en una experiencia
histórica, que permite seguir, sin miedos ni otras angustias,
un camino de cultura y prosperidad . (VOLVER)
Texto compuesto en base a los
escritos contenidos en el libro:
La
Vasconia de las Ciudades:
Bayona, Bilbao, Donostía,
Pamplona y Vitoria-Gasteiz
Ensayo arquitectónico e iconográfico
Autores: Iñaki Galarraga Aldanondo y Vicente Taberna1996
Edic.Bidebitarte. Aldapeta 70. San Sebastián |
Iñaki
Galarraga, profesor de la U.P.V/E.H.U. igalarragaa@nexo.es
Fotografías: Todas son de Iñaki Galarraga menos
la del Peine del Viento que es de Koch |

